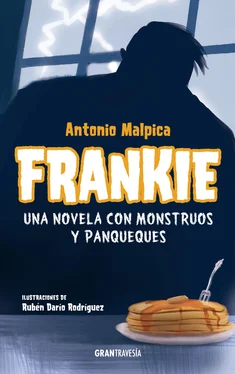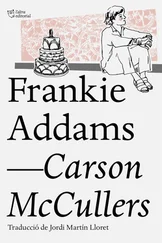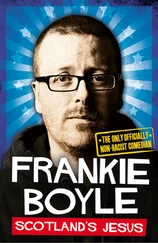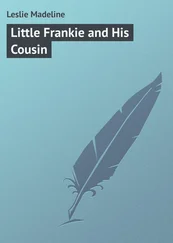Finalmente, llegó el pequeño William, y justo al momento en que mi padre empezó a llamar a Ernest por su nombre. Lo curioso es que a este tercer retoño sí lo reconoció enseguida como hijo suyo; tanto, que lo presumió en el club de abogados desde el primer día. Acaso tuviera algo que ver que William era como un querubín sacado a la fuerza de un cuadro renacentista. Rubio y de mejillas sonrosadas, era un niño Jesús de estampa navideña… con la sutil excepción del carácter con el que había nacido. A diferencia de sus dos hermanos, que aprendieron que en la casa Frankenstein había que buscar el sustento por los propios medios so pena de morir de hambre, William decidió que con él vendría la emancipación. Era llorón como el mismísimo Satanás (palabras de mi madre). Y demandante. Y exigente. Y caprichoso. Y berrinchudo. Y displicente. Y la mismísima piel de Judas (palabras de la nana).
Para cuando William ya gateaba, aunque no al anaquel de la miel y las galletas sino al arcón de las joyas de mi madre, yo ya tenía mis buenos doce años. Y fue justo a los pocos días de mi cumpleaños cuando ocurrió lo que yo creí que sería el verdadero motor de mi existencia, mi única razón para existir.
De hecho, hay momentos en que aún lo creo. O no estaría aquí contándoles esto.
Recuerdo que era jueves porque los jueves siempre me iba a ver mi querido amigo Henry Clerval. Por la puerta de entrada a la casa cruzó la criatura más hermosa que jamás pisó la faz de la Tierra. Una chica de mi edad con los ojos color violeta más bellos que yo hubiese visto en mi corta vida, unos cabellos tremendamente negros y un vestido largo de raso con holanes en los puños y en el cuello que la hacía parecer una especie de princesa de la noche. Detrás de ella venían mi padre y un par de sujetos que, después de depositar un enorme baúl al centro de la estancia, cobraron una propina y se marcharon. Dicho baúl sintetizaba la felicidad más grande pues implicaba que esa hermosa chica que acababa de entrar se quedaría a vivir con nosotros. ¿Que cómo lo sabía? Pues porque mi papá lo había anticipado ese mismo día, antes de ir por ella. Había sentenciado, en la mesa del desayuno, algo así como: “¡Maldita monserga, mujer! ¡Mi hermana murió y ahora tengo que encargarme de sus cosas! ¡Lo cual no tendría nada de malo si no fuese porque sólo dejó deudas!”, y luego de dar una larga fumada a su pipa, añadió: “Ah, y una niña que muy probablemente comerá como el demonio de la gula y me llevará a la ruina”.
Bien, pues esa niña acababa de traspasar la puerta, dejándome completamente idiotizado. En cuanto estuvo dentro, se desató el sombrero que llevaba y lo arrojó sobre un sofá con furia.
—¡Esto no puede quedarse así! ¡Mi padre las pagará! —refunfuñó. Y corrió hacia las habitaciones del piso superior.
En ese momento, Henry Clerval y yo nos enteramos: esa chica que ahora llegaba había sido echada a la calle por su padre en cuanto su madre murió. No es que literalmente la hubiese puesto a pedir limosna en la banqueta, pero poco le faltó. En cuanto mi tía falleció, el cuñado de mi padre se puso en contacto con él para decirle que tenía pensado volver a casarse… y una niña de doce años en el panorama no encajaba muy bien en sus futuros planes de conquista. Entre esa noticia y la amenaza velada de hablar con la prensa para contarles que el famoso juez Frankenstein no quería velar por su propia sobrina, mi padre terminó cediendo a las presiones del viudo y se quedó con la niña.
Esta noticia llegó, por cierto, de boca de la pequeña Justine Moritz, quien en ese momento compartía la estancia conmigo y con mi gran amigo Henry Clerval.
Justine Moritz era una niña, ella sí literalmente recogida de la calle, que vivía con nosotros y que hacía labores de criada. Probablemente se hubiese encendido cierta luz en sus ojos al contar la historia de Elizabeth, la chica que acababa de llegar, porque apreció alguna similitud con su propia historia. En su caso, ocurrió que cuando murió su propio padre, su madre, que era bastante pobre, la echó a la calle porque le tenía tremenda ojeriza (y seguramente para ahorrarse unos centavos pues ya tenía otras tres bocas que alimentar). Un día se le pegó a mi madre como un perrito faldero y, no sé si por caridad o por distracción, Justine terminó quedándose con nosotros. Fue como al cuarto o quinto día que alguien reparó en ella, creo que fue la nana. Justine cocinó y sirvió el desayuno y lavó la vajilla y la ropa y tendió las camas sin que nadie se lo pidiera. A todo el mundo le pareció bien, aunque desde luego más a la nana, quien de pronto se vio con muy pocas cosas que hacer y muchos libros que leer. Y Justine se quedó. Era una chica escuálida de ojos grandes y cabello escurrido, tremendamente servicial, que no me quitaba la vista de encima casi nunca, lo cual era un poco siniestro, si he de ser completamente honesto.
Yo y mi gran amigo Henry Clerval estábamos dibujando sobre la alfombra cuando Elizabeth ya había subido como un torbellino y Justine nos había dado el reporte entero.
—Me da un poco de pena, la señorita Elizabeth. ¡Despreciada por su padre de esa manera! ¡Espantosa tragedia! ¡Mundo terrible este en el que vivimos! —dijo Justine, mordiéndose la punta del dedo pulgar, una manía muy suya.
Luego se soltó diciendo no sé qué tantas cosas de lo triste que era algo como eso cuando, para mí, el tiempo se había detenido alrededor del sonido que formaba la palabra Elizabeth. Henry Clerval, mi gran amigo, seguía dibujando espectros y castillos, su pasatiempo favorito. Mis hermanos estaban en algún lugar del mundo, seguramente juntos, pues se habían vuelto inseparables (o cómplices en el crimen, sería una forma más precisa de describir su relación). Mi padre pagaba a regañadientes la diligencia que los había llevado a él y a Elizabeth. Mi madre jugaba baraja en casa de alguna amiga o ruleta en algún casino. La nana dormía o leía. Pero yo, con los ojos de Justine puestos en mí y su voz rondándome la cabeza, subí al piso superior flotando entre nubes, como hipnotizado, decidido a no dejar ir lo que yo creí que sería el verdadero motor de mi existencia, mi única razón para existir.
De hecho, hay momentos en los que… bueno, creo que ya lo mencioné.

Elizabeth se encontraba en mi habitación, echada sobre mi cama, de cara hacia mi almohada. Golpeaba con ambos puños mi colchón, haciendo una especie de rabieta.
Mi corazón se disparó en cientos de miles de latidos por minuto.
—Eh… hola —dije—. Bienve…
Al instante ella volteó. Se puso de pie y se plantó frente a mí.
—¿Cómo te llamas?
—Víctor.
—Víctor… peleemos.
—¿Qué dices?
—Si no golpeo a alguien, moriré.
Se puso en guardia, con ambos puños frente a mí. Y yo no supe qué otra cosa hacer. Es justo decir que fue la primera pelea de mi vida. Ojalá hubiera podido devolver un solo golpe. Elizabeth me sometió casi enseguida. Cuando mi gran amigo Henry Clerval subió para preguntarme qué hacía, me encontró bocabajo, con mi prima sobre mí, tirando de mis cabellos, preguntándome si me rendía. En ese momento nadie sabía aún que yo ya me había rendido a ella desde el primer segundo que la vi entrar en nuestra casa y hasta el momento exacto en que ocurre este relato.
Aun a corta edad, impresionan a Víctor algunas lecturas a las que llega en un viaje y que sugieren la posibilidad de la piedra filosofal, el elíxir de la vida y la invocación de fantasmas y demonios, así que hace intentos infructuosos por conseguir reproducir estos fenómenos. A los catorce años descubre la electricidad y se fascina con ella, así que abandona su afición por la alquimia, cambiándola por la ciencia. Henry Clerval comparte su repentino interés por instruirse.
Читать дальше