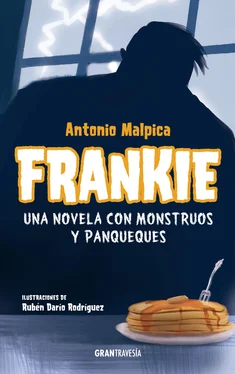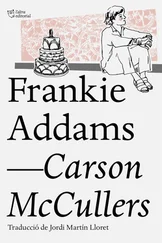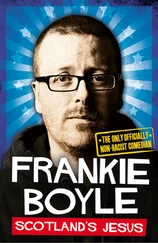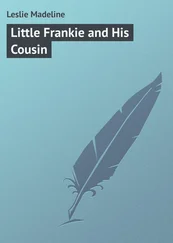El árbol comenzó a incendiarse y, apenas unos segundos después, fue apagado por la tenue lluvia que siguió al rayo. Lo verdaderamente sorprendente fue que, a pocos metros del árbol, se encontraba un azadón sin mango, que empezó a arrojar chispas, alcanzado, aunque de forma indirecta, por el rayo. Entonces, una ardilla que “a todas luces” (y no exagero con esta aseveración) estaba muerta… empezó a moverse. Era evidente que el roedor llevaba algunos días ya en el cielo de las ardillas, pero su cuerpo, que era tocado por la maraña luminiscente de ramificaciones eléctricas que despedía el azadón… empezó a moverse. Absolutamente impactante. El cadáver del animalito se sacudió en nada tímidos temblores hasta que al fin la fuerza del rayo lo abandonó y quedó ahí, inerte, como debe quedar, siempre, un buen fiambre que se respete.
A los pocos minutos, cuando íbamos de regreso a casa y ya habíamos recuperado la audición, Henry, que iba delante de mí, se detuvo de pronto. No como fulminado por un rayo pero sí como si reparara en algo. Yo estaba seguro de que quería comentar conmigo el fenómeno que recién habíamos presenciado pero, en vez de ello, sólo dijo…
—La próxima vez, Frankenstein, si te digo que estoy ocupado… ¡es porque estoy ocupado!

Víctor, completamente decidido a seguir el camino de la ciencia, se pone a estudiar matemáticas e idiomas. Durante ese tiempo, toma a sus hermanos como alumnos y sigue estrechando los lazos de amistad con Henry Clerval. Justo a sus diecisiete años sus padres deciden que vaya a la Universidad de Ingolstadt, dadas sus inclinaciones por saber más. Lamentablemente, su madre enferma retrasa su salida; en el lecho de muerte, ella suplica a Víctor y a Elizabeth que se casen, a lo que ambos acceden.

Henry prefirió volver a la ciudad por su cuenta, lo cual no me importó demasiado. Yo estaba impactado por la fuerza de la naturaleza que acababa de presenciar. De pronto me pareció que el camino de mi vocación apuntaba ya hacia otro lado. Tal vez era cierto que había dedicado demasiado tiempo a algo que tenía más que ver con lo improbable que con lo comprobable. Porque tanto mi gran amigo Henry y yo habíamos presenciado a un ente muerto moverse como si tuviera vida… y todo había sido producto de un fenómeno natural perfectamente explicable. Recuerdo que fue como si cayera una venda de mis ojos. Decidí que en la ciencia estaba mi verdadero camino.
Al volver a casa, aún veía lucecitas flotando frente a mis ojos y todavía tenía serios problemas para escuchar, pero eso no impidió que le preguntara a Elizabeth mientras cenábamos:
—Querida prima… ¿qué crees que sea más seductor, un charlatán sin escrúpulos entregado al estudio de patrañas sin fundamento… o… ejem… un hombre de ciencia?
—Pienso… —respondió sin dejar de atender su corte de carne, tardando un poco más mientras masticaba, dándose pequeños golpes en la nariz con la punta del cuchillo— …pienso querido micifuz… que me importa un pepino.
La opinión de Elizabeth, de cualquier manera, me tenía sin cuidado porque de pronto comprendí que ése era mi verdadero llamado de vida. No me cupo duda de que ahí es donde estaba mi futuro, la gloria a conquistar. Y que Elizabeth, con el tiempo, vería en mí a ese hombre que valía la pena admirar y, consecuentemente, amar.
Me enfrasqué a partir de ese día en el estudio de la sustancia que había dado momentánea vida a aquella ardilla muerta: la electricidad. Eso, junto con ciertos estudios de química, matemáticas, idiomas y filosofía natural, me llevó a ocupar las tardes en cuestiones mucho más provechosas. Mi gran amigo Henry Clerval se interesó al fin en mis materias de estudio y era muy común verlo en nuestra casa.
—Está bien… ¿qué es lo que quieres ahora, Frankenstein?
—Nada en especial, Henry.
—¿Entonces por qué enviaste por mí?
—Bueno, somos amigos, y creí que te gustaría estar con nosotros. Hoy voy a enseñar a los chicos un poco de matemáticas. Me parece bien que hayas traído tus revistas.
Cuando ambos teníamos ya dieciséis años, Henry comenzó a escribir a la “Real Sociedad Universal del Estudio de Fenómenos Extraordinarios” emplazada en Londres, con gran regularidad y muy poca suerte. Dado que yo ya estaba labrando mi camino en la vida, él también decidió hacer lo mismo. Se empeñó en ser admitido en la tal Sociedad como uno de sus más distinguidos miembros. No obstante, en todas sus cartas le respondían lo mismo, que para entrar había que descubrir algún fenómeno paranormal, documentarlo y presentarlo ante la Sociedad, cosa que Henry no sólo no había hecho sino que seguramente jamás haría. Desde la primera respuesta, comenzó a buscar por todos lados algo que careciera de explicación para poder documentarlo y acaso presentarlo ante tan solemnes y rigurosos científicos, pero seguía sin tener suerte.
—A menos que tengas algún gnomo cautivo o un unicornio en el armario, no sé realmente a qué vine, Frankenstein.
—No te arrepentirás, Henry.
Pero siempre terminaba arrepintiéndose. Yo daba clases a mis hermanos porque no había escuela que los admitiera y mi padre tampoco quería que crecieran sin saber leer o hacer cuentas. En más de una ocasión ellos asaltaron a Henry o le hicieron alguna broma pesada, pero éramos buenos amigos y él continuaba visitándome. Y no todas las veces le pagué por ello. Elizabeth, por cierto, nunca quiso tomar clases conmigo porque ya había empezado, según ella, a labrar su propio camino en la vida. O al menos no le iba nada mal apostando en la taberna a que podía ganarle a las vencidas al palurdo más pintado.
Así, llegó el tiempo de nuestros diecisiete años. Y fue en esa época que coincidieron varios asuntos que detonaron la real aventura de mi vida, aquella que me trajo hasta este momento, en el absoluto clímax de mi existencia.
Primero, mis padres decidieron que, dado el interés que tenía por la ciencia, debía estudiar en la Universidad de Ingolstadt.
—Víctor, necesitamos rentar tu habitación.
—¿QUÉEE?
—Lo siento, hijo —me anunció mi madre—. Tu padre detectó que podríamos hacer muy buen dinero si hospedamos a todos los jueces y abogados que, saliendo de la taberna, son incapaces de mantenerse en pie. Y pensamos que tu cuarto es el más idóneo para alojarlos. Puedes dormir con el perro. O podrías ir por el mundo en busca de tu destino. Es tu decisión.
—¡No me parece justo!
—También podrías seguir durmiendo ahí pero tal vez no te guste demasiado convivir con borrachos seniles, por mucho que sepan de leyes.
—¡Pues tal vez sí me guste! ¡Ustedes no pueden simplemente echarme de mi cuarto!
—Es tu decisión.
Cierto es que lo intenté, pero a la cuarta noche de no dormir (una en que los magistrados no dejaron de cantar y tirarse pedos hasta que amaneció) preferí replantear el asunto.
—También podría ir a la Universidad de Ingolstadt.
—No se nos había ocurrido —contestó esta vez mi padre mientras atendía la resaca de un colega y William (quien ya podía pronunciar la erre, entre otras monadas) hacía su propio negocio vaciando los bolsillos del hombre cuya jaqueca le impedía abrir los ojos y los oídos sin sentir que le martillaban la cabeza.
—Puedo estudiar química y filosofía natural. ¡Y tal vez haga cosas importantes!
Читать дальше