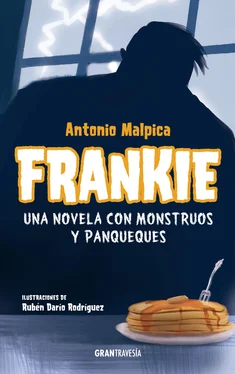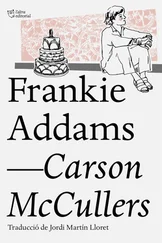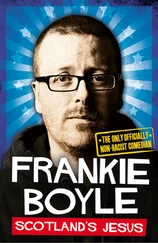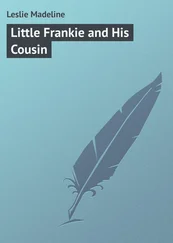—¿QUÉ?
—Como sea —soltó—. Ahora la segunda cosa que necesito que escuches, Víctor. Es algo referente a mi testamento y el lugar en el que…
Hizo una pausa que se nos hizo eterna. Miró hacia la pared, totalmente inmóvil, como si en ella pudiera encontrar algo que había olvidado muy a su pesar. Pareció estar haciendo un arduo trabajo mental por traer a su memoria algún añejo y necesario recuerdo.
—¿El lugar en el que…? —dije yo, instándola a continuar.
Ella seguía concentradísima en el tapiz de flores de lis de su cuarto.
Lo notamos Elizabeth y yo al mismo tiempo. La temperatura corporal de mi madre, o al menos de sus manos, se fue a pique. Se puso como de hielo. Creo que todos advertimos al instante qué es lo que en realidad había pasado, aunque fue Ernest el que se animó a corroborarlo. Se acercó a ella y, con el dedo índice, la empujó del hombro. Mi madre se dejó ir hacia atrás totalmente paralizada.
Había muerto a mitad de una frase.
Justine Moritz le cerró los párpados y apagó las velas. Elizabeth, como si aún se encontrara a mitad de un sueño, salió del cuarto lentamente, sin decir palabra. En cambio Ernest, que casi nunca hablaba, se atrevió ahora a opinar.
—Reclamo el derecho de quedarme con el cuarto que acaba de quedar vacante.
Víctor parte a la universidad, no sin cierto pesar, después de despedirse de su padre, sus hermanos, Elizabeth y su gran amigo Henry Clerval. En la universidad conoce al señor Krempe, profesor de Filosofía Natural, quien es un tanto petulante; lo descalifica y trata mal. Por otro lado, también conoce al profesor Waldman, de Química, quien, al contrario de Krempe, es un tipo simpático y bonachón. Le da la bienvenida, lo hace sentir cómodo y lo toma como alumno.

—No estén tristes. Verán que el tiempo pasa volando. Y en menos de lo que creemos, ya estaremos reunidos otra vez.
Ésas fueron mis palabras.
Ojalá las hubiera escuchado alguien más que el chofer de la diligencia a la que había de subir en un par de minutos. Un perro de orejas gachas me miró con interés y, convencido de que no le arrojaría alimento alguno, prefirió irse.
Creo que puedo asegurar que ése fue el primer atisbo que tuve de que algo no marchaba en mi vida como debería. Ahí, solo, en la estación de diligencias de la ciudad, sin que miembro alguno de mi casa me hubiera ido a despedir, sentí como si todo eso que estaba viviendo estuviera completamente equivocado. Mientras el mozo echaba mi enorme baúl a la carga del coche y lo ataba con firmeza y me veía con un poco de menos interés que el perro, pensé que las cosas no debían seguir ese derrotero. No sabía por qué pero todo aquello se me hacía parte de una espantosa comedia en la que los actores han olvidado los parlamentos y comienzan a improvisar de la peor manera. Ni siquiera mi gran amigo Henry Clerval se había presentado a despedirme. Y no, no estaba bien.
De pie frente a la calle vacía, recuerdo que pensé en mí como parte de esa comedia. Y que una de las acotaciones en el libreto decía, a la letra:
“Víctor parte a la universidad, no sin cierto pesar…”
Suspiré y entré al coche que, al igual que la calle, estaba vacío.
Resignado a hacer el viaje a Ingolstadt yo solo, me apoltroné y continué en mi mente: “Víctor parte a la universidad, no sin cierto pesar, después de despedirse de su padre, sus hermanos, Elizabeth y su gran amigo Henry Clerval”.
Aún no azuzaba el cochero a los caballos cuando sentí que esas palabras justas detonaban una extraña magia. Porque, repentinamente, en mi mente se empezó a revelar el curso completo de mi vida. A esas palabras siguieron otras que se me antojaron premonitorias: “En la universidad conoce al señor Krempe, profesor de filosofía natural, quien es un tanto petulante; lo descalifica y trata mal”.
¿Señor Krempe? , pensé. ¿Cómo es posible que sepa yo que he de conocer a un profesor de nombre tan específico? ¿Qué clase de brujería es ésta?
Pero ensamblaba perfectamente con las líneas anteriores en mi mente. De pronto fue como si recordara haber vivido ya esta vida… y sólo fuera cuestión de esmerarme un poco para plasmar los detalles. Fue como continuar con un discurso aprendido desde mi niñez, algo así como recitar un poema o la letra de alguna pieza musical. Sin ningún esfuerzo las palabras se empezaron a suceder una a una.
“Por otro lado, también conoce al profesor Waldman, de química, quien, al contrario de Krempe, es un tipo simpático y bonachón. Le da la bienvenida, lo hace sentir cómodo y lo toma como alumno.”
El resto de los pasajeros subió a la diligencia, un matrimonio de gordos muy emperifollados que ocupaban por completo el asiento frente a mí y su no menos robusto vástago, quien, al sentarse de mi lado, me obligó a replegarme hacia la ventana. Pero para mí fue como si siguiera solo al interior del vehículo, pues no podía soltar el hilo de esa madeja que se me revelaba súbitamente. ¿Krempe? ¿Waldman? ¿De dónde habían salido tales nombres? Decidí que no podía menospreciar esa desconcertante y repentina inspiración a pesar de que la diligencia ya había partido hacia nuestro destino. Puesto que el hombre obeso abrazaba un maletín pequeño, me atreví a solicitarle un poco de papel y tinta.
—Va usted a hacer un horrendo batidillo —dijo con desagrado ante la posibilidad de verme escribiendo por los irregulares caminos que nos llevarían a Ingolstadt.
—Es de vida o muerte —mentí. O tal vez no.
—Quizá Rudy quiera prestarle sus lápices —sugirió, no con menos desagrado.
Rudy, el niño que probablemente tendría sólo cinco años pero parecía de doce, me miró como miraría a un insecto.
—Te pago.
—¿Cuánto?
—Veinte centavos.
—Diez.
—Quince.
—Hecho.
En menos de lo que cuento esto, ya tenía estas mismas hojas de papel en la mano, proporcionadas por el padre de Rudy, quien cobró su propia comisión, y los tres lápices del muchacho. No sé de dónde vino esa claridad mental, pero juro que me bastó con imaginar el inicio para seguir tirando de la misma línea. Era un borbotón de vida, un manantial que creí que nunca se agotaría, una suerte de liberación jubilosa. Recuerdo perfectamente que lo primero que plasmé fue mi nombre. “Víctor Frankenstein…” a sabiendas de que tenía que verme con cierta distancia, de idéntica forma que cuando dije, casi involuntariamente, “Víctor parte a la universidad…”.
Lo que siguió a ese primer “Víctor Frankenstein” fue tan natural como si una voz me dictara la historia completa: “narra su infancia como ginebrino y su rutina familiar, en extremo apacible. Con él viven sus padres, sus hermanos William y Ernest, más chicos que él, y su prima Elizabeth…”
Recuerdo que no dejé que se detuviera mi mano hasta que llegué al último párrafo. Éste que ven ustedes aquí y que reproduce fielmente esta estadía en los lindes del círculo polar ártico: “Así, inicia una persecución que lo lleva hasta los confines del mundo, donde ocurrirá el terrible desenlace”.
Durante todo el viaje estuve como embriagado, víctima de un sueño o arrebatado en una especie de viaje astral que me revelaba toda mi vida. Terrible y fascinante. Maravilloso y sobrecogedor. Relaté brevemente mi paso por el mundo hasta llegar a este momento, en este buque, con usted, Walton, y ustedes, amigos marineros, donde deberá ocurrir, como bien vaticina mi escrito, el terrible desenlace de mi historia.
Читать дальше