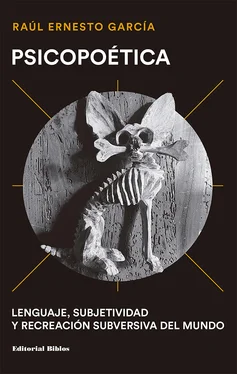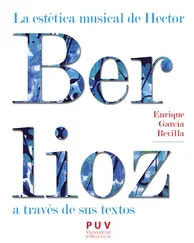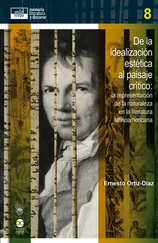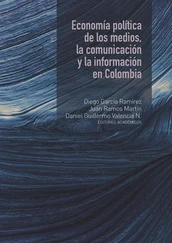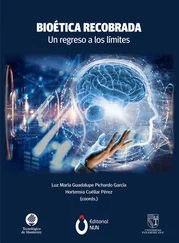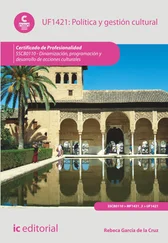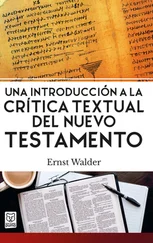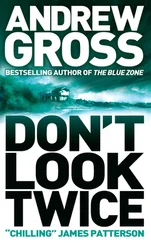En el transcurso del hablar, a cada instante, uno está dejando de ser lo que es para convertirse en otra cosa. Digamos que en el hablar uno huye de sí mismo hacia lo otro. Hablar es huir. Hablar es el procedimiento de la fuga , de una fuga –al parecer– permanente (recordemos que aquel al que le es negado hablar suele sentirse encerrado en sí mismo y quiere desahogarse ; hablar es como respirar). Pero si al hablar uno se convierte en otras cosas, entonces la condición del hablante se parece a la condición del converso (cuando uno habla, uno se mueve tácita o explícitamente en contra de lo que uno era; actúa en contra –en la realización de los cambios– de aquellas otras características propias de sí, anteriores). Quien habla reivindica en acto la condición de converso, detenta esa condición mutante, insatisfactoria, productiva de la conversión. Aunado a ello, el término converso juega –al menos en castellano– con la noción de conversar . Conversar puede pensarse entonces como un convertirse en algo diferente, con mayor o menor grado de contrariedad; como un huir de sí mismo para inventar nuevas formas de ser. Considero que esa es la posibilidad de la psicopoética: un atrevimiento de conversión creativa en el hablar . Un hablar que impugna toda eficiencia utilitarista, instrumental o concluyente, porque deviene muchas veces intercambio verbal retorcido, ritualista, ceremonioso, especulativo o inútil. Un hablar vívido, afectuoso, sacralizante , musical y apasionado, eventualmente pervertido, burlesco, real-maravilloso , digamos, latinoamericano , imaginativo, seudoliterario, insolente o desafortunado, independentista, feliz o grosero; pero no aplicable como vehículo de prescripciones discursivas, en cuanto resiste los embates de las prácticas de normalización. En palabras de Maffesoli:
Las digresiones reflexivas son todas pertinentes, y muestran que lo que funda la resistencia frente a la hegemonía del modelo utilitario (norte)americano y de la racionalidad es, precisamente, la capacidad de afrontar lúdica y colectivamente el destino. Azar, aventura, sentido de lo trágico, veneración de dama Fortuna son los principales ingredientes del “ensueño” en cuestión. 95
Un diálogo psicopoético es aquel que trata de lo que acontece antes de lo que debería ser . Promueve sentidos que no se implican con ningún objetivo o finalidades a realizar, sino que subrayan un arraigo momentáneo, un mundo que se vive y que ha sido vivido en el instante, un mundo que se agota en el acto mismo de su enunciación. Recupera en su sensibilidad un apego por la condición divertida de lo cotidiano; manifestado, por ejemplo, en la ironía para con cualquier dispositivo de control o dominación, en lo humorístico del debate anodino o estúpido, en la participación desordenada de los movimientos corporales al hablar. Se trata de una interlocución inmersa por momentos en una intensa poética de lo inmanente . Elude las secuencias lineales en el intercambio, cambia de registro abruptamente y se constituye como un ejercicio discontinuo de afirmaciones variadas que no pretenden controlarse ni potenciarse en efectos terapéuticos o de desarrollo personal para los participantes. Acude a la presentación más que a la representación de realidades y, en todo caso, avala cierto desasosiego, cierto reconocimiento emocional de lo no permanente. Más que demostrar ideas, quiere mostrar el mundo. No pretende salvar a nadie ni promover la salud de nadie; antes bien propende a hundirse irreflexivamente en una especie de ebriedad primaveral y corpórea, que se vive muchas veces en el camino de la despreocupación.
Psicopoética constituye así una experiencia de interlocución en la que cada tema u objeto involucrado puede ser la ocasión de una epifanía ; una experiencia que disfruta de las pequeñas cosas como apariciones inusitadas del vivir compartido. “La substancia deja lugar a los accidentes. El advenimiento de los seres y de las cosas se vive en una sinergia holística en el momento mismo del goce: el de la belleza del mundo”. 96Psicopoética es, por tanto, mundana y no universalista . No funciona como intención apriorística, sino que emerge desordenada, imprevisiblemente en el juego de los acontecimientos vitales de la socialidad: en los encuentros rituales de cualquier orden, en las reuniones de música y bares, en los viajes en grupo, en los intersticios de solemnes encuentros académicos o políticos, en los encuentros amistosos e informales, en los paseos por la ciudad. Pero, en todo caso, reactiva una interlocución que puede producir contradicciones que no se superan (ni pretenden superarse) en términos de consenso, sino que constituyen puntos de articulación para el devenir inventivo y complejo de los plexos existenciales en cuestión. Más que buscar explicaciones, psicopoética encuentra el acontecimiento. No persigue la cosa en sí como ha intentado el espíritu de la modernidad (lo verdadero, lo correcto, lo bueno, etc.), sino que encuentra muchas articulaciones concretas en el entretejido del encuentro dialógico, en la imperfección creativa de los participantes. Elude, además, diagnósticos precisos y, con ello, elude intervenciones efectivas. Así, en concordancia con su vocación de ruptura e innovación respecto de prácticas instituidas del diálogo interventivo, psicopoética no puede ser objeto de una intención de uso artificialmente construida. No constituye una práctica controlable a llevarse a cabo en determinadas condiciones. No puede ser objeto de ningún dispositivo de aplicación en cuanto su realización involucra lo que Gaston Bachelard ha denominado una adhesión a lo invisible ; una poética que permite tomarle el gusto a un destino íntimo e irrepetible en el encuentro; que impugna el mandato de lo reproductivo y que defiende el diálogo como espacio posible para el despertar de la fascinación. 97Psicopoética es, pues, inaprensible e inapropiable. Desatiende cualquier orden de captura que gire contra ella la autoridad discursiva.
Si el diálogo interventivo implica la transmisión de ideas y contenidos en la interlocución, psicopoética implica la aparición de mundos alternos. El diálogo interventivo remite a una sana razón instrumental, mientras que psicopoética remite a la sinrazón de lo imaginativo, de los afectos y del sentido personal. El diálogo de la intervención propende al funcionamiento del encuentro; psicopoética, en cambio, propende a cierto oscurantismo vitalista en la interlocución. Si el diálogo interventivo busca la luz celeste de Apolo , psicopoética encuentra los placeres inmediatos y sombríos de signo dionisíaco; si el diálogo de la intervención tiende a ser iconoclasta, psicopoética tiende a la iconofilia . El diálogo interventivo aspira tanto a la exactitud como a la verosimilitud de lo expresado; psicopoética, por el contrario, aspira a la comunión festiva y contradictoria con las expresiones de otros. El diálogo de la intervención pondera la idea de lo confiable mientras que psicopoética se torna muchas veces sospechosa por incongruente, cambiante e incierta. El diálogo interventivo simplifica el encuentro; psicopoética lo complica . El diálogo de la intervención despliega una mirada prospectiva de la situación, busca certeza y seguridad por el razonamiento abstracto; psicopoética, por el contrario, se repliega en una mirada del presente articulada por contingencias e incertidumbres concretas. El diálogo interventivo busca la vía recta de utilidad y eficacia expresiva en su desarrollo. Separa, corta los objetos o temas de intercambio, suele asumir con seriedad la noción de lo dicotómico. Su carta fundamental es el as de espadas . Psicopoética, en cambio, cultiva digresiones inútiles y abigarradas, mezcla o entrelaza los objetos y temas de intercambio, juega afectivamente con las conjunciones. Sus cartas clave son corazón , trébol y diamante .
Читать дальше