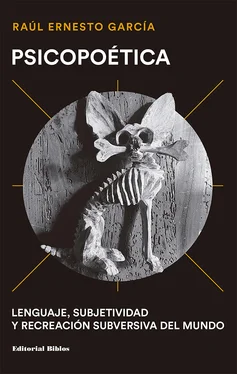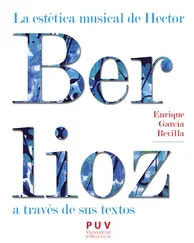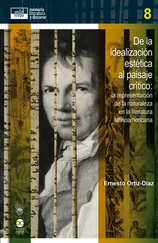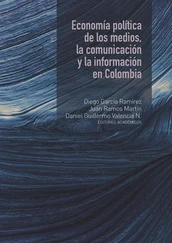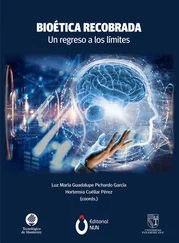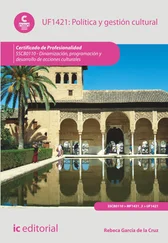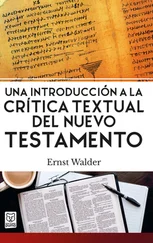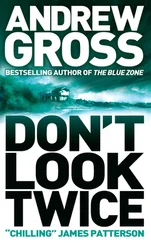Según el criterio de Joan-Carles Mèlich, la dimensión ética “es posible si la relación de alteridad no es simplemente una relación de diferencia, sino de de ferencia con la palabra del otro. La ética es posible cuando el yo se convierte en responsable del otro. La palabra que es solícita con la palabra del otro, la palabra de ferente, la palabra ética , es hospitalaria, acogedora, y es una palabra capaz de imaginar un futuro diferente al que ella había previsto en un principio”. 83Pues bien, yo entiendo que la relación que establece un diálogo psicopoético no asume como mandato dicha deferencia hacia la palabra del otro y, en todo caso, psicopoética no encaja plenamente con aquella perspectiva “ética”. Psicopoética emerge cuando el encuentro se libera (aunque nunca del todo) de los imperativos del reconocimiento y del cuidado del otro . La condición psicopoética implica, entonces, cierto desbordamiento, cierta extralimitación; rompe de alguna forma con el cuadro composicional de lo ético y promueve, por tanto, su des-composición. Psicopoética no pretende negar de ningún modo la posibilidad de la deferencia y su importancia social en la interlocución; no pretende tampoco avalar el desconocimiento, la ignorancia o, incluso, el desprecio por el otro en función de priorizar la invención y el quebranto creativo. Probablemente, la condición psicopoética implica deferencia hacia la palabra del otro, sí, pero no demasiada ; porque lo poético como ruptura no podría quedar totalmente subsumido en el contexto regulador de lo ético.
Pero, en todo caso, en la línea de Hannah Arendt, Mèlich también afirma (y aquí estoy de acuerdo) que los seres humanos no vienen al mundo (tanto) para morir, sino para comenzar. Se habla y se actúa (se comienza) desde una tradición, pero sucede que “el ser humano no solo no está obligado a repetir la tradición, sino que la puede quebrantar”. 84Ya, por su parte, Arendt había señalado: “El lapso de vida del hombre en su carrera hacia la muerte llevaría inevitablemente a todo lo humano a la ruina y destrucción si no fuera por la facultad de interrumpirlo y comenzar algo nuevo, facultad que es inherente a la acción a manera de recordatorio siempre presente de que los hombres, aunque han de morir, no han nacido para eso sino para comenzar”. 85En este sentido, precisamente, el acontecimiento puede verse como el quebranto creativo de la tradición. Psicopoética comienza ya en una tradición dialógica determinada que sigue y reproduce inevitablemente, pero que, al unísono, también quebranta, porque reinventa formas de relación e inaugura mundos. Así, en psicopoética el mundo de la tradición, es decir, el de la conservación más o menos prescriptiva de fórmulas de interlocución y el mundo inusitado de formas que se abre en ese momento, es decir, el de la novedad y el acontecimiento, se requieren mutuamente; constituyen lo que el propio Mèlich designa como “hermanos enemigos”. 86El destino del encuentro como psicopoética no estará, pues, en predeterminaciones del pasado (como sugiere cierta ortodoxia psicoanalítica – infancia es destino– ), pero tampoco en el futuro , por más que se diga que la vida siempre avance “hacia delante”; para mí, el destino de la psicopoética tiene lugar, indefectiblemente, en el instante .
El encuentro psicopoético ha de producir un descentramiento de la identidad; una propensión al giro deformante de los participantes respecto del entorno y de sí mismos. La frase insignia podría ser: ignórate a ti mismo (ma non troppo) , o yo también dejo de ser (de vez en cuando) . Psicopoética en su devenir implicará un ejercicio de interlocución que produce resultados no anticipados para la realización de tal encuentro. Involucra un potencial permanente de sorpresa en el acontecimiento del sentido. Implica varias aperturas a entramados inéditos. Propone interpretaciones que permiten “quedar abierto a una posibilidad siempre incierta, nunca del todo controlable ni planificable”. 87Rehúye, pues, de certidumbres autorizadas o previstas. Elude las definiciones deterministas como no sea para destronarlas y rehacerlas en clave crítica o paródica. Un diálogo psicopoético difiere del diálogo producido en la intervención psicológica porque en este último –como praxis institucionalizada– se tiende, a mi juicio, tarde o temprano, a la formulación determinista, al cierre definitorio, a la palabra prescriptiva, a la resolución de conflictos o situaciones variadas y a la ejecución más o menos eficiente de acciones dirigidas.
Las prácticas de interlocución dialógica producidas en la actividad interventiva de las instituciones, a contrapelo de la finísima orfebrería de las diferencias intersubjetivas, propende a lo que, parafraseando a Joan-Carles Mèlich, puedo denominar un monomitismo tecnopsicológico. 88Se trata de una tendencia más o menos programada a entronizar criterios de pensamiento y acción que circulan en el diálogo institucionalizado, en aras de asegurar el seguimiento de los vectores prescriptivos, digamos formativos , de la sujeción en la modernidad. Prácticas que pretenden negar o minimizar el ámbito de lo contingente y absolutizar de distintas formas, o maximizar, el ámbito de la presunta capacidad de elección e independencia del sujeto acorde con el universo dominante del saber y del poder. 89Tal vez una de las manifestaciones más contundentes en este sentido surge con el avance de todos esos bien vestidos (y nefastos) predicadores de la excelencia y de la superación personal cuyo planteamiento subraya –por ejemplo– que salir de la pobreza es un problema de elección individual.
El monomitismo tecnopsicológico tiende, pues, al adoctrinamiento y no a la libertad; porque cada vez que un pedagogo, un psicólogo, un psicoanalista o un psicoterapeuta suspende o borra en su diálogo con el sujeto la actitud crítica ante lo establecido, o impide la concientización política de lo contingente, de lo provisional, de lo inacabado, de la fragilidad, de la amargura, de la risa, de lo finito, de lo imprevisible; ese interventor actúa al servicio de la hegemonía y de una especie de totalitarismo sutil. En efecto, la intervención psicológica trabaja por la adaptación re-productiva del sujeto al entorno y tiende a vincular la identidad a cierta consistencia en la realización de unas u otras funciones sociales. Se trata no solo de promover un sujeto funcional , sino de convertir al sujeto en funcionario del sistema, sin grandes márgenes para la improvisación, ni para la creatividad contestataria, ni para la iniciativa irreverente. De lo que se trata es de sobrellevar (a ultranza) un mundo sin rupturas, sin agrietamientos, sin desobediencias, sin subversiones. La desarmonía no es tolerada, el sujeto ha de ser felizmente sometido a una armonización obligatoria con el funcionamiento positivo de la maquinaria social.
Es así que, inmerso en el territorio de la especialización, del rendimiento óptimo y de la eficiencia como consigna, el ejercicio de dialogar no favorece la asunción de la multiplicidad; favorece, en todo caso, un aplanamiento de los relieves subjetivos, elude la experiencia de la metamorfosis, procura más bien avanzar siempre –infaliblemente– sobre rieles. Psicopoética constituye justamente la negación política, intersticial, minoritaria (al rebelarse –y revelarse– ante tales prescripciones enunciativas) de todos aquellos aspectos estructurantes del diálogo técnico propios de la reproducibilidad institucional. Psicopoética implica una fiesta crítica de los sentidos y no la uniformidad de objetivos. No se apoya en la programación , sino en el deseo . Por eso es que este diálogo deformante no encaja (aunque de pronto aparezca como polizón en el barco de la interlocución normalizada) en los diversos aparatos sociodiscursivos encargados de la reproducción y transmisión de sentidos, tales como las distintas psicoterapias; la orientación psicológica, sexual, vocacional o educativa; las prácticas docentes de diversa índole o los grupos de superación personal y de “autoayuda”. Psicopoética deviene, pues, impertinente , subvierte en acto ese carácter conservador-técnico-económico-moralista-prescriptivo-conceptual que, como signo fundamental, asiste y avala el vínculo con los demás en el diálogo institucionalizado (hablar con “efectividad” y hablar “correctamente” porque “nada es gratuito en el mundo competitivo en el que vives”) en función de reducir la complejidad de lo contingente y, sobre todo, en función de intentar controlar los acontecimientos .
Читать дальше