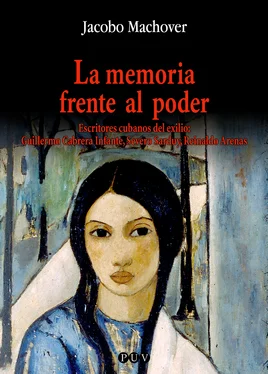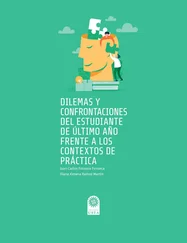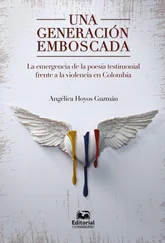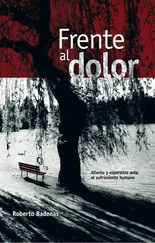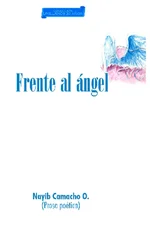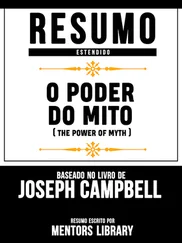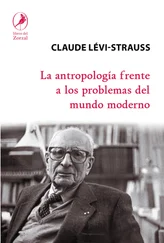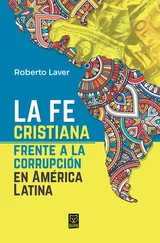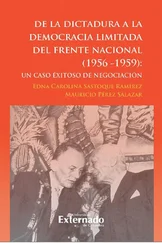Sin embargo, analizándola más profundamente, esa afirmación no es válida ni para Tres tristes tigres ni para De donde son los cantantes ni para El mundo alucinante . Esas novelas incluyen a veces simples alusiones, a veces alegorías más o menos claras de la opinión de Cabrera Infante, de Severo Sarduy o de Reinaldo Arenas acerca de la revolución cubana. Sólo que, en una especie de rechazo del compromiso sartriano, solamente aplicable en sentido único durante los años 60, se niegan a aceptar la preeminencia de lo político sobre lo literario. Lo político cubre un terreno independiente, implica otra forma de escritura, el artículo o la sátira. Pero, a medida que pasa el tiempo, las interconexiones se vuelven inevitables. Incluso puede ocurrir que la denuncia de la represión se sustituya a la ficción. Hasta el silencio puede ser una alternativa, como fue el caso para Severo Sarduy. Se puede hablar, en ciertos casos, de un arte de lo no dicho, de la elipsis, del silencio.
En privado, el sentimiento de todos esos exiliados era similar y su oposición al castrismo se fue radicalizando a medida que transcurría el tiempo y que la situación en la isla permanecía inmutable. La ficción era sólo una faceta de su actividad literaria. El ensayo, discretamente teórico o abiertamente político, iba a ocupar un lugar cada vez más importante en su obra.
Octavio Paz decía que el verdadero poeta era aquél capaz de mirarse a sí mismo y de aportar una mirada original sobre su propia creación. En ese sentido, Cabrera Infante, Sarduy y Arenas se podrían incluir en esa definición, ya que sus creaciones son constantemente revisitadas, reescritas bajo una u otra forma. Una recopilación de artículos o de viñetas se puede transformar en ensayos, una teoría científica sobre el Big Bang puede volverse un poemario, una autobiografía puede retomar, bajo una forma más directa y, en apariencia, más realista, todo lo que aparecía como ficción en las novelas anteriores.
Existe una gran diferencia entre Guillermo Cabrera Infante y Severo Sarduy, por un lado, y Reinaldo Arenas, por otro. Los dos primeros, exiliados desde los primeros años de la revolución, estuvieron en contacto permanente con todas las teorías literarias, rechazándolas a veces con un simple juego de palabras (Cabrera Infante) o usando de ellas sin ningún límite hasta llegar a ser, en ciertos momentos, prisionero de ellas (Sarduy). Por su parte, Arenas surge, por así decirlo, por «generación espontánea». Sus ficciones no obedecen a ningún esquema preestablecido. Se pueden notar ciertas convergencias en el estilo, algunas variantes del barroco o del neobarroco inherentes a la casi-totalidad de la literatura cubana, sobre todo en la necesidad de construir múltiples volutas antes de llegar al centro, al meollo del relato. Pero lo que forja la esencia del conjunto, de esos escritores tan distintos entre sí, es una imposición externa, un estado, que determina de manera parecida su relación con la geografía y con la historia, su recorrido personal e, inclusive, su concepción de la escritura.
El exilio brinda ese punto de vista común, ese conjunto coherente. El exilio determina su práctica de escritura. El exilio condiciona la memoria, única forma de conservar la tierra, la del nacimiento, la de la lengua materna, meros recuerdos de una vida anterior.
La memoria se propaga por caminos enrevesados. Por fragmentos, como si fuera indecente decirlo todo, contarlo todo. La nostalgia, utilización de los sentimientos con fines de reconocimiento por los demás, debe quedar rezagada. Si no queda más remedio, resulta más sencillo permanecer confinado en una soledad orgullosa. Para lograr vencer la incomprensión, el escritor debe proceder con medias tintas, mostrar solamente un aspecto de la realidad, el aspecto que, a primera vista, aparece como el más alejado del cataclismo político que provocó la salida, el éxodo colectivo e individual. El centro, el punto de partida, acabará por verse, pero después de una larga iniciación, una preparación sicológica indispensable para dar a conocer su propia verdad. Mientras tanto, otros paisajes, otros idiomas, otras formas de escritura habrán sido asimilados. El universo cubano ya no es un terreno virgen. Al contrario, está contaminado por influencias ajenas que impiden cualquier espontaneidad por parte de los exiliados más antiguos. La memoria, por tanto, requiere una prodigiosa elaboración. Necesita eliminar o integrar la otra realidad, la vida cotidiana en el extranjero. Finalmente, si tiene algún sentido hablar de barroco, sería el de dar innumerables vueltas para llegar a los fundamentos. De ahí un sentimiento de culpabilidad inconfesada.
El exilio cubano es absolutamente distinto, en lo que concierne a su recepción, de los demás exilios latinoamericanos. La desconfianza en relación con los fugitivos del régimen castrista era (y todavía es) la norma. Los exiliados de las dictaduras del sur del subcontinente, por ejemplo, rechazaban sistemáticamente a los que huían de Cuba, ya que apoyaban políticamente al régimen que los exiliados cubanos denunciaban.
Hacia fines de los años 80, sin embargo, algunos exiliados de otros países latinoamericanos analizaban tímidamente sus propias ilusiones en relación con la situación en Cuba, que siempre les parecía mejor que su propia dictadura. El chileno José Donoso, en su novela El jardín de al lado , adoptaba una mirada más irónica sobre el exilio de sus compatriotas: «los chilenos fuimos los héroes indiscutidos, los más respetados testimonios de la injusticia, los protagonistas absolutos en el vasto escenario de una tragedia que incumbía al mundo entero». 9
Al mismo tiempo, en un libro impregnado de nostalgia complaciente, Primavera con una esquina rota , el uruguayo Mario Benedetti hacía participar a uno de sus personajes en las manifestaciones de repudio contra los miles de cubanos que se habían refugiado en la embajada del Perú en 1980: «Con voz estentórea y crudo acento montevideano, hacía vibrar una de las consignas que aquella jocunda multitud coreaba: “¡Pin, pon, fuera, abajo la gusanera!”». 10
Frente a ese rechazo ímplicito o abierto (a menudo recíproco), los exiliados cubanos preferían identificarse con los que provenían de Europa del Este ya que, aunque su realidad geográfica fuera lejana, sus razones políticas les parecían infinitamente más cercanas. La problemática de Solzhenytsin, de Joseph Brodsky, de Milan Kundera, les resultaba muy parecida a la suya.
El centro de esos exiliados cubanos dispersos por Europa o por Estados Unidos es La Habana, aunque ni Guillermo Cabrera Infante ni Severo Sarduy ni Reinaldo Arenas hayan nacido en la capital. La Habana, a la vez paraíso e infierno, lugar propicio para la realización de las ambiciones intelectuales y también sinónimo de frustración, deberá ser abandonada, luego de conquistada. La ciudad será entonces objeto de un eterno retorno, nunca físico, más imaginario que real.
Cabrera Infante es el único en intentar captar la realidad por medio de constantes y difíciles ejercicios de la memoria, haciendo de La Habana una obsesión literaria de cada instante. Sarduy, en De donde son los cantantes , recrea una extraña Habana, una ciudad cubierta de nieve donde las balas surgen de todas partes. En Viaje a La Habana , de Reinaldo Arenas, es una urbe del futuro, de ciencia-ficción, a la que el protagonista regresa durante el siglo XXI. Curiosamente, todas esas recreaciones literarias parecen más cercanas a lo real que la propia realidad. Nada ha cambiado. O, mejor dicho, el tiempo se detuvo en el preciso instante de la salida, como en la foto de Jessie Fernández que ilustra la cubierta de La Habana para un Infante difunto . El exilio es también el culto al pasado.
Читать дальше