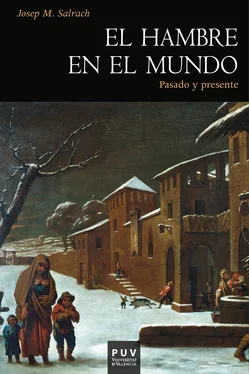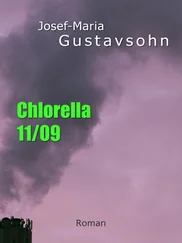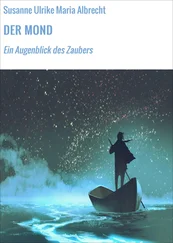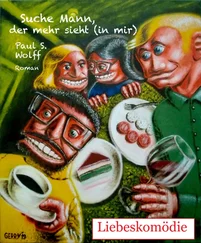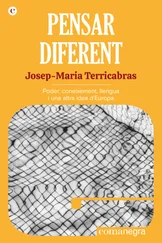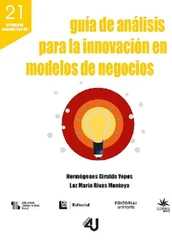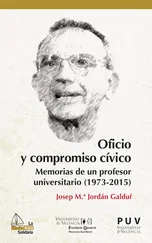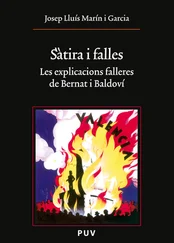HISTORIOGRAFÍA Y MÉTODO
Se ha escrito mucho más sobre el hambre del siglo XX que sobre la de épocas históricas, y es lógico: las urgencias del presente pesan en detrimento del pasado, y eso se nota en la perspectiva científica y analítica del fenómeno. Se piensa que el conocimiento de las hambres pasadas poco puede ayudar a resolver las presentes y las futuras. En cuanto a los historiadores, el hambre está presente en sus trabajos, pero menos de lo que se podría esperar, y a menudo en posición subordinada a otros temas que están relacionados con ella, como la historia del clima, el nivel y la calidad de vida, la alimentación, la población y la enfermedad. Y a la inversa, la historia del hambre se hace cogiendo información de estas historias sectoriales y, por lo tanto, estudiando el clima, la producción, la distribución, los niveles de vida y los sistemas alimentarios, es decir, la naturaleza, la economía, la sociedad y la cultura. Otros estudios nos indican también que el imaginario forma parte de la historia del hambre: Christopher Dyer y Massimo Montanari, por ejemplo, explican que las clases populares inglesas de la Baja Edad Media pasaban tanta hambre que soñaban una «tierra de Cucaña» en la que hasta las casas eran comestibles. 4
La historia del hambre, sobre todo contemplada desde el ángulo de las consecuencias, es así mismo una historia de la enfermedad y de la muerte y, por tanto, está ligada a la historia de la población, en el sentido demográfico del término. 5Sobre esto, es decir, sobre la vinculación entre hambre, epidemias y mortalidad, hay monografías excelentes, que utilizaremos en este libro. Y de la relación entre la marcha de las cosechas y las cifras de población, en particular la relación causal entre crisis frumentarias, subida de precios e incremento de la tasa de mortalidad también hay estudios muy importantes, que nos serán de consulta obligada. De todas maneras, el paradigma de las crisis agrarias y de mortalidad, muy apreciado por los historiadores hace unos años, hoy no atrae tanta atención. No se niega la importancia, pero se desconfía del automatismo y se insiste en las complejas relaciones entre los factores.
Algunos incluso dudan de que el hambre en la historia sea una consecuencia directa de la escasez de alimentos y sólo de ella, y basan su opinión en lo que hoy llamaríamos choque cultural o de civilizaciones. Según este punto de vista, a través de un largo proceso histórico cada pueblo ha elaborado las bases de su sistema alimentario, del equilibrio de su dieta, que está en relación con la tradición cultural y el entorno natural. La ruptura de estos sistemas socioculturales en Asia, África y América, a causa de la colonización europea, supuso que los pueblos indígenas pasaran a ser más vulnerables a las malas cosechas y al hambre. Este planteamiento, que se inspira en la obra de Karl Polanyi, invita a dudar de las simples causas «naturales» del hambre en la historia y, sin olvidarlas (o quizá, más bien, partiendo de ellas), sitúa la problemática en el terreno social y político.
Para entendernos: no es que la historia del clima, de la cual Emmanuel Le Roy Ladurie, Pierre Alexandre y Brian Fagan 6son buenos estudiosos, en la medida en que ayuda a explicar el éxito o el fracaso de las cosechas, no sea importante para la historia del hambre. Resulta simple-mente que el factor social puede ser tan o más determinante que la naturaleza. Tanto o más también que el paradigma malthusiano, según el cual el hambre es generalmente consecuencia de la ruptura de los equilibrios entre población y producción. 7¡Insistimos! No discutimos el impacto de los factores naturales en el desencadenamiento de las crisis de subsistencia, sobre lo cual hay muchos y buenos estudios históricos, 8pero hoy se subraya que las sociedades que disponían y disponen de buenos programas de ayuda y bienestar públicos, de reservas de alimentos para años de carestía y de una organización social avanzada pueden superar mejor que otras estos accidentes y evitar que se conviertan en dramas colectivos.
Es evidente: la historia del hambre se hace teniendo en cuenta múltiples factores y reclamando la ayuda de muchas investigaciones temáticamente cercanas. Está claro, no obstante, que no podemos quedarnos satisfechos con la simple acumulación. Hay que elegir el material y ordenarlo de acuerdo con nuestro propósito de analizar y comprender la existencia del hambre en la historia y explicarnos su persistencia actualmente. Para conseguirlo, estableceremos secuencias temporales y, en su interior, examinaremos los aspectos esenciales de las hambres detectadas. Se obtendrán, así, unas conclusiones parciales, las cuales, a su vez, podrán permitir hacer comparaciones entre épocas y llegar a conclusiones generales. Los aspectos que nos parecen más importantes de examinar son los tiempos y los lugares de las hambres, es decir, la cronología y la geografía, las causas, las consecuencias y las reacciones.
Como se puede comprender, el método de análisis propuesto parte del hambre como un hecho y se remonta al estudio de las hambres como fenómeno, que se explica y valora en la complejidad. Así se elimina, nos parece, cualquier riesgo de hacer de la historia del hambre una especie de disciplina histórica independiente. El método comporta un análisis al mismo tiempo desde el interior y el exterior de la sociedad que, por sus exigencias (el hecho, las causas, las consecuencias, las reacciones), obliga a considerar la totalidad social y sus condicionantes, entre ellos las coyunturas climáticas.
RACIÓN ALIMENTARIA
Antes de entrar directamente a estudiar el hambre de los tiempos históricos y del nuestro, hemos de examinarla, aunque sea de forma superficial y breve desde el punto de vista de la biología y de las ciencias médicas y de la salud. 9El punto de partida ha de ser la ración alimentaria que el hombre necesita para sobrevivir: una cantidad de energía alimentaria (calorías) y proteínas (nutrientes) que varía según el sexo, el volumen del cuerpo, la edad y otras circunstancias, como la temperatura y la actividad. Con la energía y las proteínas que se ingieren se hace el metabolismo, es decir, el conjunto necesario de cambios de sustancia y transformaciones de energía que tienen lugar en nuestro cuerpo. Las proteínas (alimentos organógenos) hacen masa orgánica, es decir, cambian la sustancia originaria para formar la sustancia propia y específica de nuestro organismo. En este sentido, hacen posible el crecimiento y compensan (función reparadora: anabólica) el desgaste que experimenta el cuerpo (regeneración de los tejidos, desgaste celular). Además, cumplen la función de controlar el metabolismo y la energía muscular. Los alimentos energéticos (hidratos de carbono y grasas), llamados termógenos, se transforman en calor (energía), cuando el hombre está en reposo, y en calor y trabajo, cuando hay actividad muscular. La cantidad de calor liberado por los alimentos durante estos procesos metabólicos o de transformación se calcula en calorías. Así, para simplificar, lo esencial en la alimentación son las proteínas que ingerimos y las calorías que los alimentos ingeridos nos permiten generar o liberar.
La cantidad mínima de energía (de calorías) necesaria para mantener las funciones corporales básicas, el metabolismo basal (tasa metabólica básica: TMB), se calcula en ayunas y reposo absoluto, y en un ambiente de equilibrio térmico (unos 18-20º), es decir, sin tener que luchar contra el frío ni contra el calor. En estas condiciones, un hombre adulto, de entre 68 y 80 kg. de peso, necesita entre 1.600 y 1.800 kcal/día aproximadamente, mientras que una mujer necesita entre 1.400 y 1.600 aproximadamente. 10En condiciones normales, la temperatura interna del cuerpo es de 37º, pero, cuando el cuerpo ha de luchar contra el frío en países de bajas temperaturas o contra el calor en países de altas, para mantener la regulación térmica (los 37º), necesita una ración de alimento o cantidad de energía superior a la habitual. 11También, naturalmente, el trabajo muscular requiere más energía. Esta energía variable, sumada a la energía básica (la del metabolismo basal), da la energía total, la que el cuerpo activo necesita, y que también depende de muchas variables, entre ellas el tipo y el grado de actividad.
Читать дальше