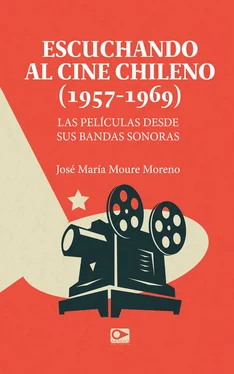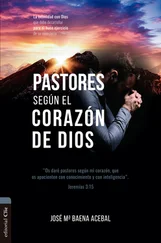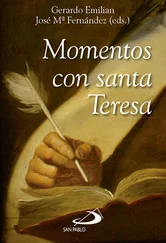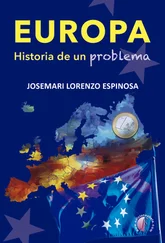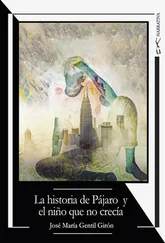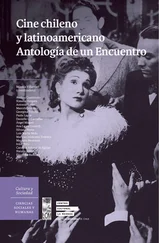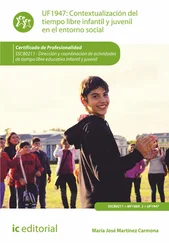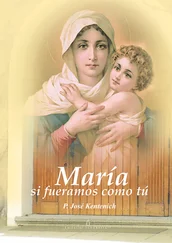La Respuesta , la ausencia de sonido directo, acentúa la importancia de la música, incluyendo su rol como elemento de continuidad. El análisis detallado incorpora también a la narración, en la voz del locutor Darío Aliaga, y la presencia de sonidos y presencia específica de instrumentos que contribuyen a enfatizar el drama. Es relevante el énfasis que pone en el sonido de la campana como “voz comunitaria que se alza clamando en todos los desastres naturales”. A modo de conclusión del capítulo, la contribución a la continuidad de la tensión narrativa y argumental, está dada, paradojalmente, por la discontinuidad de la música y la disonancia e irregularidad aparente de la banda sonora.
El tercer capítulo analiza la banda sonora de Largo Viaje (1967), largometraje de ficción de Patricio Kaulen, con música compuesta por Tomás Lefever. Moure nos advierte de la importancia de los silencios, y la inspiración en el canto a lo divino, lo que es especialmente remarcable en el velorio del angelito, donde la presencia de la cueca es otro elemento que remite a la ritualidad y las prácticas culturales asociadas a la ruralidad, pero, que en los sesenta, Kaulen rescata en el espacio urbano asociado también a la pobreza y las viviendas precarias que contrastan con los sectores adinerados. La película es una denuncia de la desigualdad de clases sociales, más allá de su propuesta estética asociada a la visualidad del cine latinoamericano fuertemente marcado por el neorrealismo. Tanto la banda sonora como la música de Lefever, acompañan no solo el tránsito del niño que recorre la ciudad en busca de las alas de su hermanito muerto al nacer, sino que refuerzan la intencionalidad del relato que evidencia las luces y sombras del Chile de la segunda mitad de la década de 1960. Junto con llamar la atención respecto a la música diegética y no diegética, incluyendo la presencia del canto a lo divino y a lo poeta, Moure encuentra patrones de emociones aportados por la banda sonora musical de Lefever, lo que resulta sustancial en una película donde el protagonista es un niño y donde la emocionalidad, la pobreza y la muerte atraviesan todo el filme.
El cuarto capítulo indaga en la banda sonora de Valparaíso mi amor (1968), de Aldo Francia, con música de Gustavo Becerra, compuesta a partir del vals La joya del Pacífico, de Víctor Acosta. La banda sonora musical usa como base la canción de Acosta, en la música no diegética, pero incorpora también boleros y música bailable de la época, en la música diegética, contextualizando el mundo popular en el que se desarrolla la trama basada en un caso real de un padre de familia condenado por robo de ganado. El filme va desentrañando los avatares de los personajes que quedan a la deriva, los hijos a cargo de una comadre y del propio condenado, que poco a poco van acentuando su condición de desgracia. Esta cinta es, al igual que la de Kaulen, una ventana al Nuevo Cine Latinoamericano, donde la opción era mostrar los problemas reales de los países subdesarrollados, eligiendo escenarios naturales, personajes de la calle y recursos de producción mínimos, donde la ficción muchas veces adquiría tintes documentales. Becerra utiliza las variaciones sobre el tema de Acosta como ironía en distintos momentos, como aquellos asociados a la pérdida de la inocencia de los niños. Del mismo modo, otras voces, como la de la justicia, acentúan la crudeza de este filme que, al igual que el anterior, son testimonio de la pobreza, de la infancia perdida y de la inequidad.
Finalmente, el capítulo cinco, aborda la banda sonora de El chacal de Nahueltoro (1968), de Miguel Littin, con música de Sergio Ortega. El autor del libro nos invita no solo a escuchar y analizar la música, sino que se detiene en el rol de las distintas voces que se entrelazan en el relato. En este caso específico, el análisis de la banda sonora tensiona las lecturas que asocian a la película a una ficción con carácter documental sobre la historia real de José del Carmen (o Jorge del Carmen Valenzuela Torres), el asesinato de Rosa Rivas y sus hijas, el posterior encarcelamiento, juicio y condena a muerte. Al igual que en los casos anteriores, Littin se enmarca en la vertiente del Nuevo cine chileno y del Nuevo cine latinoamericano, mostrando una profunda crítica social, en este caso al latifundio, al sistema judicial y a la falta de oportunidades para los marginados, con una factura identificable con lo experimental. Es importante la postura de Moure al enfatizar que si bien la película se desarrolla con una estética realista, tiene una serie de procedimientos que la alejan del registro documental, entre ellos, la música de Ortega, las voces y el sonido, es decir, la banda sonora, que en su conjunto, opera en sentido contrario al realismo.
La selección filmográfica es de aquellas imprescindibles para entender los “nuevos cines”, con piezas como las de Littin, Francia o Kaulen, pero también para comprender la propuesta del cine experimental de Sergio Bravo, el cine antropológico y comprometido de la dupla Yankovic Di Lauro o el documental de Leopoldo Castedo, en tanto documento hoy validado no solo desde la historia sino desde su estética.
La aproximación desde la música, renueva el interés por una filmografía que adquiere nuevos sentidos con la riqueza de la interdisciplinareidad que traza el autor de este libro. Los discursos construidos desde las bandas sonoras son parte integral de obras cinematográficas que pueden cuestionar al propio discurso elaborado desde la imagen, tensionándolo o reafirmándolo en algunos casos, abriendo renovadas propuestas para revisitar estos ya “clásicos” filmes. Al final del laberinto, queda la sensación de un despliegue en plenitud de los compositores del cine chileno de los cincuenta y los sesenta del siglo XX. Violeta Parra, Tomás Lefever, Gustavo Becerra y Sergio Ortega configuran un todo necesario para comprender un tiempo, una estética y una identidad chilena y latinoamericana representada en nuestro cine.
Mónica Villarroel Márquez
Directora de la Cineteca Nacional de Chile,
Centro Cultural La Moneda
La motivación por estudiar estos temas comenzó mientras cursaba el último año de Licenciatura en Artes, con mención en Teoría de la Música, en la Universidad de Chile, y fue incentivada por el profesor Cristián Guerra, gracias a quien descubrí que también era posible escribir sobre música. Agradezco su exigencia, rigurosidad y apoyo constante en mis procesos de formación, así como sus invitaciones a colaborar en cursos y ayudantías. Él es en gran parte responsable de que hoy exista este trabajo.
Este libro tiene su origen en la tesis para optar al grado de Magíster en Musicología Latinoamericana de la Universidad Alberto Hurtado, titulada Músicas fragmentadas. Colaboraciones musicales en el Nuevo Cine Chileno; 1967-1969 , que fue dirigida por Juan Pablo González. Le agradezco su motivación y apoyo. Asimismo, aquella tesis fue codirigida por Martín Farías, a quien debo agradecerle primero por su amistad, y luego por sus constantes recomendaciones y sugerencias, así como por su generosidad a la hora de compartir fuentes, escritos, ideas y conversaciones sobre estos temas. Espero que ese espíritu de colaboración y fraternidad se mantenga en el tiempo.
El desarrollo de esta investigación ha sido profundizado en el contexto de mis estudios doctorales en la Universidad de Barcelona, bajo la dirección del profesor Josep Lluis i Falcó, a quien debo agradecer por acompañarme en este proceso, por abrirme las puertas de su biblioteca y orientarme en torno a la búsqueda de un análisis integral de la banda sonora. Su incentivo en orden a conocer la mayor cantidad posible de estudios y teorías sobre la banda sonora ha sido fundamental para la materialización de este libro, y lo seguirá siendo para el trabajo de doctorado.
Читать дальше