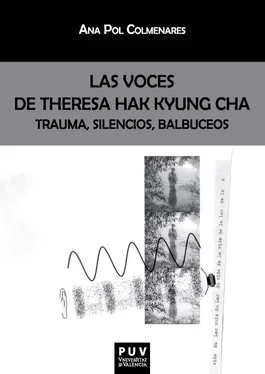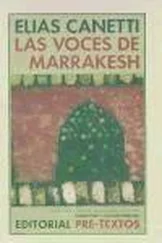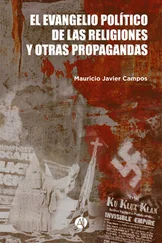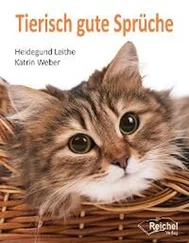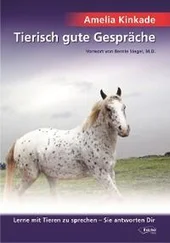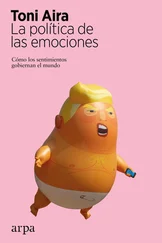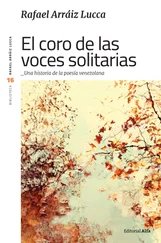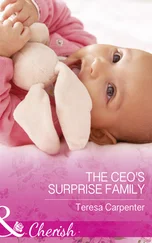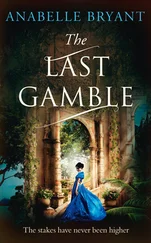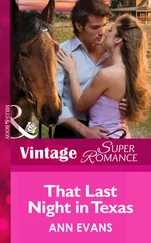1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 Los autorretratos constituyen, además, uno de los gruesos en la obra duchampiana, y son también muy significativos dentro de ella, dado el alejamiento al que somete su producción de los elementos expresivos del lenguaje plástico, pues lo que establece, finalmente, es un diálogo abierto con la problemática que envuelve a la identidad en sus representaciones.
Como Krauss recalca, el acercamiento a lo autobiográfico se manifiesta en los comienzos de la producción artística de Duchamp: «Hasta 1912, la preocupación casi exclusiva de Duchamp como pintor había sido la autobiografía. Entre 1903 y 1911, la principal temática de sus pinturas era su familia y la vida que transcurría en los cercanos confines de su hogar» (Krauss 1996: 215). Pero las temáticas del autorretrato y de lo autobiográfico no surgen solo en esta primera etapa como pintor, sino que recorrerán en realidad su trayectoria. Al margen de ser una constante que envuelve a casi todas sus obras, si nos centramos en aquellos concebidos exclusivamente como tal, parece claro que la preocupación en torno a cómo se configuran las identificaciones y las identidades sea el común denominador a todos ellos. Si pensamos, por ejemplo, en sus autorretratos como Rrose Sélavy se detecta claramente el replanteamiento de una identidad de género. En Tonsure (1921), que es un autorretrato de espaldas, nos muestra en su coronilla una estrella (étoile) afeitada. Culturalmente existe un vínculo entre la marca que se imprime en la cabeza en la tonsura, mediante el recorte de pelo, y la identidad del grupo al que la persona se incorpora, cimentada sobre una creencia, pensamiento o habitus común; por lo que la relación por contigüidad ya está implícita en la práctica misma. La tonsura tiene que ver, por tanto, con la pertenencia a un grupo. Normalmente se realizan dentro de órdenes de tipo religioso para señalar una adhesión a la misma, donde cada orden estipula su forma y tamaño. La marca que Georges de Zayas efectúa sobre la coronilla de Duchamp tiene forma de estrella; por un lado, como símbolo no se corresponde con el de ninguna congregación, por otro, la étoile (a-toile) , en un híbrido anglo-francés significaría «una tela» o más concretamente «un lienzo». 28 La toile , el lienzo, ha pasado a ser la cabeza, o quizá más preciso: a incidir como huella sobre la cabeza, apuntando a un arte cuya impronta se materializa sobre lo mental, es decir, antirretiniano . Aún sin apoyarnos en el juego de palabras, en este caso entre inglés y francés, Duchamp estaría haciendo uso de un icono, que construido, recortado, sobre su cabeza —de modo que sobre la sustitución de cabeza por pensamiento actúa uno de los casos de desplazamiento tipo en la metonimia, el de continente por contenido— alude a la inclusión en una comunidad por participar de una creencia/pensamiento común, desde ese juego metonímico. En este caso, él genera una tonsura propia cuya pertenencia a esta paradoja de «comunidad-individual» establece una irónica analogía con el sistema artístico, equiparado este a una comunidad de «fieles», cuyas bases se asientan en el mismo oxímoron de la comunidad individual que parodia en su corte de pelo.
En el autorretrato With my Tongue in my Cheek Duchamp incurre en los procesos de identidad relativos al lenguaje. Esta vez opta por retratarse de perfil, haciendo uso, una vez más, de un punto de vista menos común, como lo era también el encuadre desde atrás en Tonsure . El autorretrato de perfil era un formato muy poco habitual dentro de los procesos de la pintura y el dibujo, aunque en el género del retrato en el XVIII irrumpió un dispositivo que popularizó el perfil a partir de una técnica basada en el uso de la sombra. Mediante una pantalla y una fuente luminosa (la luz de una vela) y a través de la proyección generada, el «pintor» —que se colocaba tras la pantalla— registraba el perfil del retratado mediante el calco, justamente, de esa huella dejada por la luz, previa a la fotografía. Esta maquinaria se iniciaba con la tradición de los «perfiles silueteados», que debían el nombre a su supuesto inventor Éttienne de Silhouette (Dubois 2008: 126), y dicho método contó con bastante adeptos hasta la aparición y difusión de la fotografía. Si bien hay que matizar, y es importante con respecto a los replanteamientos de Duchamp, que estos retratos a través del perfil dificultosamente podrían ser auto rretratos —entendido en el sentido de la factura— puesto que necesitaban de un otro que se situase tras la pantalla para «calcarlo»; esto insiste, a su vez, de manera explícita sobre el hecho de que emergen de la impronta misma y, en este sentido, eliminan del proceso productivo todo lo relativo a la virtuosidad del artista.
En realidad, esta relación del sujeto con su sombra entendida como huella y las conexiones que mantiene con la representación no es nada nuevo, de hecho, el mismo Plinio en su Historia Naturalis sitúa el nacimiento de la pintura en lo oscuro de la sombra. 29 Mediada por una «acción» busca delimitar el contorno de la sombra humana. Plinio fabula dicho nacimiento del arte a través de la historia de una joven alfarera, que registra con un carbón el perfil de su amado en la pared de la casa la noche antes de que este parta a la guerra, tratando de preservar una huella física previa a la desaparición. Un perfil que, después de ser trazado, será más tarde relleno de arcilla por su padre, en un intento de reparar la ausencia, restituyéndole a la joven una presencia más táctil del amado, por lo que asistimos a una múltiple aparición de disciplinas. El relato es, sin duda, sugerente en su alcance, puesto que en él confluyen varios regímenes de percepción: visual, a través del dibujo; táctil, entendiendo el modelado (escultura) como aquello que se puede tocar; pero lo es más si cabe por poner por escrito una relación fenomenológica que se extenderá a lo largo de la historia, hasta materializarse más intensamente en la fotografía, 30 entre la huella, la luz y la desaparición o, en términos duchampianos, entre el contacto y la separación. Una separación muy cercana a la pérdida que, como Barthes detectó, es implícita a cada imagen fotografiada. La misma que desde el lenguaje poético Pizarnik intuye cuando dice «las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia» . Ya sea, pues, de la palabra, ya de la imagen fotográfica, de donde emane la ausencia, nos hallamos inmersas en un proceso continuo de duelos y separaciones (contactos y separaciones) y, en última instancia, una separación entre el/la productor/a y lo producido (artista y obra). La crisis en el lenguaje pictórico motivada por la aparición de la fotografía, y que Krauss claramente atribuye como nucleica de la producción duchampiana, no se estanca solo en este terreno, sino que podemos considerarla coetánea a aquella que se da en el lenguaje textual, la narración y, por tanto, que es extensiva al diálogo generado entre ambos —imagen/texto—; y de ahí la necesidad de la imagen, anunciada por Benjamin, de un texto que le sirva de leyenda; una necesidad y un problema, a su vez, con el que tendrá que lidiar todo el campo de lo documental —en relación a un conflicto que se hace extensivo, desde ahí, a lo veraz.
La obra de Duchamp puede ser leída como una exploración de las correspondencias entre el contacto y la separación, 31 que rozan en buena parte con el concepto de inframince . Este presenta, desde este enfoque, ciertas similitudes con el fort-da freudiano, que toma en consideración la problemática del sujeto para integrar apariciones y desapariciones 32 (las maternas), en una primera etapa constitutiva del sujeto. Este encuentro constante, entre la unión y la separación, no dejaba de estar ya presente en Alegoría de género , donde la unión misma era en sí traumática. Aquí subyace otra problemática ineludible, que se desencadena de la relación afectiva entablada con lo representado. De hecho, en el relato de Plinio se vislumbra de una manera muy rudimentaria cuando marca el origen fenomenológico del nacimiento del arte en el registro de un índice/índex, que no es otro que la huella —sombra— del amado. Así, uno de los puntos donde pivota el problema de la representación cuando optamos por este enfoque de lo afectivo, es sobre la relación, que ya desde ese origen legendario, establece con la obra. Donde, como afirma Dubois, el deseo pasa primero por la metonimia (2008: 113).
Читать дальше