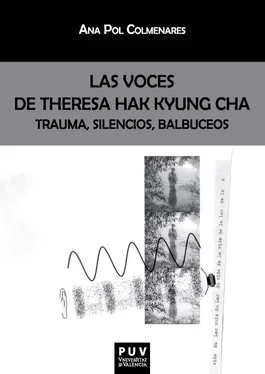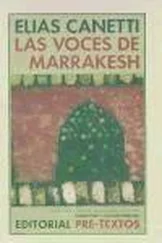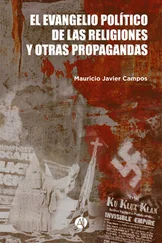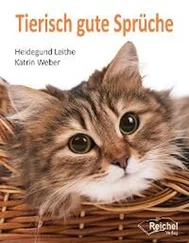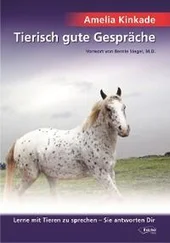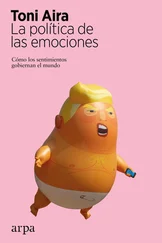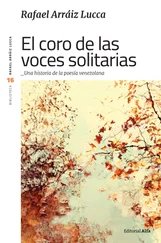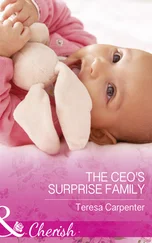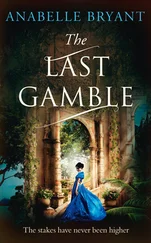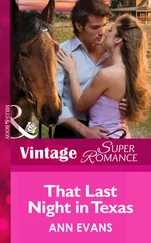El tema del cuerpo-máquina masculino es también tratado por Hal Foster en Belleza compulsiva como nuclear del periodo de vanguardia, en concreto en el surrealismo. Y, de hecho, Krauss alude también a ello en el texto citado, mediado esta vez por la figura del autista, 25 interpretándolo desde ciertas manifestaciones de su sintomatología ligadas a las sensaciones de sentirse máquina o de renuncia al lenguaje; de este modo, extiende la problemática del trauma en la significación más allá de un asunto de lenguajes a un nivel estrictamente artístico. Sin embargo, en ambos análisis, tanto el de Foster (2008) como el de Krauss (1996), los acercamientos al trauma se efectúan desde un enfoque excesivamente psicologizado. En el caso de Krauss, en concreto, el hecho de interpretar esta compleja relación, generada en vanguardias, de los artistas con las máquinas llevándola a una analogía con el autismo patologiza la problemática y conlleva la desactivación del discurso artístico a otros niveles, como podría ser el político. Puesto que, si nos remitimos a lo expuesto por Jones (2004), la mayoría de la sociedad de comienzo de siglo estaría, en realidad, atravesada por ese trauma de la tecnología militar y de la producción, siendo estas circunstancias las que claramente revertirán sobre las praxis de los/las artistas, no siendo por tanto casos aislados, distanciados del devenir social. La lectura de Jones es, en su orientación, más prolija con respecto al trauma, desmarcándose de análisis exclusivamente psicologizados asociados a determinadas poéticas individualizadas. Las situaciones expuestas parten en ambos casos —guerra y capitalismo— de una arena políticosocial que no podemos obviar desplazándola al terreno de lo psicopatológico; ya que corremos el riesgo de caer en interpretaciones basadas en un entramado mitificante de las conexiones entre genialidad y locura y, en este sentido, poco operativo para una crítica más amplia.
Podríamos rescatar además un «elemento traumático» añadido, que afecta a toda esta generación de artistas de comienzo de siglo y que se ha quedado enquistado en los procesos de producción artística posteriores, como es la crisis percibida por Benjamin en las formas de narración. Para Benjamin la gran crisis, que imprime una nueva manera de relaciones y procesos de socialización, se produce con la vuelta de los soldados del campo de batalla, cuando no son capaces de verbalizar su experiencia en la contienda. Esta incapacidad para narrar bloquea los procesos de transmisión oral anteriores, eliminando de la comunicación los elementos experienciales, para centrarse en un modelo de transmisión meramente informativo, donde el sujeto informa de los hechos aunque no logra, sin embargo, elaborar su experiencia a través del lenguaje.
Esta particularidad del trauma relativa a la narratividad, entendida como transmisión de la experiencia, se posa de una manera más explícita, si cabe, sobre la cuestión de lo afectivo e incide con mayor profundidad en los procesos de elaboración de subjetividades, cuestionando profundamente ciertos aspectos también de la subjetividad del sujeto creador y la impronta de esta en su producción plástica. Una huella que, en el caso de esta obra de Duchamp, está literalmente adherida como señalaba Benjamin respecto a la del narrador: «Así, queda adherida a la narración la huella del narrador como la huella de la mano del alfarero a la superficie de su vasija de arcilla» (Benjamin 2010: 71). Pero, además de ello, está petrificada, escenificando una incapacidad de dar salida y por tanto, un bloqueo en la narración, donde se manifestaría literalmente lo señalado por Benjamin. Su construcción aquí es bastante precisa a la par que ambigua, ya que esa huella emana de dentro y mantiene el elemento que la imprime (la lengua), aunque, justamente, lo que muestre sea un atrofiamiento de la lengua y en su deslizamiento del habla y de la posibilidad de una narración.
With my tongue in my cheek es una expresión anglosajona empleada para aludir al acto de ironizar. Una expresión, que como señala Didi-Huberman, le permite presentarse como un profesional de la ironía, es decir, del trabajo con el límite (1997: 171). La ironía, la broma, o como decíamos en referencia a Freud, el chiste, son parte de estos procesos lingüísticos que actúan a través de un desplazamiento en las significaciones. Freud y Lacan, que seguirá el desarrollo del primero, identifican un similar desplazamiento en la figura de la metonimia. En el caso de esta expresión coloquial (with my tongue in my cheek) hay una correlación metonímica entre el gesto y la expresión lingüística, en el sentido de que la conexión se crea por contigüidad: ya que el órgano (la lengua) se posa sobre la parte del cuerpo que escenifica la risa (la mejilla); la causa señala así la consecuencia a nivel fisiológico: el movimiento de la mejilla cuando nos reímos. La ironía articula además un doblez en las significaciones, generando un habla no diáfana o plana, que conectaría así con lo íntimo del lenguaje; un doblez que conseguiría restaurar entre sus pliegues los dobles sentidos, los múltiples fondos que desintegran las connotaciones (Pardo 1996: 69).
Situar la lengua sobre la mejilla equivale a inmovilizarla, colocar un silencio en el lugar de lo que se iba a decir de manera burlona o irónicamente, por lo que supone una elisión de la broma. Aunque al mismo tiempo, y esto es lo que la convierte en imagen de lo metonímico, la convoca —precisamente aquí— desde el deslizarse de la lengua. En cualquier caso, denota un proceso de bloqueo oral similar al de morderse la lengua, morder para no hablar de más.
La expresión, habitual en la cultura anglosajona, describe literalmente un gesto que implica un giro en la dirección de la lengua. En este sentido, establece un giro similar al del urinario o el mapa en Alegoría de género . Y torcida, la «lengua» camina desde su desorientación hacia problemáticas que tienen que ver con procesos de construcción y representación de la identidad. Su torsión dentro de esa rara 26 cavidad bucal es parte de una extrañante exploración espacial del propio cuerpo, que nos ofrece además una interesante imagen: la de la literal desorientación 27 de la «lengua».
El lenguaje había ocupado siempre un papel notorio en la praxis duchampiana y a ello se sumará la experiencia de asimilación de otro idioma cuando se exilió a Estados Unidos. La incorporación del inglés a su lengua materna es un punto de partida en numerosas de sus obras, donde los juegos lingüísticos ya no se elaboran únicamente mediante las homonimias brindadas por el francés, sino que el juego entre sonido y sentido se articulará muchas veces desde la imbricación de los dos idiomas. Más allá de que fuera un trabajo para salir adelante económicamente, el hecho de que Duchamp trabaje durante un tiempo como profesor de francés en Nueva York le lleva, necesariamente, a tener que lidiar con las correspondencias lingüísticas entre ambos idiomas y con todas las implicaciones identitarias implícitas a lo que denominamos lengua materna. No parece, por tanto, casual el papel que juega la «lengua» en este autorretrato; siendo que se autorretrata desde la faceta o el «perfil» a él atribuido de bromista, pero también desde la «lengua» misma, señalando —o indicando— al mismo tiempo la importancia de esta en sus operaciones artísticas.
El autorretrato y lo autobiográfico
El autorretrato y lo autobiográfico suponen un punto importante en esta trama a la hora de acercarnos a ciertos modos de hacer que se inauguran ya en las prácticas artísticas de vanguardia. El autorretrato es aquella vía en la producción del artista donde resulta, quizá, más complejo desligarle de su obra, puesto que confronta justamente ese encuentro entre autopercepción y representabilidad. ¿Cómo se ve?, ¿cómo se muestra?, ¿cómo quiere ser visto?, ¿en qué términos concibe su identidad? ¿Y su subjetividad? ¿Puede ser asubjetivo? ¿Y dónde están los límites del autorretrato?, ¿no puede toda obra ser leída como un autorretrato?, ¿como autobiográfica?
Читать дальше