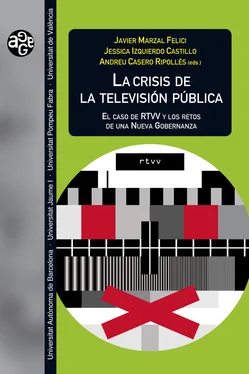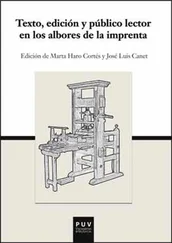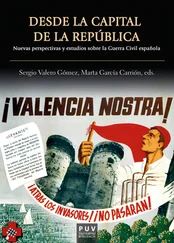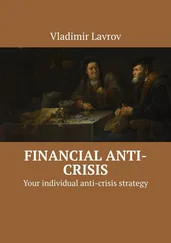1.Introducción.
2.Ética y gobernanza: el valor de la sociedad civil.
3.Servicio público: la distribución de la responsabilidad.
4.Gobernanza y participación: la ética en el diseño institucional.
FINANCIACIÓN E INDICADORES DE GOBERNANZA DE LA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA EN EUROPA, Francisco Campos Freire
1.Introducción.
2.Sistemas de gobernanza y financiación de la radiotelevisión pública.
3.Evolución de la financiación y presupuestos de las RTV públicas estatales europeas, 2006-2013.
4.Financiación y presupuestos de las RTV públicas de España, 2007-2014.
5.Indicadores de gestión y gobernanza de las RTV públicas europeas.
6.Test de valor público.
7.Los informes de Responsabilidad Social Corporativa.
8.Los retos de reestructuración, viabilidad y sostenibilidad ante la Agenda Digital.
9.Conclusiones.
RESPONSABILIDAD COMUNICATIVA Y TELEVISIÓN PÚBLICA, José María Bernardo Paniagua y Nel·lo Pellisser Rossell
1.Introducción.
2.De la desregulación a la responsabilidad comunicativa.
3.RTVV, un ejemplo de irresponsabilidad comunicativa.
PROPUESTAS PARA LA GOBERNANZA DE UNA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA VALENCIANA, Josep Lluís Fitó y Javier Marzal Felici
1.Introducción.
2.Los órganos de control externos: la necesidad de un Consejo Superior Audiovisual Valenciano. La Comisión Parlamentaria de Control.
3.La función de las Cortes Valencianas. La Comisión de Control Parlamentario.
4.Los órganos de gobierno y de control internos.
5.El Consejo Asesor.
6.El defensor de la audiencia.
7.El Estatuto Profesional de la Redacción y el Comité de Redacción.
8.Un Comité de Empresa que defienda los intereses de los trabajadores.
9.La responsabilidad social corporativa: el compromiso con la independencia y la despolitización.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES
CURRÍCULUM VÍTAE DE LOS AUTORES Y AUTORAS
Introducción
La crisis de la televisión pública y el cierre deRTVV como síntoma
JAVIER MARZAL FELICI
JESSICA IZQUIERDO CASTILLO
ANDREU CASERO RIPOLLÉS
UNIVERSITAT JAUME I
1. Una crisis multidimensional
A nadie se le escapa que en los últimos años estamos asistiendo a cambios muy notables que están teniendo lugar, a escalas global y local, en los campos de la economía, de la (geo)política y de las tecnologías informacionales que, a su vez, están provocando una transformación ininterrumpida y acelerada del sistema comunicativo y, en particular, del medio televisivo.
En efecto, en poco más de treinta años, hemos pasado de tener en España una oferta televisiva en la que solo había una cadena de televisión estatal (RTVE, desde 1956) a un escenario en el que poco a poco fueron emergiendo las primeras radiotelevisiones autonómicas públicas (ETB y TV3, en 1982; TVG, en 1985), que fue incrementándose (Canal Sur, Telemadrid y RTVV, en 1989), y al que se sumó la oferta de las televisiones privadas (Antena 3, Telecinco y Canal +, en 1990). Desde entonces, el nacimiento de cadenas públicas y privadas de televisión ha sido constante. En las últimas dos décadas, han proliferado televisiones públicas en casi todas las comunidades autónomas (desde la TVAC Canaria, en 1999, hasta la TVP de Asturias, en 2006). Solo unas pocas comunidades autónomas no disponen de un servicio público de radiotelevisión: es el caso de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Ceuta y Melilla, a las que, lamentablemente, desde el 29 de noviembre de 2013, debemos añadir la Comunidad Valenciana, tras el cese de las emisiones de RTVV. En la última década, hemos asistido a la aparición de nuevas cadenas de televisión privadas, de cobertura estatal (Cuatro y La Sexta, en 2005), además de varios centenares de canales locales que han ido surgiendo por toda la geografía española.
El apagón analógico, por la implantación de la TDT (2005-2010), ha dibujado un mapa de cadenas de TV muy amplio y complejo, que sufrirá nuevos cambios en 2015, por la reasignación de frecuencias a la que obliga la adaptación a la nueva red 4G para las telecomunicaciones, lo que se conoce como la reserva del llamado «dividendo digital». Todo ello, sumado al proceso de convergencia de la TV e internet, ha tenido como efecto inmediato la enorme fragmentación de la audiencia televisiva, que ha desencadenado una feroz lucha entre operadores públicos y privados.
Esta fuerte competencia ha sido acentuada por el empobrecimiento de la economía nacional e internacional. Estamos sumidos en una fuerte crisis financiera desde 2008 que ha influido notablemente en la reducción de ingresos por publicidad para las televisiones y, en el caso de las públicas, los presupuestos anuales han sufrido recortes dramáticos que han derivado, incluso, en la supresión de canales de la oferta de las cadenas autonómicas públicas, la aplicación de expedientes de regulación de empleo (ERE), etc.
No podemos ignorar que la situación actual de la televisión en España, a finales de 2014, configura un paisaje en el que las televisiones públicas tienen, en general, un espacio bastante inferior a las privadas. De facto, en España domina actualmente un duopolio televisivo, formado por Atresmedia y Mediaset, que cada vez se llevan más tarta publicitaria, como consecuencia de la renuncia voluntaria de RTVE, por mandato gubernamental, a la financiación por publicidad.
El proceso de fuerte contracción del peso de la televisión pública en el sistema televisivo está relacionado, asimismo, con la expansión del pensamiento neoliberal en las últimas décadas, de manera especial en Europa y en España. De manera general, se percibe entre la ciudadanía un desprestigio creciente del propio concepto de «servicio público» –en el ámbito televisivo, pero también en sectores como la educación, la sanidad, la justicia, etc.–. Los propios medios de comunicación privados –que tienen intereses muy claros en los ámbitos televisivo y radiofónico– han contribuido a desprestigiar la labor de las radios y televisiones públicas, cuestionando, con frecuencia, el sentido y la importancia de la misión de servicio público de estas instituciones.
En definitiva, se puede afirmar que la crisis económica ha coincidido con una crisis tecnológica –la convergencia digital–, dibujando así un panorama muy complejo para las televisiones públicas, todavía más difícil en el nuevo contexto normativo que, a su vez, expresa una crisis política y de valores que afecta a la propia concepción de lo público. Por todo ello, se puede afirmar que estamos sumidos en una «crisis multidimensional», en suma, en lo que se podría denominar «una tormenta perfecta».
2. Cambios normativos: hacia la privatización de los servicios públicos deRTV
Las modificaciones legislativas que han tenido lugar en los últimos años, especialmente en el periodo 2010-2013, han abonado el terreno para la privatización de los servicios públicos de radio y televisión, por ejemplo en lo que se refiere a la definición de la radio y televisión como servicio público. En efecto, tres décadas atrás, la Ley del Tercer Canal de Televisión (Ley 46/1983) autorizaba al Gobierno de la nación la toma de decisiones necesarias para la puesta en funcionamiento de un tercer canal de televisión de titularidad estatal, para ser otorgado, en régimen de concesión, en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma, mediante el apoyo de los estatutos de autonomía y del propio Estatuto de la Radio y la Televisión Española.
Ante los intentos de algunas radiotelevisiones autonómicas, en especial RTVV y Telemadrid, bajo el control del Partido Popular, por privatizar parcialmente algunos de sus servicios, el anterior Gobierno socialista trató de blindar el carácter público de las televisiones autonómicas mediante la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que en su artículo 40.1 definía las radiotelevisiones públicas como «servicio esencial de interés económico general que tiene como misión difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales, contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de España, y difundir el conocimiento». No obstante, esta normativa también se puede considerar bastante conservadora en diferentes aspectos, como la liberalización y desregulación del sector de la televisión, «para garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas que prestan el servicio de televisión», y el asentamiento de unas bases legales que iban a favorecer la concentración mediática (Zallo, 2010).
Читать дальше