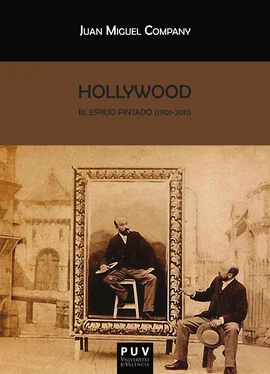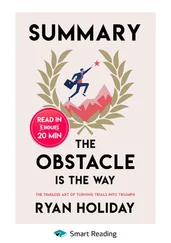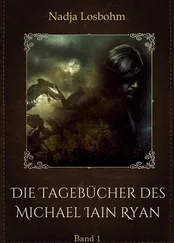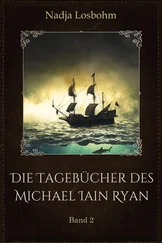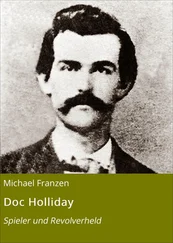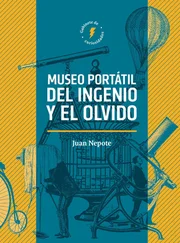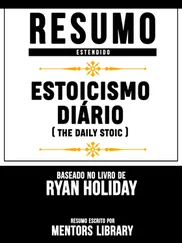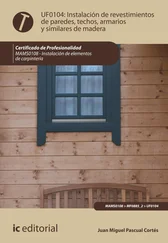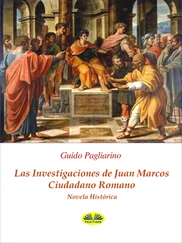En abierta pugna con esa cada vez más abundante pléyade de cinéfilos empeñados en “convertir a cierto cine clásico en una auténtica iglesia, con sus profetas, sus herejes, sus anatemas y sus dogmas” (núm. 23, p. 10), la redacción de Contracampo se enfrenta a los textos concretos tratando en todo momento de ir un poco más allá de esos “análisis temáticos de enunciados” (núm. 23, p. 60) que se prodigan por doquier y que, a fin de cuentas, poco o nada dicen de la película en cuestión. De lo que se trata es, simple y llanamente, de interrogar a las películas sin los anteojos del cliché, tratando además de aplicar —en algunos casos (esto suele depender del crítico) y en la medida de lo posible (sin forzar demasiado los textos)— ese nuevo instrumental metodológico que, como ya apunté en su momento, encuentra en la semiótica su principal fuente de abastecimiento conceptual. 18
Que dicho gesto tiene una, también obvia, dimensión política de izquierda lo demuestra la transcripción de la mesa redonda donde se estudiaba el intento de golpe de Estado del teniente coronel Tejero como fenómeno mediático publicada en el número 20 de la revista (marzo 1981). El análisis llevado a cabo por Gonzalo Abril, Francisco Llinás, Jesús González Requena, Bernabé Sarabia y José Luis Téllez de la retransmisión televisiva de la irrupción de Tejero y sus doscientos guardias civiles en las Cortes sigue siendo en la actualidad un modelo de cómo la perspectiva política, al decir de Jameson, es el horizonte absoluto de todas las lecturas y todas las interpretaciones.
Es en el siguiente número de la revista, en un breve texto de presentación del díptico dedicado a analizar dos penúltimas películas — Hardly Working (Jerry Lewis, 1980) y Fedora (Billy Wilder, 1977)— titulado “El retorno de los clásicos” donde Francisco Llinás hace, con las palabras más bellas y contundentes que jamás escribiera, un lúcido diagnóstico del panorama mediático de comienzos de los ochenta que sigue siendo, por desgracia, aplicable al momento actual 19:
Los que hacemos Contracampo tenemos la honra de pertenecer a aquella generación que, nacida bajo el fascismo, fue amamantada a sus pechos y hubo de combatirlo en su propio lar y guarida; ser antifascista fue así un modo de descubrirnos y conocernos y aprender nuestras limitaciones a través de nuestra propia derrota. Pero el nuestro fue un fascismo de estatuas y basílicas, de granito y cañones. Las gentes que nos sucedan habrán de enfrentarse —si gustan de ello— a otro fascismo más difícil, hecho de histeria e institucionalización cotidiana de lo banal. Los que ahora pasamos la treintena somos los últimos testigos de la agonía de un mundo en que aún existieron la belleza y el rigor. Hoy, cuando el poder es más feroz que nunca, pues la derecha asume la crispada carátula de la trivialidad, cuando la nadería y el mero gesto yermo se bautizan como democracia, apostar por el arte, por la antigua hermosura trabajada y compleja, es sin duda entonar un himno de batalla. El antiguo relato es ya imposible; el verso subversivo. Reclamar hoy el rigor en el arte es como otrora exigir justicia al Tribunal de Orden Público. Cuando la consigna del presente parece ser el “viva la bagatela” de los modernistas, el fascismo transmuta su apariencia en la risa feroz de lo ramplón y el rubio desteñido de los Ángeles de Charlie.
Comprenderá el lector a estas alturas que reivindiquemos hasta la agonía ciertas películas que, como Fedora , de Billy Wilder, o Trabajando duro (que tal es su verdadero y harto significativo título), de Jerry Lewis, 20son los últimos ejemplos de un arte hoy bien difícil, frontalmente enfrentado con la estulticia obligatoria y estatal que se nos impone en las pantallas y las comisarías.
Pues no vale negarlo: el cine clásico fue esencialmente un arte liberal y demócrata, el arte de un parlamentarismo en que, aun coexistiendo posiciones políticas y estéticas encontradas, podía —con sus limitaciones— respirarse un perfume constitucional y librepensador. De ahí que, en la situación de fascismo general y ubicuo que se atraviesa, películas como éstas sean productos incómodos y difíciles, indigeribles para gacetilleros y públicos afectos al gusto dominante. Jerry Lewis fue condenado a diez años de silencio hasta realizar esta pieza maestra, cuya escasa acogida le augura —nos tememos— un nuevo período de mutismo. Por su parte, Fedora es una producción alemana, condición que nos exime de todo comentario acerca de su viabilidad en la industria yanki. Ambas obras aparecen así como verdaderos monumentos de resistencia , ante los que no podemos por menos de expresar nuestra admiración y solidaridad más estentóreas.
Más de treinta años después, en el contexto histórico de la época que nos ha tocado vivir, las palabras de Llinás encuentran adecuada prolongación en el libro de Antonio Méndez Rubio La desaparición del exterior. Cultura, crisis y fascismo de baja intensidad (Zaragoza, Ed. Eclipsados, 2012) donde el autor hace una llamada a la “urgencia de la crítica y la lucha (en la teoría y la práctica) no como una lucha contra las supuestas perversiones de la democracia sino, más bien, contra una renovada y legalizada forma de fascismo histórico” (p. 23). Ya en el propio título del libro se alude justamente al “gaseado letal y legal” (p. 25) de las conciencias característico de nuestros días.
Hoy
Por seguir aplicando la conceptualización de Llinás al momento actual, hoy los políticos gobernantes me parecen de una aflictiva banalidad en su intento de mantener una máscara incólume que disimule sus verdaderos intereses: nutrir el insaciable apetito de la economía de mercado a partir de posiciones neoliberales. Desde el poder se fomenta esa sociedad de la ignorancia y de la “infoxicación” como tan lúcidamente describe Antoni Brey, en afortunado neologismo, nuestro mundo hiperconectado. 21Se me antoja que el relativismo postmoderno en el que andamos sumidos y según el cual la lectura de un film empieza y acaba exclusivamente en su mera fruición de espectáculo obtura, entre otras cosas, la posibilidad de pensar por uno mismo, haciéndonos asentir a una lógica del mercado cuyo destino final nos obliga a adoptar, en el mejor de los casos, la moral del sometido, del esclavo ante el discurso de un amo que le arrebata todo, empezando por su saber. Para pensar la ética es necesario hacerlo desde la filología, decía Nietzsche en La genealogía de la moral (1887). Discernir el actual plebeyismo democrático , cuestionado por el filósofo en su obra, sería reafirmar una determinada noción de valor materializada en un gesto crítico que fuera más allá del consumo indiscriminado de mercaderías audiovisuales. 22
Cabe preguntarse, pues, cuál sería el tipo de crítica que debemos esgrimir frente a tal máquina de cosas. Hago mías aquí las palabras de Manuel Asensi en su último libro donde postula una crítica que ejerciera un sistemático sabotaje de los discursos hegemónicos:
El concepto de “critica” que propongo…tiene que ver con la crítica como desacuerdo y disidencia, con esa virtud que consiste, según Foucault, en “el arte de no ser gobernado o incluso el arte de no ser gobernado de esa forma y a ese precio”…una práctica definida…una virtud que consiste en no ser obediente de forma acrítica a la autoridad (Foucault), a una práctica material (Adorno), a un entrelazamiento del trabajo teórico y el proceso vital de una sociedad (Horkheimer)… la crítica solo podrá manifestar una verdadera resistencia a la autoridad represiva cuando se haga cargo de los modos “discursivos” que conforman nuestra manera de percibir el mundo. 23
Читать дальше