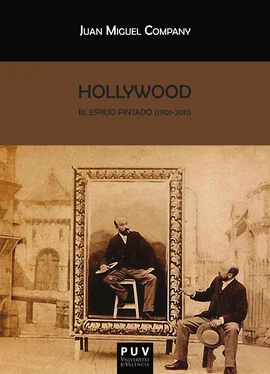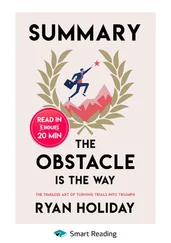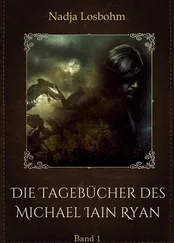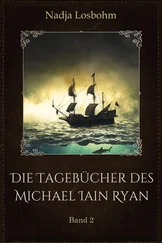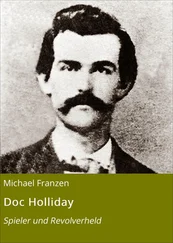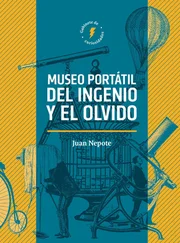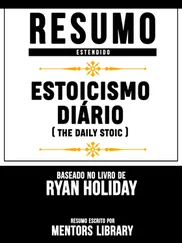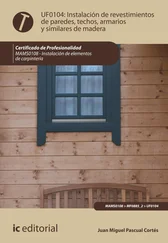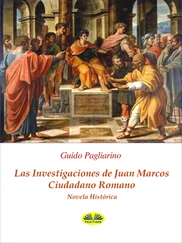En los primeros años de la década de los setenta del pasado siglo se libra, pues, una batalla que escinde en varios frentes el campo de la crítica cinematográfica francesa. El debate en torno a la impresión de realidad en cine radicaliza las posiciones ideológico-políticas de los contendientes. La serie de artículos que, bajo el título genérico de “Cinéma et idéologie” Jean-Patrick Lebel publica en cuatro números de La Nouvelle Critique a lo largo de 1970 14será, a su vez, debatida por otra titulada “Technique et idéologie” que Cahiers empieza a publicar en 1971. Pese a su carácter inconcluso —el último texto aparece en el número 241 de la revista (septiembre-octubre 1972) con la incumplida promesa de su nota final: À suivre — constituye el único intento que conozco de sentar las bases para una historia del cine desde las categorías del materialismo dialéctico. La distancia ideológico-política con Lebel— La Nouvelle Critique representaba en la época los intereses del Partido Comunista Francés en el ámbito de la cultura —se pondrá de manifiesto en octubre de 1971 cuando la parte más influyente de la revista dé un giro hacia el marxismo-leninismo de inspiración maoísta. 15
En tan frondoso contexto, la publicación en el número 122 de Positif (diciembre 1970) del largo artículo (pp. 7-26) de Robert Benayoun “Les enfants du paradigme” es todo un síntoma de hasta qué punto los nuevos vientos teóricos podían sacudir los cimientos, al parecer inamovibles, del edificio crítico establecido. Excelente escritor, Benayoun elabora un texto donde su brillantez estilística no logra, empero, disimular la indigencia del razonamiento: entre insultos, ironías y desacreditaciones sumarias, el artículo puede ilustrar a la perfección lo dicho por Garroni en la ya mencionada introducción a su Proyecto de semiótica :
En suma, la crónica reciente parece llevarnos a una coincidencia interesante: la de que la desconfianza hacia el enfoque semiótico, de hecho va acompañada de la desconfianza hacia lo que no es obvio, hacia todo lo que no puede ser reducido a una fruición automática y simplista, a una dimensión de tradicional “buen sentido” —al menos en lo que se refiere a las condiciones formales de la fruición. Llegados a este punto, nos preguntamos si realmente es necesario distinguir la doble desconfianza de los “revolucionarios” más cándidos e intransigentes, que a pesar de todo son dignos de respeto, de la de aquellos otros reaccionarios o “revolucionarios” anticuados, que se hace pasar bajo la cubierta de la “comunicabilidad” o de la “popularidad” de la obra de arte, y en particular del cine, nociones fetiches a las que siempre va unida la burla más descarada hacia las teorizaciones e instrumentaciones semióticas. (20)
Ciertamente, la muy crispada confrontación que la crítica semiótica mantuvo entre nosotros con los detentadores de cierto impresionismo basado en la glosa del film y la valoración temática de contenidos no dio lugar a tales, sutiles distinciones. Y las posiciones ideológicas de la izquierda oficial tendían al ensimismamiento del comisariado cultural estalinista, siempre en actitud defensiva por si alguien quería robarle ciertas intangibles esencias “revolucionarias”. Nunca se creyó ni se entendió bien que los instrumentos utilizados por la nueva crítica supusieran una forma eficaz de hacer frente a la represión. Aferrarse a que la contradicción principal era siempre el franquismo legitimaba las actitudes intolerantes y simplistas. El problema de fondo seguía siendo político.
Enfrentamientos y expulsiones
Evocar aquí el nacimiento y posterior desarrollo de nuevas prácticas críticas en el terreno de la reflexión cinematográfica durante los últimos años del franquismo supone hacer el sumario de un itinerario de exclusiones y rechazos. Doy cuenta, pues, de las fuentes de donde mana mi propia escritura en este terreno como el que vuelve a sus orígenes identitarios. Tal y como ahora lo recuerdo, al principio de todo están los artículos de cine, escondidos entre las páginas de la madrileña revista literaria Ínsula , que Julio Pérez Perucha publica desde octubre de 1970 a agosto de 1974. Se detectan aquí las bases de una aproximación materialista de clase al hecho cinematográfico, en toda su amplitud productiva y significante. Eran textos de una gran densidad conceptual, alejados por igual tanto del descriptivismo impresionista dominante como de las estrictas valoraciones temáticas de los films.
La exclusión de la firma de Pérez Perucha de Ínsula antecede, en unos meses a la mía propia y de Vicente Hernández Esteve (“Pau Esteve”) (1951-2008) de la valenciana Cartelera Turia . Al colega madrileño, la dirección de la revista le reprochaba la longitud y el carácter excesivamente técnico de sus escritos y le exigía reducirlos a la extensión de una gacetilla, en la mejor tradición periodística al uso que asimila dicho formato a la escueta descripción de contenidos. Los míos y los de Pau parecían atentar contra cierta doxa ideológico-política de la izquierda oficial, nunca bien explicitada como tal. Aunque la acusación de formalismo —tan letal, como se sabe, en los procesos de Moscú de los años 1936-38— no llegó a pronunciarse, el nombre de Stalin sí salió a relucir a la hora de expulsarnos del semanario en diciembre de 1974. No mejor suerte corrió el colectivo crítico Marta Hernández que, junto a Javier Maqua, tuvo una presencia efímera y lagunar con su sección “Los mecanismos comunicativos del cine de todos los días” en la madrileña revista Comunicación XXI por los mismos años. Tanto en el caso de este colectivo como en el de F. Creixells en las revistas barcelonesas Destino y Telexpress que agrupó, entre otros, a Félix Fanés, Gustavo Hernández y Ramón Herreros, se movió Pérez Perucha. Su capacidad aglutinadora y de convocatoria le llevó a hablar de la existencia de un Nuevo Frente Crítico que debería emprender la tarea de escribir una Historia del Cine Español donde se aunara tanto el análisis semiótico-textual de los films como el de su específico sistema de producción. Obstáculos editoriales y de todo tipo hicieron que el proyecto nunca se llevara a término. El último episodio de esta cadena de exclusiones lo vivimos Julio Pérez Perucha, actual Presidente de la Asociación Española de Historiadores del Cine y yo cuando la guía del ocio valenciana Qué y Dónde prescindió de nosotros, tras haber sido los titulares de la sección de crítica cinematográfica durante el año 1977-78. Si bien nuestros textos se inscribían en los límites espaciales de la gacetilla (un par de folios por reseña) los contenidos eran analíticos y no descriptivos, totalmente ajenos a los rumbos dominantes de la banalidad que parece regir, necesariamente, en este tipo de publicaciones. La nuestra fue una experiencia singular que aún hoy seguimos evocando positivamente en el tiempo que ésta duró.
El arco temporal que abarca la revista Contracampo en sus cuarenta y dos números publicados entre abril de 1979 y el otoño de 1987 supuso, para mí, la posibilidad de integrarme en un equipo donde se recogían y canalizaban operativamente algunos de los planteamientos básicos del debate que aquí he tratado de sintetizar. Su director, Francisco Llinás (1945-2011) —que había formado parte de la redacción de Nuestro Cine en su última etapa, integrándose posteriormente en el colectivo Marta Hernández — dio vía libre, tanto a estudios del “hecho cinematográfico a partir del análisis de sus elementos materiales (el propio film, la industria, etc.)” (vid. editorial del primer número) como a estudios sobre el Aparato Cinematográfico Español donde se valoraban las propuestas formales y discursivas radicales de algunos cineastas emergentes —Paulino Viota ( Con uñas y dientes , 1977), Manuel Gutiérrez Aragón ( El corazón del bosque , 1979)— frente al autoral y obsoleto academicismo de Carlos Saura ( Mamá cumple cien años , 1979). Asier Aranzubia Cob en su introducción a la antología de textos de la revista 16ha sabido ver, por ejemplo, cómo la atención en ella prestada al cine pornográfico sirve “…para demostrar, en suma, algo tan obvio— pero a juzgar por el grueso de las críticas de entonces (y algunas de las de ahora) no del todo asumido por la crítica española-, algo tan obvio, decía, como que el sentido último de los films no reside en el argumento”. 17En mi artículo “El dispositivo pornográfico: bases para un análisis” publicado en el número cinco de la revista (septiembre 1979), intenté demostrar dicha obviedad. Acierta también Aranzubia a la hora de explicitar cuál es el gesto analítico configurador de los textos de Contracampo :
Читать дальше