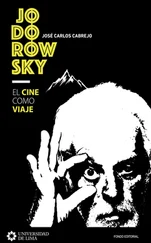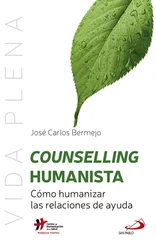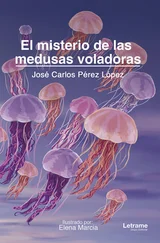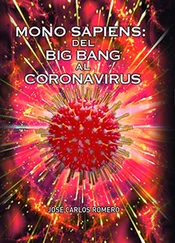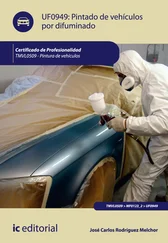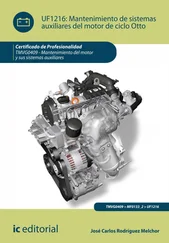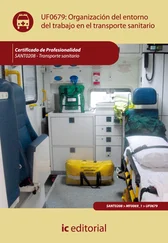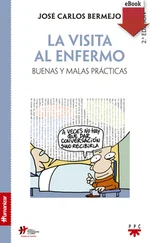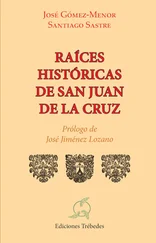Durante la Transición no se procedió en el PCE a un análisis riguroso sobre la antigua filiación estalinista, el culto a la personalidad o respecto a las características y límites del proceso de desestalinización. No se analizaron tampoco la memoria o las experiencias del maquis y la guerrilla, ni se impulsaron iniciativas dirigidas al establecimiento de medidas de reparación simbólica frente a la represión franquista más allá de la exigencia de la amnistía. 19 El discurso asumido por el PCE fue el de la catarsis, un argumento sustanciado en la tesis muchas veces repetida durante aquel período sobre la necesidad de superar los rescoldos de la guerra y evitar los riesgos de una regresión política. Son cuestiones que han acabado confluyendo en el llamado pacto de silencio, o amnesia pactada, que se habrían establecido en la Transición, asunto que, como es sabido, constituye un importante objeto de debate en la actualidad con ramificaciones políticas e historiográficas. Más allá de la discusión política en estricto tiempo presente que esta cuestión suscita, interesa destacar, traspasando la reflexión de Peter Burke, que los silencios que evidenció el discurso reivindicativo comunista en la segunda mitad de los años setenta también pueden ser aprehendidos como una peculiar forma de memoria. Burke ha destacado que las operaciones elusivas sobre el pasado nunca son casuales y que las prácticas de invisibilidad exigen que nos cuestionemos «la organización social del olvido, las normas de exclusión, supresión o represión, [o] la cuestión de quién quiere que alguien olvide qué y por qué». 20
Todas estas dinámicas, ahora brevemente expuestas, nos aportan otra hipótesis más: la que apuntaría al sesgo dinámico y fluctuante de la memoria comunista. Lejos de constituir una categoría absoluta o unívoca, aquí se considerará que la memoria del PCE compuso un ámbito flexible, nutrido de lugares estables pero que podían ser abordados con notables inflexiones selectivas de sentido. La memoria se presentaría así como un espacio de afirmaciones, revisiones, intersecciones y choques donde cohabitaron diferentes perspectivas advertidas a partir de su capacidad instrumental presentista.
Diversos elementos nutrieron las visiones comunistas entre los años treinta y sesenta. Entre ellos resaltarían dos aspectos especialmente relevantes. De una parte, lo que podría tipificarse como memoria de la autopercepción. Este vasto territorio conformó una trama transversal con diversas modalidades de expresión. Ahí figuraron, por ejemplo, las visiones e imágenes idealizadas sobre la propia organización que se formularon periódicamente según se conmemoraban los aniversarios de la fundación del partido; o bien coincidiendo con efemérides de las figuras dirigentes que ejercían un liderazgo alegórico o efectivo. Pero tampoco deben obviarse, como destacó Marco Albetaro, los límites potenciales de la autorrepresentación comunista presentes en muchos materiales o reconstrucciones autobiográficas. Con frecuencia los testimonios personales presentaron un vasto imaginario emplazado en el terreno de la gran política y la legitimación partidaria, pero evitaron evocar otros aspectos cotidianos o privados, a pesar de que para el historiador forman parte medular del bagaje y las prácticas del ser comunista. 21
Otro aspecto especialmente visible fue la memoria asociada a la Unión Soviética y a la fecha emblemática de 1917. En este otro caso se conjugaron tres ejes vertebrales. Su invocación fue reflejo, más o menos mimético, de una memoria hegemónica externa que, con frecuencia, adquirió forma dogmática o canónica: la memoria oficial soviética cristalizada entre el estalinismo y las políticas de recuerdo de la era Brézhnev. Pero la visión sobre la URSS se situó, además, en las coordenadas de un escenario de valores cosmopolitas donde figuró inserto el PCE: el propio del movimiento comunista internacional, con su universo de citas, marcas y rutinas. La transferencia e interiorización de esa memoria asociada a la URSS o al hito fundacional de la Revolución de Octubre en su versión española requirió de ciertos procesos de adaptación y reelaboración –o indigenización– que conllevaron una amplia fenomenología de importaciones y adecuaciones que afectaron a los contenidos mnemónicos manejados por el partido español.
Ya en 1936 la prensa comunista enfatizó la coincidencia del 7 de noviembre como hito de recuerdo compartido entre la revolución bolchevique y la defensa de Madrid, un acontecimiento que se estaba produciendo en ese mismo momento. Esa visión paralela fue muestra de un doble ejercicio de evocación, refleja e inmediata, que operó con una nítida ligazón entre el pasado y el presente por encima de las distancias geográficas o culturales. En cambio, en el verano de 1977 la perspectiva manejada en el best seller de Santiago Carrillo Eurocomunismo y Estado se fundamentó en todo lo contrario: en remarcar la distancia existente entre el partido soviético y el español. Si no inscribimos esta obra en el contexto histórico de la Transición, o a la vista de la polémica que suscitaron las críticas soviéticas al escrito del secretario general, el libro pierde todo sentido histórico. Este juego de paralelismos o disensiones es una muestra de lo que Yannis Sygkelos ha llamado la cadena de equivalencias, las correspondencias o rupturas que permiten vincular condicionantes de tiempo presente con el uso e instrumentalización de visiones explicativas sobre el pasado. 22
En virtud de lo señalado cabría colegir que el presente ensayo no desea interesarse por las realidades factuales –o, al menos, que procurará hacerlo de forma limitada–, sino que se centrará en su semántica, en su (re)elaboración discursiva, en su traducción en forma de construcción y difusión narrativa y en los procesos de apropiación o subjetivación comunista. Ahí cabría localizar la última hipótesis central que guía a las siguientes páginas: la estimación de la memoria como un ejercicio que, empleando el término clásico de Berger y Luckmann, propicia determinadas construcciones sociales de la realidad. Este prisma sitúa a las memorias en relación con la presencia de marcos cognitivos compartidos, con su formulación desde la acción comunicativa y con su plasmación en prácticas performativas. Para que tal empeño fructifique resulta necesaria una eficaz movilización de claves de significación capaces de actuar en lógica de sentido común, que susciten y activen el reconocimiento y generen empatía. Dichos fenómenos, que se ubicarían en un plano cultural o sentimental de la acción política, serían cambiantes en el tiempo y estarían históricamente determinados.
Atendiendo al lapso temporal aquí abordado debe hablarse de un encuadre del PCE en los márgenes de lo que se ha llamado la cultura política de masas. Tanto su discurso como su articulación orgánica se inscribieron en esas coordenadas a partir de 1936. El franquismo representó, entre otros aspectos, un largo período para la recuperación de dicha dimensión, algo que acabó ratificándose al hilo de la conversión del partido en la gran fuerza de oposición al régimen. Como ha analizado Juan Antonio Andrade, la Transición supuso muchas cosas. Entre ellas, un escenario novedoso que puso a prueba la capacidad de reubicación del PCE en un espacio público de normalidad. 23 Los problemas vinculados al tránsito desde la clandestinidad y los valores labrados y asumidos gracias a los ejercicios de oposición antifranquista a este otro terreno también ayudan a entender las particularidades del discurso de memoria comunista entre el ocaso de la dictadura e inicios de los años ochenta.
Las siguientes páginas están organizadas en dos bloques de contenido y ocho capítulos. Los tres primeros, incluidos en el apartado «Marcos de la memoria», abordan cuestiones sobre la conexión entre historia y memoria. Resaltan particularidades sobre la identidad comunista en relación con las generaciones de memoria, la memoria cosmopolita, las significaciones sobre el tiempo o los regímenes de subjetividad. Con frecuencia se aludirá a aspectos externos al caso español, dedicándose especial interés al análisis de la naturaleza y la interpretación histórica del fenómeno estalinista. Este asunto sigue siendo, en palabras de Sheila Fitzpatrick, central y misterioso, y sin el no pueden entenderse muchas de las estrategias de codificación de las narrativas de memoria del PCE durante un prolongado lapso de tiempo. 24
Читать дальше