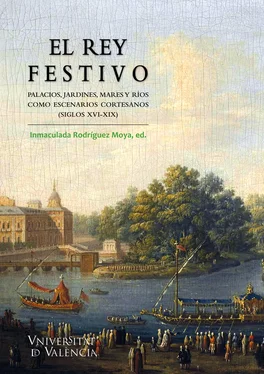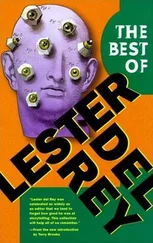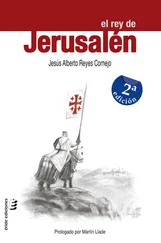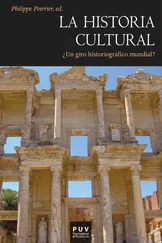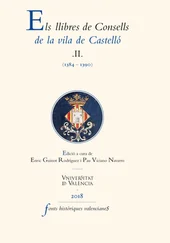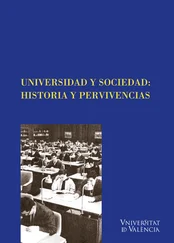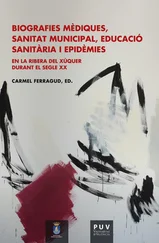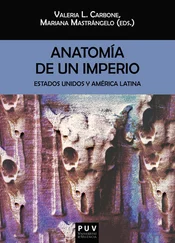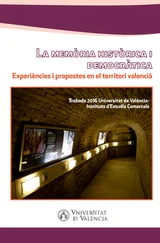LLEO CAÑAL, V., Nueva Roma. Mitología y humanismo en el renacimiento sevillano , Sevilla, 1979.
MARLIER, A., «Pierre Coeck D’Alost», La Renaissancee flamande , Bruselas, 1966, 379-390.
Papeles tocantes al emperador Carlos V , s.l., s.a. BN. Mss 1751.
PIZARRO GÓMEZ, F. J., Arte y espectáculo en los viajes de Felipe II, 1542-1592 , Encuentro, Madrid, 1999.
SCHRYVER, C., Spectaculorum in susceptione Philippi Hisp. Prin. Divi Caroli V. Caes. F. An MDXLIX Antuerpiae aeditorum, mirificus apparatus. Per Cornelius Scrib. Grapheus, eius Urbis Secretarium.... Amberes, 1550.
SOROMENHO, M., «Ingegnosi Ornamenti: Arquitecturas efémeras em Lisboa no Tempo dos Primeiros Filipes», en Arte Efémera em Portugal (Ed. J. CASTEL BRAN-CO), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2001, 21-50.
SCHIAPPALARI, S. A., Osseruationi politiche, et discorsi pertinenti à gouerni di stato trattati insieme con la vita di Caio Giulio Cesare dal sig. Stefano Ambrogio Schiappal’aria genoues , Verona, 1600.
SEBASTIÁN LÓPEZ, S., Alciato. Emblemas , Madrid, 1985.
SEGURADO, J., «Juan de Herrera em Portugal», As relaçoes artísticas entre Portugal e Espanha na época dos descobrimientos , Coimbra, 1987, 99-111.
TORRES MEGIANI, A.P., O Rei Ausente. Festa e Cultura Política nas Visitas dos Filipes a Portugal, 1581 e 1619 , São Paulo, 2004.
VALERA LEDO, P., Relación verdadera del recibimiento que la ciudad de Burgos hizo a la reina doña Anna de Austria en 1570 , SIELAE, A Coruña, 2016.
VAN DE VELDE, F., Arcus triumphales Quinque a S.P.Q. Gand Philippo Austrie Caroli imp. Principi...Gandavi anno MCCCCCXLIX [....] Amberes, 1549.
VAN MANDER, C., Le libre des peintres , París, 1884, vol. I.
VELÁZQUEZ SORIANO, I. GÓMEZ LÓPEZ, C., ESPIGARES PINILLA, A. Y JIMÉNEZ GARNICA, A., La relación de la entrada triunfal de Ana de Austria en Madrid de Juan López de Hoyos. Estudios, edición crítica y notas , Madrid, 2007.
4.
DE LA POLICROMÍA EFÍMERA
METODOLOGÍA E INFOMÁTICA PARA UNA RECREACIÓN VIRTUAL DEL COLOR. LOS ARCOS TRIUNFALES LISBOETAS DEL DESEMBARCO DE FELIPE III (1619) *
MARIA VICTORIA SOTO CABA E ISABEL SOLÍS ALCUDIA UNED
INTRODUCCIÓN: EL COLOR EN LA ARQUITECTURA
Entre los «efectos prodigiosos» que los autores de las crónicas de fiestas relatan de los ornatos efímeros se encuentra, sin duda, el de la policromía conseguida: la capacidad que los artífices tuvieron, y en breve tiempo, de imitar el jaspe en las columnas, el lapislázuli en las medallas o el bronce en las esculturas, relieves y otros bultos realizados sobre madera; en numerosas ocasiones como «esculturas ligeras» a partir del estuco, la escayola o el cartón piedra. Las Relaciones detallan sobremanera este prodigio plástico de emulación pétrea y mineral a través del color, mientras que la tratadística española sobre la pintura se aproxima al recetario cuando indica qué pigmentos y colores son adecuados para carnaciones, qué tintas son necesarias para lograr el mármol blanco o el pórfido, qué pigmentos para labores de oro y plata, para imitar el color de la madera o adornos en relieve, bien sea sobre tabla, lienzo, cañas, mimbres, telas o yeso (Parrilla, 2009), justo los materiales livianos con que se erigieron muchos ornatos efímeros.
Es innegable que la praxis de la pintura de la arquitectura efímera en la península estuvo estrechamente relacionada con la tratadística sobre perspectiva escenográfica, y más concretamente con la vertiente pragmática que en España asumieron retablistas y ensambladores, como Antonio de Torreblanca y Salvador Muñoz (González-Román, 2012 y 2016, 51-64), cuyos juicios estuvieron igualmente indicados a todos aquellos artífices que se empeñaron en «fingir lo verdadero» o buscar «la apariencia de la realidad» a través del dominio de la perspectiva y el uso del temple, cuya técnica se empleó para los adornos de los decorados o aparatos efímeros (González-Román, 2008).
Pacheco menciona en El Arte de la Pintura , tratado póstumo, publicado en 1649 pero redactado con anterioridad en la década de los años treinta, su intervención en el túmulo de las exequias de Felipe II en Sevilla, en 1598 y cómo «sobre un color ocre ... iba debuxando con carbones de mimbre y perfilando con una aguada suave, y oscureciendo, y manchando a imitación del bronce, y realzando con jalde y yeso las últimas luces» (Pacheco, 1990, 448) y añade que aunque el óleo es más acomodado a los retablos, la experiencia en la pintura de aquel túmulo, con sus historias, jeroglíficos y figuras, fue el temple, y sus «tres modos de pintar», lo que le hizo alcanzar «un color imitando el bronce [...], pero no el colorido y variedad de tintas que pide la imitación de lo natural», algo que hallaría «después en más larga experiencia» (Pacheco, 1990, 451). En 1693 se publicaba los Principios para estudiar el nobilísimo, y real arte de la Pintura , del pintor José García Hidalgo, otro compendio de recetas que bien pudo ser utilizado para decorar las arquitecturas efímeras (García, 1693).
Las referencias concretas a como la pintura debía ser aplicada a los ornatos efímeros no son pródigas en la tratadística y hay que deducirlas de las recomendaciones, como cuando Palomino comenta que el yeso y el temple para las tintas de mármol, de oro o de pórfido son las adecuadas «para las cosas de arquitectura y adornos» (Palomino, 1947, 547-548), práctica que se aplicaba a retablos y a los aparatos provisionales. Es este autor uno de los teóricos que más informaciones da sobre el género efímero y no solo por ocuparse del ornato de la plazuela y fuente que se realizó en Madrid con motivo de la entrada de Mariana de Neoburgo en 1690 (Palomino, 1947, 647), sino por su especial dedicación a la perspectiva, a la delineación de los teatros, altares y monumentos de perspectivas, en cuyas bambalinas y tablados se acometieron pinturas en perspectiva muy próximas a la elaboración de mucha de la arquitectura provisional de los festejos del Antiguo Régimen. Aproximación que puede entenderse en la frase del teórico cuando menciona la «hermosa simetría de un gran arco» con columnas de lapislázuli, basas y capiteles de oro y el resto de mármol. Palomino, como hicieron los autores de las Relaciones de fiestas durante los siglos XVII y XVIII, ofrece detalles de la policromía, pero de un colorido que fue tan breve, tan provisional y efímero como la propia arquitectura que revestía. No así sucedió en otros soportes duraderos, especialmente en los retablos, donde la imitación del jaspe continuó revistiendo superficies como explica un método o receta del siglo XVIII, la del racionero de la catedral de Ciudad Rodrigo (Pasqual Díez, 2011).
Pese a la importancia que el color, la luz y el brillo tuvieron en la fiesta (Bonet, 1993, Soto-Caba, 2004) y en las producciones que originó, el análisis de la policromía y del colorido que se aplicó en ellas no ha suscitado hoy por hoy una investigación particular y en profundidad. Es evidente que la imagen y el aspecto de muchos de los arcos, templos y otras maquinarias vienen determinados por la estampa y que su condición monocroma, en blanco y negro por así decirlo, ha dado pie a un relato más tendente al análisis de otras cuestiones y factores del arte efímero, quedando relegado el aspecto cromático a un apéndice en función del relato de la crónica. Son escasos los ejemplos de arquitectura efímera coloreada, pese a la preciosidad de las excepciones: trazas y dibujos, realizados por los propios artífices, o iluminaciones de estampas como se hicieron en algunos ejemplares de la famosa edición de la Pompa Introitus del Cardenal Infante en Amberes (1635), un auténtico paradigma para conocer la policromía efímera de manos del mejor taller plástico de la Europa del setecientos [fig. 1].
Читать дальше