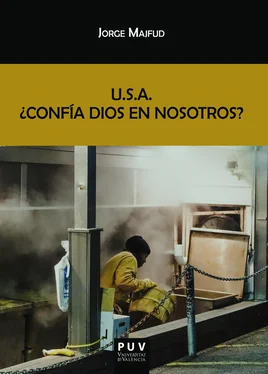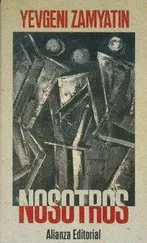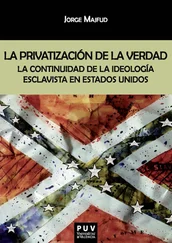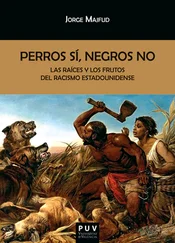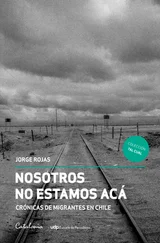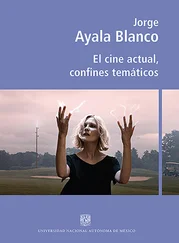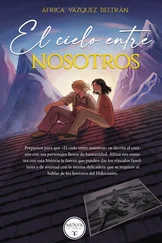Sin negarle el derecho voltaireano, entiendo que este lector no comprendió que mi crítica al “patriotismo” —tal como es entendido hoy y creo ha sido bandera nacionalista en toda la Era Moderna— no ignoraba las diferencias culturales sino, precisamente, las tenía en cuenta. Cosa que no hace el autor de estas palabras en su respuesta, cuando dice que no todas las libertades valen igual, lo cual es bien sabido en los países con conflictos étnicos y culturales, menos por «nous, pauvres français idéalistes décérébrés par la propagande de la cohabitation multiethnique et culturallment diverse, festive et altermondiste, métisse et deculturée, déracinée et sans projet».
En otro lugar hemos analizado cómo la retórica ideológica procura identificar unos símbolos con otros, unas ideas con otras sin una relación causal o necesaria entre ellas, de forma que se logra una valoración negativa del adversario identificándolo con un concepto negativo. Es el ejemplo de las pancartas que en los años cincuenta, en el sur de Estados Unidos, podían leerse en contra de la integración racial: “Race mixing is communism” (literalmente, “integración racial es comunismo”).
Aquí estamos ante al mismo método, el cual se podría resumir de esta forma, aunque esta vez en francés: “cohabitation multiethnique” es (1) “propagande”, (2) “déculturé”, (3) “et sans Project”.
Por si la asociación arbitraria con el objetivo de identificar al adversario —o, en el mejor caso, a la idea adversaria—, no hubiese sido suficiente, el método ideológico cierra su retórica con una frase que, sin nombrarlo, alude a una expresión acuñada por el nazi Hermann Wilhelm Goering hace sesenta años: “Peut-être avez-vouz envie de sortir votre revolver quand vous entendez le mot ‘Culture’?” (En español, la intolerante frase traducida del alemán sería: “cuando oigo la palabra ‘cultura’ saco el revólver”).
No obstante, luego de haber atacado el mismo concepto de diversidad cultural, al final mi lector francés pretende identificarse a sí mismo con los defensores de la ‘Culture’, en general, cuando en su caso omitió, deliberadamente, escribir el adjetivo “française” al lado del sustantivo en singular. (El criminal Goering sólo podía concebir «Cultura», con mayúscula y en singular; mientras que nosotros preferimos el plural “culturas”; la diferencia no es simplemente gramatical, sino de vida o muerte, tal como lo demuestra la historia.) De acuerdo con el conjunto de su artículo, lo único que ha demostrado defender, antes que nada, es su propia cultura, en el entendido que los demás harán lo mismo porque el mundo es “un combat que je suis prêt à embrasser face à la menace du totalitarisme intellectuel, celui qui joue au révisionnisme des 2000 ans d’Historie qui nous ont civilisés”.
Mi tribu es el centro del mundo
No me voy a detener recordando estos arbitrarios y simplificados «dos mil años de historia» europea, cruzados por una multitud de culturas “impuras” —de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur—, de intolerancia religiosa, de totalitarismo francés —dentro y fuera de fronteras— y de libertad y derechos humanos, también franceses.
Ahora demos un paso más allá. Observemos que la «otredad» no tendría mucho sentido si el «otro» fuera un reflejo especular de nosotros mismos. El desafío y la virtud de nuestro mundo consiste, entonces, no en enfrentarnos con otras culturas y otras sensibilidades éticas sino en aprender a dialogar con las mismas. Ninguna de ellas podría fundamentar un derecho superior o natural sobre la otra, tal como lo sostienen explícitamente algunos intelectuales del centro, como Oriana Fallaci. Sólo la fuerza es capaz de establecer esta diferencia jerárquica, pero recordemos que en un mundo que se ha cerrado en su geografía, la fuerza puede lograr victorias económicas y militares, pero no la justicia necesaria para la paz y el progreso sostenido de la humanidad. Por no hablar sólo de justicia como fin en sí misma.
Esta diversidad cultural —a la cual no estamos tan acostumbrados como presumimos; aún nos pesa la sensibilidad moderna de “mi tribu como centro del mundo”— es posible siempre y cuando unos y otros son capaces de compartir ciertos presupuestos morales. Para entenderme con un chino, con un norteamericano o con un mozambiqueño no necesito exigirle que se vista como yo, que acepte mi preferencia de Sartre sobre Hegel, o de Buda sobre John Lennon o que modifique su política impositiva. Incluso no debería ser necesario, para reconocer al otro, que el otro comparta mis tendencias sexuales, mi heterosexualidad, por ejemplo. Sí es rigurosamente necesario que ambos, el otro y yo, compartamos algunos axiomas morales como alguno de los que se encuentran resumidos en la Segunda tabla del Decálogo de Moisés: “no matarás; no robarás; no calumniarás…”.
Pero observemos que estos preceptos —que también son prejuicios que podemos llamar positivos o fundamentales, ya que no necesitan ser confirmados por un análisis o pensamiento— no son propios únicamente de la tradición judeo-cristiano-musulmana. Muchas otras religiones, en muchas otras civilizaciones que se desconocían mucho antes de Moisés, ya observaban estos mismos mandamientos. Si bien el psicoanálisis nos advierte que “se prohíbe aquello que se desea”. también es cierto que podemos reconocer una “cultura común” que ha ido consolidado normas interiorizadas que se reflejan en una determinada conducta individual y social que nos pone a salvo de la incomunicación y la destrucción. Además, la tendencia a la conservación de la vida es mayor que la tendencia humana a la destrucción y al genocidio se demuestra con la misma existencia de la raza humana. Sería inimaginable concebir una ciudad de diez millones de habitantes, por “monstruosa que parezca” controlada por el miedo y una fuerza represiva infinita. Es decir, sería inimaginable concebir apenas una avenida en Nueva Delhi, en Estambul, en París o en Nueva York sin una conciencia ética fuerte y compleja que facilitara la vida y la convivencia, mejor que cualquier sistema de tránsito facilita el flujo vertiginoso de los vehículos por una red compleja de autopistas.
Las culturas no necesitan fronteras
Si estos argumentos no fueran suficientes para contestar a las observaciones de mi lector francés, procuraría expresarme con un ejemplo tomado, precisamente, de una gran ciudad cualquiera. Pongamos una que suele ser paradigmática por su cosmopolitismo: mi admirada Nueva York. Para este análisis, dejemos de lado por el momento consideraciones geopolíticas —de las cuales ya nos hemos ocupado varias veces y nos seguiremos ocupando en otros ensayos—. Observemos sin prejuicios ideológicos esta región del mundo, como un laboratorio, como un experimento posible de ser extendido a una posible sociedad global sin fronteras nacionales. No hablo aquí de exportar una ideología —¡sálveme Dios!— sino de advertir una situación humana posible, que no se diferencia mucho de otros ejemplos como la Bagdad de las Mil y una noches o la Alejandría egipcia que albergó la biblioteca más grande del mundo antiguo, además de africanos, romanos, griegos, semitas, judíos y comerciantes de todo el mundo —hasta que las masacres de algunos césares, que nunca faltan, terminaron con la población y con su ejemplo.
En Nueva York podremos reconocer una gran variedad de culturas conviviendo en un área relativamente pequeña, donde se hablan más de una docena de idiomas, donde hay más restaurantes italianos que en Venecia o más restaurantes chinos que en Xi’an, sin contar sinagogas, mezquitas, e iglesias de todo tipo. En un artículo anterior anoté que muchas veces esta convivencia no resulta en un conocimiento del «otro», pero creo que sigue siendo un valioso progreso el hecho de que sean capaces de convivir sin agredirse por sus diferencias.
Читать дальше