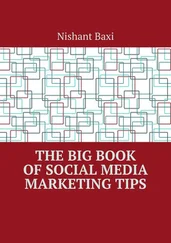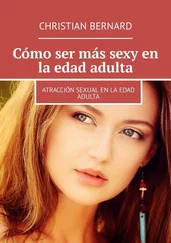Dentro de la sección del justicia civil y del justicia de 300 sueldos podemos agrupar las series denominadas Penyores , Vendes y Tuicions . En el primer caso se trata de los registros de las prendas entregadas a los corredores para su venta, dándose un plazo a sus dueños para que puedan ser recuperadas. En el segundo caso se trata de los registros que hacen referencia a las ventas judiciales de bienes ordenadas por las dos magistraturas urbanas, consignándose en ocasiones la fecha en que se hizo la oferta de dichos bienes por parte de sus propietarios. Dentro de los registros de ventas se diferencia entre Vendes maiors y Vendes menors , según la característica de los bienes. Así, los primeros registros hacen referencia a bienes inmuebles y los segundos a bienes muebles. Finalmente, las Tuicions son los regis-tros de las prendas tomadas de los bienes muebles de los deudores.
5. A la hora de realizar un balance historiográfico del aprovechamiento de las fuentes judiciales bajomedievales europeas, en general, y valencianas, en particular, es necesario señalar varias características. Por lo general, un repaso a las publicaciones aparecidas durante las últimas décadas sobre este argumento muestra la dispersión de las investigaciones y la preponderancia de las aproximaciones de tipo institucional o de carácter local, siendo el resultado global una enorme variedad metodológica y una gran discontinuidad espacial y temporal. En otras ocasiones, cuando se ha utilizado de manera más metódica la documentación judicial, el peso cuantitativo de las investigaciones ha recaído en los estudios sobre la criminalidad y la marginalidad urbana, mientras que el estudio del funcionamiento del sistema judicial en su conjunto ha sido menos atendido. Durante las últimas décadas se han realizado diferentes balances historiográficos sobre la evolución de los estudios sobre la justicia, en especial la criminal, en la Europa bajomedieval y moderna (Bailey, 1980; Belloni, 1991; Cégot, 1981). Aunque, no obstante, han sido los estudios dedicados a la criminalidad los que más han destacado por la profundidad de las reflexiones sobre su objeto de estudio, las fuentes documentales disponibles y las posibilidades de esa especialidad. De hecho, contamos en la actualidad con numerosos estudios sobre la aplicación efectiva de los procedimientos penales, la represión institucional y los individuos implicados en dichos procesos en Francia, Inglaterra e Italia durante la Baja Edad Media (Bellamy, 1973; Geremek, 1976; Hanawalt, 1978; Chiffoleau, 1984; Gauvard, 1991; Pinto, 1982; Franceschi, 1988; Zorzi, 1990).
Si centramos nuestro análisis en los estudios que abordan el funcionamiento global de las instituciones judiciales, es decir, en aquellos que analizan de modo conjunto todos los aspectos de la práctica judicial, tanto penal como civil, que integran el sistema jurídico de un determinado lugar y espacio temporal con su aplicación efectiva, el volumen de investigaciones se reduce. A menudo, las aproximaciones son limitadas, reducidas salvo excepciones a casuísticas muy concretas o periodos cronológicos de corta duración. Solo en contadas ocasiones existen trabajos que abarcan una reflexión metodológica sobre su objeto de estudio y realizan un estudio de carácter más general sobre los aspectos del mundo judicial (Vallerani, 1991).
La historiografía española tampoco ha destacado por el uso de la documentación judicial de manera sistemática y, como señala J. A. Bonachía, «escasea en nuestra bibliografía una investigación que acometa en todas sus dimensiones e implicaciones la compleja problemática del sistema judicial urbano» (Bonachía, 1998: 151). Los estudios, al igual que en otros ámbitos historiográficos, son eminentemente de carácter institucional o parcial. En todo caso, para el ámbito castellano contamos, entre otras, con algunas investigaciones específicas o colecciones documentales sobre Segovia, Jaén y Madrid, o relacionadas con ámbitos geográficos más extensos, que pueden servir como punto de referencia sobre el estado actual de las investigaciones y evidenciar la correcta apreciación de J. A. Bonachía (Bernal, 1979; Chamocho, 1998; Gómez y Calero, 2003; SánchezArcilla, 1980; Bazán, 1995). En la Corona de Aragón la situación no es diferente aunque, quizás, la abundancia documental explique el mayor volumen de investigaciones. Existen algunos trabajos sobre diferentes tribunales zaragozanos (Fernández, 1995; Bonet, 1982), la administración de justicia en el reino de Mallorca (Álvarez-Novoa, 1971; Cateura, 1985) y Cataluña (Salrach, 1997; Gual, 2000).
Los estudios realizados en el ámbito valenciano sobre las fuentes judiciales bajomedievales repiten los esquemas trazados para el conjunto europeo y español, es decir, dispersión de las investigaciones y abundancia de aproximaciones parciales, aunque sin la cantidad y diversidad de trabajos realizados por la historiografía europea. Solo en el caso de la documentación criminal contamos con estudios de carácter global y, especialmente, en el caso de los trabajos de R. Narbona y P. Pérez, con meditadas reflexiones heurísticas y metodológicas. Son estudios que, sin duda, se engloban en la renovación historiográfica europea sobre la criminalidad bajomedieval acaecida durante las últimas décadas.
Durante los últimos años, además, la documentación judicial valenciana se ha utilizado en investigaciones de carácter social y económico. Ya se ha citado el aprovechamiento por parte de R. Narbona y P. Pérez de las series del justicia criminal para conocer el grado de conflictividad social y a los grupos marginales en el mundo urbano bajomedieval y moderno. Un recurso también utilizado para otras localidades como Orihuela (Barrio, 1994-1995). Del mismo modo, algunos estudios de tipo local han permitido conocer mejor el funcionamiento efectivo de la justicia en algunas poblaciones o en la propia capital del reino (Guinot, 1994-1995; Magdalena, 1988; Viciano, 2006, 2013).
Los estudios filológicos han encontrado un buen campo de estudio en la documentación judicial valenciana. El uso del catalán y el aragonés medieval en buena parte de sus series ha permitido investigaciones sobre las características idiomáticas –las grafías y sonidos, la morfosintaxis– del lenguaje de la Baja Edad Media en la ciudad de Valencia y Cocentaina. Unos estudios que han permitido conocer, además, las semejanzas y diferencias del habla empleada por las administraciones judiciales y por las personas (Ponsoda, 1996; Diéguez, 2002; Gregori, García Marsilla y Pujades, 2008; Guinot, Diéguez y Ferragud, 2008; Silvestre, 2008; Torró, 2009; Diéguez y Ferragud, 2011; Ferrando y Rangel, 2011).
Asimismo, el aprovechamiento de la documentación judicial para estudios de carácter económico y social ha encontrado su plasmación más reciente en los trabajos sobre la economía bajomedieval valenciana (García Marsilla, 1999; Llibrer, 2013; Bordes, 2003). En este último caso, se trata de una investigación sobre la evolución de la industria textil y el artesanado textil de la ciudad de Valencia entre finales del siglo XIII y la primera mitad del XIV, que recurrió a la consulta de buena parte de las fuentes documentales escritas del periodo –en especial notariales, municipales y registros judiciales–. En primer lugar, se estudiaron los volúmenes disponibles del tribunal del justicia de Valencia correspondientes al periodo 1283-1321. En segundo lugar, dentro de la documentación conservada para la primera mitad del siglo XIV, se analizaron un centenar de libros correspondientes a la sección del justicia civil entre los años 1321 y 1349. Además, el estudio del grupo artesanal textil valenciano de la primera mitad del Trescientos recurrió al método prosopográfico, es decir, la técnica de análisis que busca reunir las noticias biográficas posibles de un grupo social dado con el objeto de componer una especie de biografía colectiva seriando, además, las informaciones. En dicho caso, el recurso a la documentación judicial se convirtió en una necesidad imprescindible debido al volumen del resto de las fuentes disponibles, ofreciendo por otra parte buenos resultados. De hecho, el uso de los registros judiciales permitió reconstruir parte de la emigración artesanal a la ciudad de Valencia, la distribución del artesanado en las diferentes parroquias urbanas, la actividad laboral femenina –fenómeno siempre difícilmente aprehensible– o los conflictos dentro del mundo del trabajo.
Читать дальше
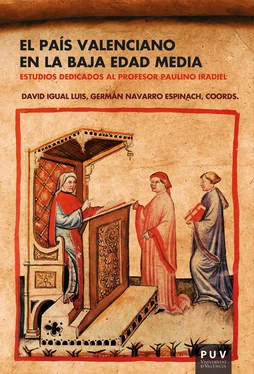
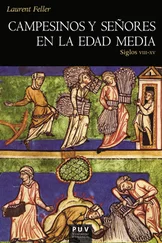

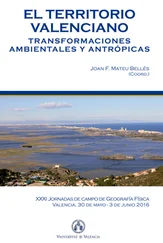
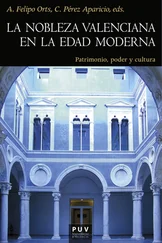

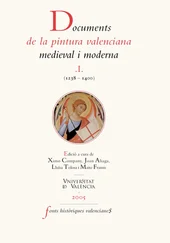
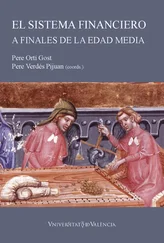

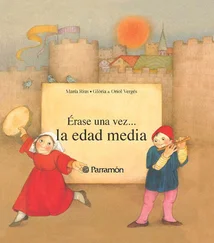
![Rafael Gumucio - La edad media [1988-1998]](/books/597614/rafael-gumucio-la-edad-media-1988-1998-thumb.webp)