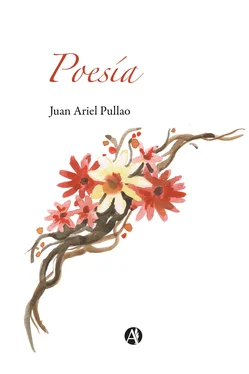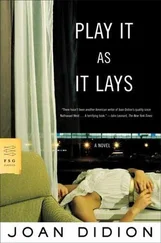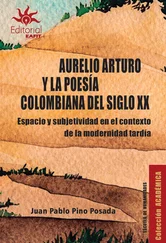Sobre los tejados las veletas apuntan hacia el final del crepúsculo con sus figuras trazadas en hierro negro.
El polvo del camino, que se levanta con el viento alborotado de la tarde, se precipita sobre los árboles y las ventanas de los chalés que dan al lago.
Y en la distancia, las turistas regresan del almacén con los brazos cargados de alimentos.
El vestido de la primera es de una seda negra que deja entrever apenas el claro muslo.
El vestido de la otra es de un verde opaco, levemente oscuro,
y que tiene en las terminaciones una pequeña abertura que se dobla con el viento.
Ambas ríen y hablan y me miran al pasar sin decir nada.
Ambas tienen el cabello lacio y rubio y un perfume que sobrevuela las amapolas.
Con manos leves estiran sus cabellos que fulguran con el día. Y bajo el sol sus ojos arden como dos fuegos azules.
Oh, muchachas del camino, yo las amaría sin dejar jamás a ninguna. Las amaría con su totalidad femenina y sus bocas de flor.
Las amaría como nadie las ha amado antes; sintiendo sus alientos en mi mentón, el roce de sus senos en mi pecho, el aroma de sus cabelleras temblando en el aire.
Oh, muchachas que ríen y pasan y se alejan, dejando atrás amapolas, ponientes que se acuestan en la distancia, lagos y ríos que se golpean contralas rocas, amo vuestra hermosura,
y vuestra empatía, y el encanto que las acompaña por el bosque.
Oh, jóvenes rubias, delgadas, que por aquí pasan, permítanme tomarlas en mis brazos y hacerlas parte de mi espíritu,
permítanme ser quien las acoja en mi casa de madera y antiguas piedras, déjenme alabarlas como los paganos
a sus dioses, como las fuentes y monumentos a sus héroes, como las aguas a las primeras amapolas que se abren de cara al sol.
Y divirtámonos, sí, divirtámonos como niños que corren entre los árboles, que se mojan en la lluvia, que descansan en la sombra, y que en la última hora se calientan delante de la leña que arde en las cabañas.
Oh, muchachas, seamos el abrazo en el que se juntan nuestros cuerpos desnudos, y la caricia y el deseo y el placer de la adolescencia.
Las holandesas, que visitan la península a finales de diciembre, tienen las pupilas claras y el cabello suelto y los senos firmes como las frutas del campo.
A la hora del mediodía y bajo el primer sol que arde sobre las piedras, las turistas recuestan sus cuerpos, desnudos y breves, sobre las piedras del lago.
Y mientras los pinos se mueven con el viento, y el sonido del agua resuena en la espesura, sus colas apuntan hacia el cielo y sus espaldas se queman con el sol del mediodía.
Hace mucho, cuando tenía catorce años, estaba caminando por la costa, cuando me invitaron a sentarme junto a ellas.
Me preguntaron por la península; por sus habitantes y caminos. Me preguntaron por los senderos que bajaban a la costa, y por los cerezos que se encontraban al borde del camino y cuyas flores blancas no conocían.
Una de ellas me preguntó si conocía a las mujeres de Europa. La otra si me gustaría conocer a las mujeres de Europa.
Entonces hubo un silencio breve, pasajero, preciso, donde se rieron sin decir nada.
(Desde sus cabellos el perfume ascendía entre los árboles de enero. En sus vientres las pecas trazaban caminos que se abrían bajo las curvas de los senos.
Sus ojos eran de un celeste marino que brillaba con el sol.
Y sus sonrisas parecían dos arcos de luna en una noche de estío condecorada de estrellas).
La primera, deslizando sus manos sobre mis piernas, y acercando, lentamente, su cuerpo de mármol, juntó su boca con la mía y metió su lengua hasta el fondo.
La otra, que nos miraba sonrojada, se unió en silencio a nuestro abrazo. Finalmente se quitaron la ropa; desabrocharon mi camisa, bajaron mis pantalones,
y entre risas y palabras me llevaron de la mano a la espesura del bosque.
Entonces tuve en mis palmas dos rosas húmedas, mojadas, frescas, encendidas por el sol. Tuve senos y caderas y muslos alargándose en mi espíritu.
¡Y la belleza absoluta! ¡Y el aroma elevado! ¡Y el contacto y el deseo y la totalidad me pertenecieron!
En los campos el sol ardía sin ser más que distancia y silencio. Y entre besos y golpes nuestros cuerpos se apretaron hasta el paroxismo.
Cuando el verano termina, y los extranjeros y turistas dejan las cabañas de la península,
una monotonía, que es propia del paisaje estival, se propaga por los caminos deshabitados.
La ausencia de viajeros hace que este lugar se cubra de soledad. La ausencia de caminantes hace que los caminos se entristezcan repentinamente.
Y mientras el cielo es de un azul cada vez menos claro, y el viento de marzo se eleva cada vez más fresco,
delante de mí pasan perros y aves, carretas y autos, niños en bicicleta y ancianos que vuelven del mercado.
Delante de mis ojos pasan lavanderas y segadores, leñadores y campesinos. Y sin demorarse en los caminos rodeados de manzanares,
avanzan por los campos cultivando el trigo y la cebada y las flores de diciembre.
Oh, sobre los cerros de piedra las nubes se mueven en breves sucesiones. Sobre las casas de madera las veletas brillan con el sol de septiembre.
En los establos los caballos duermen en la sombra. Y las amapolas, y las flores amarillas, abren sus pétalos al borde del sendero.
Oh, parece que el viento cruza los pinos de la Patagonia y que el sonido del agua estalla contra las piedras.
Parece que sobre los muebles reluce el polvo del camino, y dentro de las habitaciones crujen las tablas y los techos.
Y mientras la luz ingresa iluminando los cuartos y los espejos de la casa ligeramente se aclaran en la sombra, una voz, delgada y tenue, grita mi nombre en el patio.
Y sin darnos cuenta de que el verano deja estos campos y el perfume amargo de las lilas, recorremos el sendero distraídos, viendo las amapolas, los altos pinos,
las enredaderas que ascienden por las casas vacías.
Y en la orilla del lago nos sentamos como en nuestra infancia primera a mirar el crepúsculo.
Una leve llovizna golpea las ventanas del establo y las copas de los árboles.
Es una de esas lluvias de verano que desciende cuando el aire cálido,
después de rodear las inmediaciones de la península, se aleja repentinamente perdiéndose entre las montañas y los bosques que se levantan a lo lejos.
Una llovizna que efímeramente pasará cuando el sol abra su abanico sobre la ciudad de grises matices. Una llovizna que se perderá en los caminos que descienden hasta el río.
Oh, siempre sentí esta lluvia como un suceso agradable; como una sensación que se proyectaba sobre árboles y casas y florestas y que confundiéndose en la espesura del bosque
caía sobre el suelo cubierto de sombras y hojarascas.
Ah, mi destino ha sido presenciar la lluvia sobre los campos. Observar el agua que atraviesa la tarde;
los pámpanos que el otoño esparció por los caminos; el crepúsculo que se alejaba como un pájaro de sombra.
Mi destino era esperar la floración de los jazmines, el aroma de los crisantemos, el reverdecimiento de los campos.
Y aguardar los esplendores y las llamas. Las estaciones y las lluvias.
Los alimentos y las flores.
Y esperar la noche encendida por el fuego. Y la aurora coronando los pinos. Y las hojas consumiéndose en los campos.
Oh, debo redactar la luz del crepúsculo, juntar el misterio de las amapolas,
recordar que mi nacimiento es el nacimiento de la tierra, y que mi nombre es el nombre de la península y el nombre de todo.
Y pertenecer, sí, pertenecer. Al silencio del poniente y a las sombras de las hojas y a las aguas del río.
Читать дальше