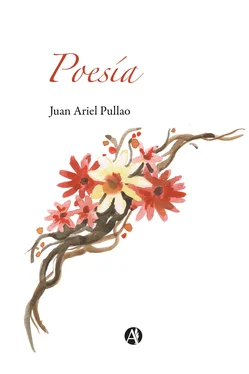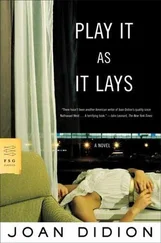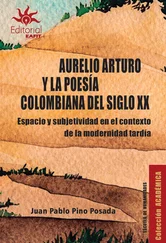desciende sobre la distancia atravesando campos y chacras y chalés,
envolviendo con claros colores las retamas, coronando los prados con la semilla del sol.
Oh, pequeña, la tarde pasa sobre el hemisferio peninsular deshaciendo el rocío, levantando la humedad hasta las copas de los árboles,
cubriendo los caminos que las carretas
recorren, y alcanza los establos del campo y las cercanías de la costa y los muelles del sur.
Pero el crepúsculo, amplio como el cielo, consagra en su ritual a los árboles, a los lupinos de la foresta, a las flores cargadas de polen y de aromas silvestres.
Y atravesando los bosques y cruzando las riberas, desciende sobre los establos abandonados,
sobre los restos de heno y de hierba negra,
sobre los niños que regresan corriendo, cuesta abajo, hacia sus hogares, sin ver el barro del sendero, o las verdes ramas que cuelgan de los pinos.
Oh, la tarde cae sobre la extensión peninsular, incontenible y magnífica en la distancia.
La tarde se posa en la superficie de las piedras, en la resina que pende de los árboles, en las enredaderas que cubren los troncos del bosque.
Y atravesando las casas de los hombres, y dando giros que se pierden en el cielo de marzo,
alcanza el final de la península donde se golpea contra las rocas,
donde estalla contra el agua, y se confunde en sus vueltas supremas con la voz del viento.
Sobre las copas de los árboles el sol acaricia, suavemente, las altas ramas del nogal. El viento desciende por el camino como un caballo que corre cuesta abajo.
Parece que la claridad crece con el paso del día. Parece que las sombras se proyectan en los caminos del bosque.
Una leve luz muestra las casas viejas que dan hacia el sur. Y mientras en las retamas se abren pequeñas flores amarillas,
las amapolas del sendero fulguran, tenuemente, ocultas entre pastos y hierbas polvorientas.
Oh, pequeña, tus trenzas son rubias y suaves y por ellas se eleva, nuevamente, el aroma del día.
Tus ojos miran las nubes iluminadas por la luz.
Tus manos rozan las puntas de los pastos.
Y con tu vestido blanco recorres el camino donde crecen los lupinos y los dientes de león.
Oh, cuántas veces la aurora ha descendido sobre estas cosas sin ser más que luz y estación.
Cuántas veces los campos se cubrieron de rocío sin que nadie en los establos lo supiera.
Cuántas veces las ascuas se apagaron, después de haber brillado en la noche, dejando brasas y cenizas que el viento del alba deshizo.
Pero la soledad aquí es amplia y profunda y los pinos están cargados de aroma y musicalidad. La soledad aquí tiene una tranquilidad que crece ocupando la floresta.
Y como nadie sabe lo que sucede en los campos, nadie ha visto el día amontonándose en el silencio, ni las enredaderas que avanzan sobre los techos mojados,
ni las ramas que se quiebran en el suelo de agosto, ni el alba que desciende, como una paloma, sobre el bosque andino.
Las hojas caen de los árboles con un movimiento que se repite en vueltas breves. Parece que los pájaros vuelan sobre las copas de los sauces mientras las huellas de los animales reverberan en el barro del camino.
Aquí y allá los vapores de la tierra ascienden con el calor del día,
y sobre las casas del barrio las veletas giran mientras el sol ilumina sus estructuras de hierro.
Esta hora está colmada de antiguas soledades; de viejos silencios que ascendieron con el rocío amargo de la noche.
Bajo los árboles la aurora fue acumulando las hojas de la estación, mientras el viento hacía crujir las ramas de los pinos.
Entre las casas del barrio los árboles se mueven con una cadencia que se vuelve parte del paisaje.
A lo lejos el campanario estalla en variados tonos amarillos y rojos, y el color violeta de los arbustos se refleja en el lago con un brillo que se acopla al silencio del agua.
Desde mi ventana el pasto es de un verde apagado y en la extensión hay una tristeza que por momentos parece ser mía.
Una tristeza que se tumba en el camino como un animal cansado, y que adormecido por el aire tibio, se deja morir a la sombra de los sauces.
Una tristeza que parece ser honda como un viento que emerge desde el fondo del lago y que se pierde, dando gritos en el crepúsculo, sin que nadie los oiga.
¡Oh, qué interminable este momento!¡Qué infinito el otoño! ¡Qué infinita la tristeza!
¡Aquí y allá las mismas hojas, los mismos vientos, la misma soledad!
¡Aquí y allá las aguas deshaciendo el musgo de las rocas, arrastrando maderas, ahuyentando pájaros!
Y a lo lejos las casas deshabitadas, crujiendo con el paso del día, temblando en el bosque cargado de sombras y abandono, sucumbiendo la humedad, el frío exaltado, la niebla habitada por vapores y formas.
Frente a mi ventana las hojas caen con su música de otoño. Bajo los árboles las raíces buscan la humedad de la aurora.
El agua golpea los muelles y los botes en la sombra amarrados.
Y un aire que rodea las enredaderas y los troncos pasa sobre las veletas y establos peninsulares.
Oh, la vida se desarrolla, plenamente, en las manos de la estación. En el bosque se elevan los pájaros hacia la costa lejana.
Y mientras en el alma del otoño hay una tristeza que no es sino mía, la soledad crece con la aurora porque soy yo quien observa.
La brisa desciende agitando las ramas del nogal y las corolas del campo. El sol es una moneda clavada en el cielo que crece hacia el infinito.
Sobre el lago se detienen las garzas de la aurora y un puñado de palomas arrulla en el silencio negro de los tejados.
A esta hora pienso que la vida pasa. Que las horas acontecen. Que la estación se consume.
Delante de mí los niños corren atravesando el bosque. Los animales braman en los establos
cubiertos de luz. Las mujeres regresan, a media mañana, de sus trabajos, y más allá de todo esto los vientos se agitan y las hojas caen, y un innecesario estallido de alas cruza velozmente la espesura.
Oh, mi corazón tiene una tristeza que asciende por sobre estas cosas.
Una amargura que crece, como un oleaje negro bajo la noche imponderable y que, golpeando los maderos y las algas, estalla contra las orillas rocosas.
Oh, mi espíritu es un espantapájaros clavado en un camino del que las aves se alejan en piruetas sombrías.
Una muñeca de trapo abandonada en una casa que se incendió hace años y de la que quedaron imágenes negras bajo cenizas y escombros.
Y porque el malestar de la estación parece ser mi malestar, el desprecio del equinoccio parece ser mi desprecio.
Y por el último rincón de las casas, donde se escucha el tumulto alborotado de hojas, y un silencio postrero que se apaga nuevamente hasta no ser sino un zumbido de hojarascas quebrándose con el viento,
se arremolina, en la sombra, una sensación que se extiende hasta las puntas de los pinos.
Oh, yo soy este espacio en el que todo colapsa y sucede. Yo soy la totalidad de lo que avanza y perdura en el campo.
Y mientras se deshojan los álamos del valle y las aguas declinan hacia el silencio definitivo de la costa, cuento las hojas que caen, las que aún no han caído, las que quedarán sin caer.
Cuento el día que transcurre, las alas que se quiebran, las sombras que descienden sobre mi espíritu.
Y en húmedos y cálidos matices, observo cómo el bosque avanza por los caminos, cubriendo las distancias y los campos de amapolas.
El cielo de la tarde es de un color rojizo que suavemente se extiende sobre la distancia verde de los campos.
En las cercanías de la casa los pinos se mueven con la brisa que baja por los senderos.
Читать дальше