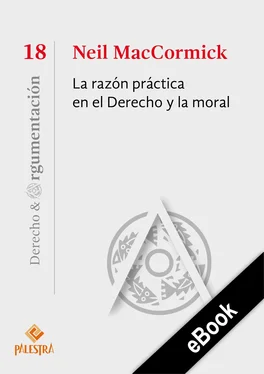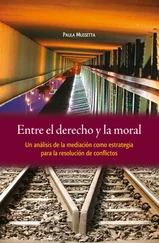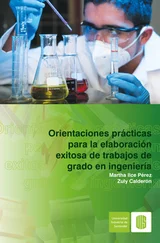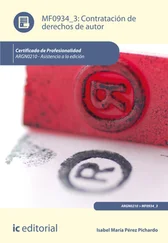Otro grande de la historia, James Dalrymple, I vizconde de Stair, autor de uno de los mejores textos jurídicos en inglés, Institutions of the Law of Scotland3 (1681; edición definitiva 1693), hace una breve aparición en el capítulo 5, antes de ocupar el lugar central en los capítulos 6 y 7. La que ofrece Stair es una explicación espectacularmente clara y articulada del tipo de teoría racionalista del Derecho natural que, de maneras diferentes, tanto Smith como Kant trataban de trascender. Para este propósito, él es simplemente una figura representativa de la que podemos obtener, a pequeña escala, las grandes ideas que Smith y Kant trataron de superar, aunque Stair mismo no fue un objetivo concreto de ninguno de ellos.
Los capítulos 6 y 7, sin embargo, adoptan y adaptan ideas de Stair que tienen una profunda pertinencia continuada para el estudio de la razón práctica. Él presenta tres «principios de equidad», «la obediencia, la libertad y el compromiso», que delinean tres ámbitos de la razón práctica. En lo que respecta a la «obediencia», hay deberes morales básicos que debemos cumplir entre nosotros y que no pueden desatenderse o desobedecerse legítimamente. En la medida que cumplamos esos deberes básicos, somos agentes libres, con libertad moral para buscar el bien que nos parezca: este es el principio de la «libertad». Pero limitar esta libertad en favor de otros es algo que está en nuestro poder bajo el principio del «compromiso».
Por medio de promesas, contratos y muchos otros tipos de acuerdos voluntarios podemos adquirir obligaciones hacia otros, quienes recíprocamente pueden tener obligaciones hacia nosotros. Estas obligaciones involucran limitaciones autoimpuestas a nuestra libertad, y sin embargo también surgen de su ejercicio. Un uso bien planeado de la libertad a menudo involucrará la necesidad de comprometerse con otros que siguen sus propios planes. El utilitarismo de Jeremy Bentham también se considera en el capítulo 6, como la propuesta de un enfoque de la razón práctica basado en un único principio en lugar de tres, pero se prefiere la tripartición de Stair.
El capítulo 7 trata sobre la aplicación de los tres principios de equidad al dominio práctico del Derecho positivo. En tal aplicación se transmutan en los principios de «sociedad, propiedad y comercio». ¿Cómo es eso? En primer lugar, si los seres humanos no respetan mutuamente deberes básicos tales como el de no matar, no dañar, no difamar o no robar, no pueden mantener conjuntamente una comunidad pacífica. Sin embargo, tenemos que vivir en sociedad, así que necesitamos instituciones que respalden los deberes básicos con decisiones judiciales y con coerciones cuando sea necesario. La propiedad es el dominio necesario para el ejercicio de la libertad. Las personas solo pueden actuar libremente si tienen acceso a un espacio físico y a recursos materiales. Los regímenes de propiedad garantizan esto. Después el comercio surge naturalmente a medida que las interacciones que entablan las personas les permiten realizar intercambios de todo tipo entre ellas, mientras cada una trata de realizar algún plan de vida razonable.
La justicia entra en esta teoría del Derecho y de la razón práctica por medio de la simple idea de que la justicia requiere asegurarse de que todos tienen aquello a lo que tienen derecho, o, de una manera algo más amplia, asegurarse de que cada uno tiene lo que le toca bajo alguna distribución general. El sistema de libertad natural de Smith, las leyes de la libertad de Kant, y los principios de «sociedad, propiedad y comercio» de Stair son, no obstante, inadecuados para satisfacer todas las exigencias de la justicia de las que son conscientes los humanos contemporáneos en el siglo XXI. Las cuestiones de justicia distributiva, de justicia ambiental (y el bien común) y de justicia entre diferentes generaciones escapan a sus redes. El capítulo 8 se apoya en unos famosos trabajos recientes de John Rawls y Ronald Dworkin para sugerir maneras como tales preocupaciones pueden incorporarse a la imagen elaborada hasta ahora, enriqueciéndola profundamente pero sin eliminar sus líneas generales.
Posteriormente, el capítulo 9 continúa con una discusión sobre los buenos usos de la libertad. Naturalmente, todos debemos intentar actuar de la mejor manera en la medida que seamos libres para hacerlo; ese es el principio de la libertad. Si somos libres, podemos decidir nosotros mismos qué hacer, pero necesitamos un poco de claridad sobre qué es lo bueno y sobre qué cualidades personales («virtudes») debemos cultivar para buscar lo que sea bueno de la mejor manera.
El capítulo 10 retoma una cuestión que había quedado pendiente en un punto anterior del libro. Como agentes morales autónomos, si establecemos un paralelismo con las agencias del Estado, ¿nos parecemos más a los legisladores o a los jueces? La respuesta que se da aquí es, inequívocamente, «jueces», y en esta respuesta reside otra razón para intentar adaptar a Kant a la teoría de Smith. Así que en este capítulo se hace un extenso intento de explorar las diferencias y las similitudes entre las decisiones morales y jurídicas sobre cuestiones específicas. Tomo dos casos jurídicos destacados que he comentado por extenso en anteriores trabajos sobre el razonamiento jurídico. Ahora, en el contexto del presente libro, comento estos casos principalmente para encontrar una respuesta para el problema moral que es central en ellos. En uno de los casos, sugiero que el razonamiento moral arroja una solución diferente a la del razonamiento jurídico determinado por los jueces; en el otro, encuentro paralelismos pero no una identidad entre la decisión moral y la decisión jurídica que parecen correctas. El razonamiento práctico está en funcionamiento tanto en el juicio jurídico como en el juicio moral, pero se trata de dos especies del mismo género, no simplemente de una especie y una subespecie.
Finalmente, con el capítulo 11 se concluye el libro y el cuarteto, atando algunos cabos sueltos y esbozando algunos comentarios finales.
¿Puede la razón ser práctica? Los argumentos ofrecidos en estos once capítulos justifican una respuesta rotunda: «¡Sin duda alguna, puede serlo!» Si desea comprobar esta afirmación, estimado lector, siga leyendo. Tiene una razón muy buena para hacerlo: averiguar si es verdadera.
1D. Hume, A Treatise of Human Nature (L. A. Selby-Bigge y P. H. Nidditch eds) Oxford: Clarendon Press, 1978) p. 415 [Traducido como Tratado de la naturaleza humana (Madrid: Tecnos, 2005).].
2Véase S. Fleischacker ‘Philosophy in Moral Practice: Kant and Adam Smith’ Kantstudien 82 (1991) 249–69; cf. C. L. Griswold, Jr., Adam Smith and the Virtues of Enlightenment (Cambridge: Cambridge University Press, 1999) 14, 19, 37, 94, 138–9, 196, 223–4.
3Stair, Institutions of the Law of Scotland (ed. D. M. Walker) (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981).
– 1 –
Incentivos y razones
1. «NADIE QUE NO SEA UN ZOPENCO»
Este libro es el cuarto de una serie sobre «Derecho, Estado y razón práctica». Este mismo hecho ha dado a su autor ciertos incentivos para completarlo lo más rápidamente posible, sin dejar un espacio excesivo entre este libro y los volúmenes que lo preceden. Hay algunos incentivos que tocan la propia reputación: uno puede parecer estúpido o irresoluto si, después de haber prometido un cuarteto de libros, solo alcanza a terminar una trilogía. También se puede dañar la recepción de los anteriores libros de la serie si se percibe como una serie incompleta. Hay también un débil incentivo de interés mercenario. Pocos autores de obras como esta se hacen ricos con sus actividades literarias, pero el cobro anual por derechos de autor siempre es bienvenido.
También hay incentivos que tienen en cuenta a otras personas. El proyecto estaba financiado por una beca de investigación de cinco años que liberó al autor de cualquier impedimento para leer, reflexionar y escribir. La buena fe hacia la Fundación Leverhulme, que otorgó la beca, y hacia la Universidad de Edimburgo, que la administró, exige que el proyecto completo sea llevado a cabo tal como fue planeado, incluso tras el fin de los cinco años. La relación con los colegas o antiguos colegas, quienes asumieron cargas adicionales para permitir que el proyecto tuviera éxito, se vería deteriorada si nunca fuese terminado. Finalmente, el editor ha ofrecido un contrato para cuatro libros y ha respaldado la serie con la publicidad adecuada, y todo esto sería malgastado en cierta medida si no se completara la serie. En efecto, existen contratos con quienes concedieron la beca, con la Universidad y con los editores que se quebrantarían si se abandonara el proyecto. Estos, sin embargo, son un tipo de contrato que no tiene sentido intentar imponer, así que el riesgo de un procedimiento judicial no entra en los cálculos. No obstante, existe una ética de cumplimiento de los contratos. Se deben cumplir los contratos que se hagan incluso aunque no exista una posibilidad seria de sufrir sanciones legales por su incumplimiento en determinadas circunstancias. Esta es, simplemente, una cuestión de honor. Las personas honestas cumplen sus promesas.
Читать дальше