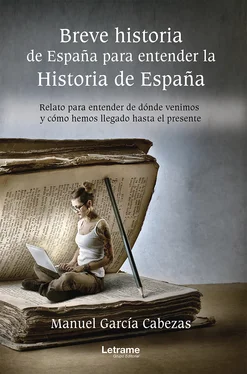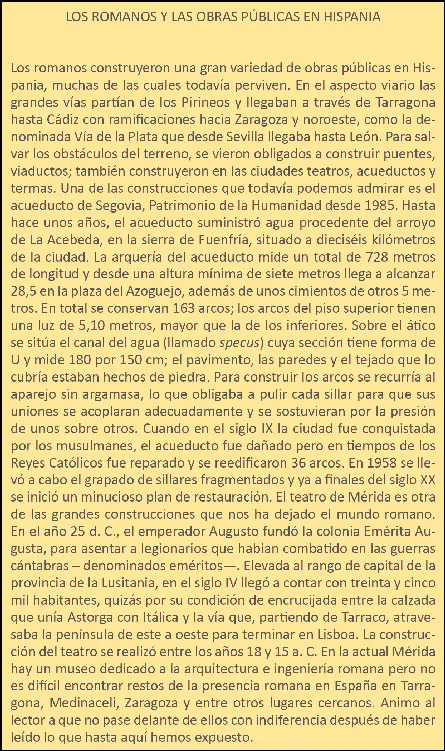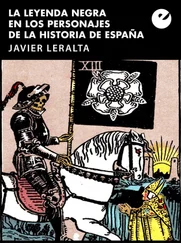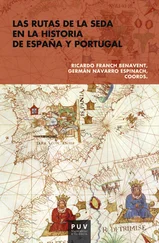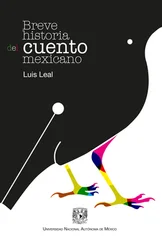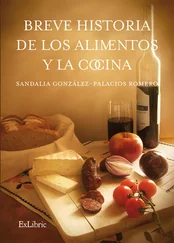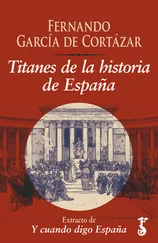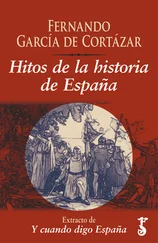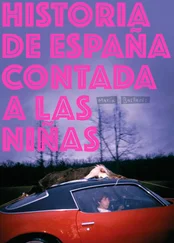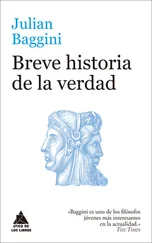Aquí tenemos que hacer referencia a la situación general de Roma para poder seguir con nuestro relato. La expansión del dominio romano por todo el Mediterráneo y zonas contiguas provocó un cambio social en la ciudad de Roma y en sus ciudadanos; la clase alta detentaba el poder político, tanto en la metrópoli como en las provincias que, a su vez, les procuraba un poder económico en aumento. A mediados del siglo I a. C. empezó a surgir una demanda de acceso a ese poder por una parte de la sociedad (équites); mientras, se degradaba la condición de agricultores y artesanos sobre los que en los primeros momentos de la República romana se habían sustentado los valores de la sociedad y el reclutamiento del ejército, que ahora engrosaba la cada vez más numerosa plebe. Estas tensiones iban a desencadenar, durante la última mitad del siglo I a. C., una serie de guerras civiles que tendrían en Hispania un escenario donde dirimir sus luchas. El triunfo de Julio César, uno de los personajes claves de la historia de Roma, en Munda (en las cercanías de la actual Montilla, Córdoba) el año 45 d. C. acabó con ese periodo de guerras civiles y supuso una reorganización profunda y administrativa de Roma, que se podría resumir en que la República daba paso al Imperio. A partir de ahora, el que gobernara en Roma sería emperador: jefe político, sumo pontífice —jefe religioso— y jefe supremo del ejército. Hispania fue un elemento clave en estos cambios; allí se dieron las principales batallas entre las facciones y los hispanorromanos se vieron involucrados en una u otra facción, lo que por otra parte era prueba de que la península ibérica era ya un territorio importante en el mundo romano y que a su vez el mundo romano ya era parte de la sociedad y de los pueblos hispanos.
El tiempo y el Imperio acabaron por profundizar esos cambios. Si el paso de Julio César —que murió en el año 44 d. C. asesinado por un allegado, Bruto— dejó una huella perenne en Hispania, su sucesor, el emperador Augusto, resultó aún más definitivo; acabó con los últimos reductos refractarios al dominio romano (los astures, cántabros y vascos) y pacificó definitivamente a los habitantes de esta península. Augusto instauró una nueva división territorial (provincias de Citerior (con capital en Tarragona), la Bética (capital Córdoba) y la Lusitania (con capital en Emérita Augusta, la actual Mérida). El proceso de romanización se materializó también con la fundación de nuevas ciudades (Barcelona, Zaragoza, Calatayud) y la inclusión total de la economía hispana en la estructura comercial del Imperio. De esta manera, la tradicional fragmentación de los pueblos hispánicos empieza a diluirse y nace la conciencia de pertenecer a un orden común, aunque persistiendo matices y diferencias en el grado de romanización. En el año 70 d.C. el emperador Vespasiano concede a los hispanos la ciudadanía plena de latinidad; a partir de ahora, los ciudadanos de Hispania entrarán en el ejército y podrán acceder a todos los cargos del Imperio. Prueba de que las cosas habían cambiado mucho en Hispania es el acceso del hispano nacido en Itálica (Sevilla) Marco Ulpio Trajano (a partir de ahora Trajano) al rango de emperador; gobernó el Imperio desde el año 98 hasta el 117 y fue el primer emperador oriundo de una provincia; luchó en Dacia (Rumanía) y en tierras de Oriente Medio y durante su gobierno el Imperio Romano alcanzó la máxima extensión territorial. Además de la Columna Trajana en Roma, dejó en España el arco de Medinaceli: no sabemos si era del Betis o del Sevilla, pero sevillano sí era. Le sucedió otro hispano, Adriano (76—138), que luchó contra los judíos y construyó un muro de defensa en Britania (Gran Bretaña) y que está enterrado en el Castillo de San Ángelo en Roma. Los dos fueron buenos emperadores. El otro emperador de origen hispano fue Marco Aurelio, que gobernó el Imperio desde el año 161 al 180; aunque fue un buen estratega y un hombre de pensamiento, no tuvo compasión con los cristianos de su tiempo, a los que persiguió con saña. Hispania no dio solo a Roma emperadores sino también escritores y pensadores como Séneca, Quintiliano y Marcial.
Pero Roma también fue cambiando desde su fundación (750 a. C.) hasta los primeros siglos de nuestra era. Entre otras cosas, en el aspecto de la religión. Los romanos eran politeístas y la religión estaba unida al poder político, aunque con el tiempo supieron adaptar dioses foráneos a su panteón particular; durante la época imperial se veneraba al soberano como encarnación del Estado y el ejército y los ciudadanos romanos tenían una fuerte impronta religiosa, no obstante mostrar cierta tolerancia con otras religiones. La aparición del cristianismo representaría un cambio fundamental en la historia de Roma, del mundo y de España. Como religión monoteísta, el cristianismo no aceptaba otra religión, ni otros dioses, ni toleraba entre sus fieles prácticas religiosas incompatibles con su fe; en este aspecto, chocaría contra las autoridades romanas que a su vez no podían aceptar la superioridad de una religión que no fuera la oficial. Durante los tres primeros siglos de nuestra era, los cristianos fueron perseguidos por los romanos, a pesar de lo cual siguieron extendiéndose por el Imperio. En el siglo IV, el cristianismo vence todas las resistencias y es, primero, tolerado y, después, se convierte en la nueva religión del Imperio (o de lo que quedaba).
En España, el cristianismo arraigó fuertemente desde el principio, propagado por anónimos cristianos, a veces, confundidos con judíos que comenzaban la diáspora en los primeros años de nuestra Era; los soldados del ejército y cierta propagación de fieles del norte de África produjeron definitivamente el asentamiento, florecimiento y consolidación del cristianismo en la Hispania romana; un hecho transcendental para la historia de España. En el siglo VIII comenzó la tradición sobre la venida de Santiago a España, aunque es más probable que el que lo hiciera fuera San Pablo y debió producirse entre los años 63 y 67.
A partir de comienzos del siglo II, el Imperio romano entra en una fase de decadencia imparable, un fenómeno ampliamente analizado desde entonces por los historiadores. Para algunos de estos, la decadencia vino consecuencia de la decadencia moral y la relajación de las virtudes ciudadanas que habían alentado en los romanos en los primeros tiempos de su historia; para otros, era el desarrollo normal de toda obra humana: se nace, se vive y se muere. Irremediablemente.
De cualquier forma, el imperio romano logró sobrevivir cerca de mil años y su impacto en Hispania fue imperecedero. La antigua división tribal de los iberos había dado paso a un sentimiento de unidad, de pertenencia a un mundo mediterráneo, con una lengua y, al final, con una religión común. La España que
conocemos nació con los romanos.
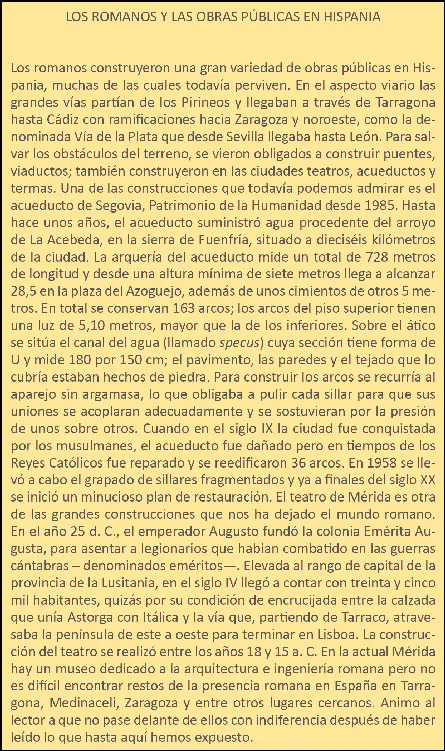
LOS VISIGODOS (SIGLOS v — viii)
Roma vivió su apogeo en los siglos I y II de nuestra era. Muchos autores creen que el esplendor romano se basaba en su carácter austero, valeroso, realista y emprendedor de los primeros tiempos. Pero enriquecidos por las conquistas, se desentendieron del bien común; entre otras cosas de la obligación del servicio militar, en los primeros tiempos obligación y derecho de los que poseían la ciudadanía romana y que con el paso de los siglos se abrió a otros súbditos del Imperio, para acabar siendo rehuido y aborrecido por los habitantes de la originaria ciudad de Roma. Las antiguas virtudes degeneraron en actitudes viciosas, perezosas y cobardes; los ricos vivían de las rentas provinciales y de los altos cargos; los pobres, de las limosnas y otras ayudas estatales a cambio de la fidelidad del voto. Otros pensadores creen que el cristianismo socavó de manera irremediable las virtudes que habían hecho grande a Roma. Literatura que sostiene una u otra teoría la encontrará el lector en abundancia, si está interesado en profundizar en ello. De cualquier forma, las causas debieron ser múltiples.
Читать дальше