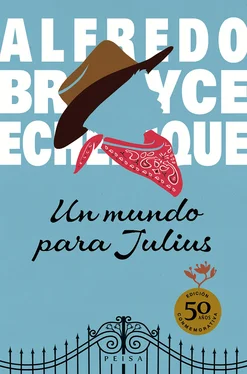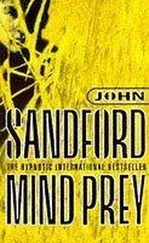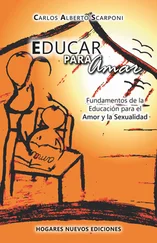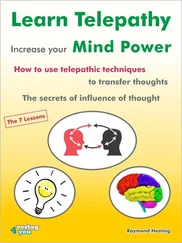Juan Lastarria acomodó la duquesa a su lado, sorbió un trago de whisky y mirándola de refilón, dio la orden de que empezaran con todo eso. Susan también lo miró: el primo Juan, ¡qué feliz estaba!, sus pechitos regordetes bajo la camisa de seda, la pancita que tanto hacían entre él y el sastre para esconder, la paradita insoportable con la mano entre los botones del saco, el bigotito recto sobre el labio, aprendido en sabe Dios qué cabaret (no olvidaría nunca cuando Santiago, su esposo, dijo que era la distancia más corta entre sus dos cachetes), la planchada de cabellos tipo magnate griego-argentino, por ejemplo, los anteojazos de sol todo el año, cursilón el primo; era la imagen que se le había grabado y que la espantaba, pobre primo... La risa de los niños atrajo su atención: el mago ya había empezado.
Y no solo había empezado sino que ya había sacado una barbaridad de huevos de un sombrero, y todavía sacó uno más y uno más, en realidad continuaba sacando huevos como esas tías viejas y pintarrajeadas que uno tiene, solteronas románticas, uno cree que ya jamás podrán tener otro novio y ¡zas!, se te presentan un día en casa con unos dulcecitos, para ti hijito, y otro novio más, un italiano, esta vez. Hasta Martín se quedó cojudo con la cantidad de huevos y todo el mundo aplaudió. El mago agradeció, hizo una venia, y señaló a su partenaire para que también la aplaudieran un poquito. En verdad los aplausos disminuyeron mucho porque la mujer lo único que hacía era ir guardando todo lo que el mago sacaba del sombrero, o de los puños del saco, o de la boca, o de la solapa, o del bolsillo interior del saco; era endemoniado el tipo, ahora acababa de sacarse tres palomas al hilo de un bolsillo en que no había nada. Por supuesto que no faltó quien tuviera un jebecito por ahí, quien se fabricara una hondita por ahí, nadie confesó haberlo hecho pero nada le gustó al mago cuando casi le liquidan una de las palomas del negocio.
«¡Estense quietos, niños!», ordenó la señora Susana y, por su parte, Juan Lastarria: «Siga, por favor; no ha pasado nada». El mago obedeció y siguió, pero claro, es lógico, antes guardó bien sus palomas y ahora empezó más bien a meterse cosas: se tragó un fierro caliente, luego una espada, y así sucesivamente hasta que empezó con otros trucos, de cartas esta vez. Era un trome, el mago, había trabajado en la televisión y todo, su partenaire no se cansaba de decirlo, un espectáculo de primerísima calidad para los niñitos del Perú y de Sudamérica, un espectáculo de calidad en honor de Rafaelito Lastarria cuyo onomástico celebramos hoy día, un aplauso para él (Martín, por supuesto, cero), hijo del señor y la señora... Ya basta, pintamonos.
Pero hay un momento en que los magos tratan de probarles a los niños que en esta vida no hay nada imposible. Entonces los llaman, les piden que se acerque uno, cualquiera de ellos y que pruebe hacer un truco. Los niños se cortan toditos, se avergüenzan, enmudecen, agachan las caritas, las esconden en el pecho, las amas los empujan, les dicen que vayan, así hasta que se para un decidido, uno que, por ejemplo, ya ha ayudado la misa y va y hace un truquito dirigido por el mago, y se gana la eterna admiración de sus compañeros. Sucede siempre, o mejor dicho, casi siempre, porque en este santo sucedió algo mucho mejor, una escena colosal.
El mago ya estaba empezando con toda la alharaca de «a ver, ¿quién quiere hacer un truquito?», cuando, sin que nadie lo hubiese notado (solo Vilma y Cinthia), descubrió que, a su lado, junto a la mesa, había una criatura orejona parada con los tacos muy juntos, las puntas de los pies muy separadas y las manos pegaditas al cuerpo.
–Yo sé hacer un truco.
–¡Averaveraveraveraver! ¿Cómo te llamas, hijito?
–Julius.
Todos se desternillaban de risa. Susan, linda, vibraba. Vilma se moría de miedo. Cinthia tosía, «ojalá que se acuerde».
–¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¡Extraordinario! ¿Y cuántos años tienes, hijito?
–Cinco.
–¡Maravilloso! ¡Fantástico! ¡Fenomenal! ¡Julius, bajo mi dirección, les va a hacer el más extraordinario truco de todos los tiempos!
–No. Yo sé hacer un truco.
–¡Averaveraveraver, hijito!
El mago se estaba poniendo un poco nervioso. Miró hacia los dueños de casa, sonreían.
–¿Tú sabes hacer un truco?
–Sí.
–A ver, hijito, averaveraveraver, pasa por acá. ¿Qué truquito sabes hacer? Cuéntanos...
Julius miró a Cinthia: Cinthia le hacía señas con el dedo como si quisiera recordarle algo. Vilma se tapaba la cara.
–Necesito que otro niño me ayude –Julius hablaba como si supiese todo de paporreta, casi no daba entonación a sus palabras. Seguía con las manos muy pegaditas al cuerpo y orejonsísimo, pero tenía la mirada fija en Rafaelito.
–¡Ah!, entonces es un truco complicado, ¡doble! ¡Fenomenal! ¡Fantástico! ¿Cuál es tu nombre, hijito?
–Julius.
–¡Aquí Julius nos va a mostrar toooda su ciencia! ¡No se lo pierdan! ¡Aquí viene lo mejor! ¿Y qué niñito te va a ayudar?
–Rafael.
–¡Ah! ¿Rafaelito? ¡Claro que sí! ¡Rafaelito el dueño del santo! ¡Muy pero muy bien!
La partenaire estiró ambos brazos en dirección a Rafaelito que miraba toda la escena desconcertado y temeroso. A su lado, Martín sonreía más escéptico que nunca.
–A ver, pues, anda –le dijo, dándole un codazo.
El dueño del santo se paró y avanzó desconfiado hasta la mesa. En su vida había odiado tanto a su primo; además ahora estaba odiando a todos los invitados, era increíble la bulla que metían. ¡A ver, pues Rafael!, ¡a ver, pues!, gritaban y se movían inquietos en los asientos.
–Necesito un cenicero y una piedrita –dijo Julius, sacando el cenicero y la piedrecita del bolsillo del saco–: Aquí están.
–¡Fantástico! ¡Fenomenal! –exclamó el mago–. Y ahora, ¿qué truquito nos vas a hacer?
Julius colocó el cenicero y la pequeña piedra sobre la mesa y miró a su primo Rafael.
–Yo pongo la piedrita y la tapo con el cenicero. Entonces digo unas palabras mágicas y te apuesto que saco la piedrita sin tocar el cenicero.
Rafaelito se puso verde y lo odió ya para siempre. Miró hacia el auditórium y vio, entre mil cabecitas que se movían inquietas, a su padre, a su madre, a la madre de Julius: lo estaban mirando, estaban esperando. Además, en primera fila, Martín parecía decirle: «Ya anda pues hombre; friégate de una vez».
En el auditórium, todo el mundo se había olvidado de que era el dueño del santo y de todo, no tuvo más remedio que decir:
–¡Mentira!
–De verdad –dijo Julius, y cubrió la piedrecita con el cenicero.
–¿Viste? Ahí está, debajo.
–Sí. ¿Y ahora?
–Yo di-digo –tartamudeó Julius mirando a Cinthia–, yo digo unas palabras mágicas...
–¡A ver!
–Abracadabra –pronunció Julius, poniendo las manos unos veinte centímetros encima del cenicero.
El mago, bien empolvado y su partenaire, toda pintarrajeada, miraban a Julius como implorando.
–¿Y ahora? –preguntó Rafaelito, furioso.
–Ahora yo puedo sacar la piedrecita sin tocar el cenicero.
Vilma terminó de comerse una uña, empezó con la otra y Cinthia suspiró como aliviada.
–¿Cómo?
–Mira, para que veas.
Rafaelito se abalanzó sobre el cenicero, levantándolo para comprobar que la piedra seguía allí abajo. En ese momento, la manita de Julius, temblorosa, robotiana, retiró la piedrecita.
–¿Ya ves? –dijo–; no he tocado el cenicero.
Al principio nadie entendió bien lo que había ocurrido, en realidad los niños tardaron un poco todavía en desternillarse de risa, pero ya Juan Lastarria había empezado a arrancarse bigotitos, Susana a odiar para siempre a Susan, linda, mientras el mago hacía volar palomas por todo el castillo, sacaba millones de huevos de todas partes y casi se traga el maletín. Julius miraba a Cinthia y los niños empezaban a aplaudir, cuando Rafaelito, verde y todo inflado de rabia, gritó:
Читать дальше