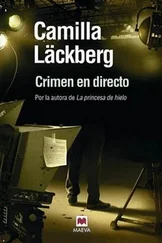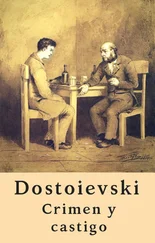Souto cedió a la insistencia del detective. Le describió lo que encontró al llegar al chalé, avisado por Manuela, la criada. Concentrado en el recuerdo de lo que había visto en la mañana que siguió al crimen, le fue contando con todo detalle lo que más le había llamado la atención: la cerradura arrancada, algo impropio de un ladrón profesional, las huellas de las pisadas, la localización de la primera víctima, los destrozos selectivos, el robo de joyas y dinero ocultos en escondites que un ladrón no debería conocer y la falta de huellas de bajada del muro. El cabo hablaba como si reflexionara en voz alta, según su costumbre, con la mirada perdida en el techo del salón, de modo que sus ojos pudieran recrear la escena del crimen sobre un fondo neutro, libres de toda distracción. César Santos escuchaba con atención, fascinado por la precisión con la que su amigo describía la posición de los cuerpos y la colocación exacta de los objetos, por la minuciosidad en la exposición de los detalles y por el entusiasmo con el que adelantaba ciertas conclusiones parciales, en especial las referidas a la incoherencia de las apariencias. En ese momento, era César Santos quien sentía auténtica admiración por la profesionalidad de su amigo y su capacidad de observación y de análisis.
Tras un corto silencio, que el detective no quiso romper, el cabo Souto sentenció con voz grave:
—No puede ser. No es un robo normal.
A César Santos le pareció que Souto había terminado su discurso y le preguntó si podía ver las fotografías que habían hecho con el móvil. El cabo no le contestó. Sacó su teléfono del bolsillo, abrió la galería de fotos y se lo pasó. Santos fue mirando de una en una las fotos que Taboada le había transferido al cabo, tomándose su tiempo y ampliando alguna con el pulgar y el índice.
—Estoy de acuerdo contigo —afirmó tajante al terminar de verlas todas.
—¿En qué, concretamente? —Souto parecía despertar de un sueño.
—En que nada de lo que me acabas de contar concuerda, en mi opinión, con la forma de actuar propia de un ladrón. Más bien parece, diría yo, la actuación de alguien que hubiera tomado la decisión de matar a las dos mujeres simulando un robo, pero sin terminar de planificar concienzudamente la forma de hacerlo para no ser descubierto. O sea, una chapuza.
—Ya. ¿Cómo crees, entonces, que actuaría un simple ladrón?
—Para empezar, creo que un ladrón no emplearía una caja de cervezas para escalar muros. Si descerrajó la puerta de la cocina, con el ruido consiguiente dentro de la casa, podía haber descerrajado la puerta de entrada a la finca, que ofrece una dificultad similar y nadie lo oiría, pero no lo hizo. Por otra parte, si el ladrón saltó por encima de la valla o del muro, que sería lo natural, tendría que haber dejado marcas en la tierra al caer. En la entrada de la cocina había un felpudo, me dijiste, ¿no? Lo lógico sería que se hubiera limpiado los pies para no dejar tantas huellas, incluso solo por costumbre o por comodidad.
—Cierto.
—Me sorprende que un ladrón entre en una casa para robar y vaya directamente al dormitorio donde está la gente durmiendo. Es raro. ¿Y por qué no miró en los demás dormitorios? No veo por qué tendría prisa a esas horas y, menos aún, después de matar a las únicas personas que había en la casa. Tampoco veo por qué tenía que causar tantos destrozos: no se va más deprisa rompiendo las cosas. ¿Esperaba acaso encontrar una caja fuerte detrás de cada cuadro?
—Yo me hago también otras preguntas —dijo el cabo—. Efectivamente, no es normal que un ladrón que entra de noche en una casa de dos plantas empiece a buscar objetos de valor por los dormitorios, donde se supone que hay gente durmiendo; es prácticamente imposible hacerlo sin que nadie se despierte, pues hay que ir con linterna, abrir armarios, cajones y cajas dentro de los dormitorios y se hace ruido. Lo lógico es que busque plata, cuadros o dinero en los salones, la biblioteca o el comedor.
—Cierto. Y yo me pregunto también si conocía la casa y sabía quién vivía allí. La respuesta es: sí. Porque, si fuera al azar, un ladrón profesional tomaría otras precauciones, como dejar un cómplice fuera, en el coche, para avisar si aparecía alguien o por si hubiera que salir a toda pastilla. ¿No crees?
—Estoy completamente de acuerdo. Lo que yo me pregunto es si todas esas cosas raras son producto de la incompetencia del asesino o fueron calculadas para despistarnos. A veces, un comportamiento en apariencia torpe oculta una maniobra inteligente.
Julio César Santos bebió un trago de su copa y guardó silencio porque pensó que era demasiado pronto para preguntarle a su amigo si sospechaba de alguien. Por lo que le había oído decir antes, dedujo que no iba a recibir ninguna respuesta y ya sabía que, para Souto, al principio de cualquier investigación, todo el mundo era sospechoso menos él mismo. Estuvieron un rato discutiendo, hasta que Santos, al ver que su amigo miraba el reloj, comprendió que tenía que madrugar al día siguiente y se levantó para marcharse.
Al despedirse, César Santos, como si de pronto se hubiera acordado, le comentó al cabo:
—Supongo que, aparte del viudo que hereda, uno de los principales sospechosos será el amante de la señora asesinada, de la hija, claro. Por lo visto estuvo la noche del crimen en la casa, ¿no?
Souto abrió los ojos asombrado.
—¿Cómo coño sabes eso? ¿Quién te lo ha dicho?
A la mañana siguiente, nada más llegar al puesto de la Guardia Civil, el cabo Souto llamó a sus colaboradores. No estaba contento. La información que le había proporcionado su amigo Santos (que Rosalía tenía un amante), y que consideraba de vital importancia, sorprendió a los agentes tanto como lo había sorprendido a él. Nadie estaba al corriente. El guardia Orjales se permitió una sonrisa maligna cuando su jefe dijo que había sido el detective madrileño quien lo había puesto al corriente. La situación era tensa por su misma incongruencia. Para los colaboradores del cabo José Souto, que conocían poco al detective Santos, lo que no les impedía admirarlo, el hecho de que un señor de Madrid, que solo aparecía por allí de vez en cuando se hubiera enterado de un hecho tan importante antes que ellos, tenía algo de absurdo, por un lado, y, por otro, presagiaba una reacción imprevisible del cabo Souto. Reacción que no se hizo esperar:
—Quiero que me encontréis a ese individuo antes de la hora de comer. Me da igual quién se encargue de hacerlo. Os ponéis de acuerdo entre vosotros.
Los guardias se movieron deprisa y, sobre la una de la tarde, Orjales apareció por el cuartel acompañado de un hombre joven que aparentaba entre veinticinco y treinta años, más bien alto, bien parecido y vestido con cierta elegancia. Orjales le pidió que esperase un momento en la entrada y fue a ver al cabo.
—Cabo, tengo a nuestro hombre ahí esperando. No le he dicho nada, no sabe por qué le he pedido que me acompañara, aunque lo supone y está asustado. No me ha puesto ninguna pega; solo me ha dicho que suponía por qué queríamos hablar con él. ¿Qué hago? ¿Le digo que pase?
—¿Quién es?
—Jesús Canido. Lo llaman Suso. Es decorador.
—¿Cómo lo encontraste?
—Me lo dijo Manuela en cuanto se lo pregunté.
—Está bien, luego hablamos. Que pase.
Orjales fue a buscarlo y lo llevó al despacho del cabo Souto, que lo saludó amablemente, le tendió la mano y le pidió que se sentara. Canido se sentó y esperó en silencio a que el cabo se sentase también. Orjales miró a su jefe; este le hizo un gesto para que los dejara solos. El guardia salió y cerró la puerta.
—Señor Canido —empezó el cabo en un tono muy serio, casi solemne, mirándolo fijamente—, me sorprende que no se haya puesto usted en contacto con nosotros, digamos motu proprio, en cuanto se enteró de la muerte de su amiga, Rosalía Besteiro.
Читать дальше