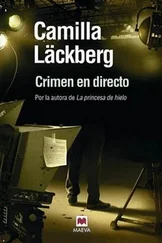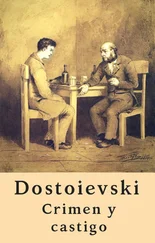—Gracias —le respondió el cabo, hasta cierto punto afectado por la actitud del viudo. Miró a Verónica Lago y continuó—: Intentaré molestarlo lo menos posible. Cambiando de tema, quisiera pedirle un favor. ¿Podría facilitarme una copia de las fotos de las joyas que le han robado? Las haré llegar a la comandancia para su distribución. La Guardia Civil detiene con frecuencia a ladrones de los que entran en las casas y se recuperan muchos de los objetos robados. Si aparecieran, podríamos acercarnos al asesino de su señora y de su suegra.
—Claro, por supuesto. Dígame cómo.
Verónica Lago le extendió una tarjeta y tras una rápida mirada a su jefe, como disculpándose, le dijo a Marcelino García:
—Aquí tiene mi tarjeta. Si es tan amable, cuando pueda, envíenos las fotos por email, WhatsApp o por correo ordinario. Le informaremos si encontramos algo.
—¡Ah, otra cosa! —le dijo el cabo antes de levantarse—. La típica pregunta molesta que estoy obligado a hacerle, ¿dónde estaba usted la noche del crimen hacia las dos o tres de la madrugada?
—En la cama. En mi piso de Coruña. Cené con unos amigos y como había dejado mi coche en el taller, me llevaron a casa sobre las doce. Tenemos una muchacha interna. Cuando llegué, estaba levantada viendo la televisión. Nos dimos las buenas noches. Por la mañana, me preparó el desayuno a las ocho y media, como de costumbre, antes de irme a trabajar. —García se quedó dudando un momento, sonrió, miró a los guardias y añadió—: La criada no duerme conmigo, ¿saben? O sea que no puede asegurar que yo estuviera acostado a las dos, claro. Aunque sí puede afirmar que dormí en mi cama, pues tuvo que hacerla por la mañana, y supongo que me oiría levantarme, ducharme y todo eso. Me vinieron a buscar del taller a las nueve.
—¿Lleva mucho tiempo con usted la muchacha?
—No. —García no pudo ocultar un gesto de fastidio—. Solo unos meses. La que teníamos desde hacía años se fue antes del verano.
El cabo Souto le dio las gracias y se fueron. Ya en el coche, que conducía Verónica Lago, esta le preguntó al cabo qué le había parecido Marcelino García y qué pensaba de lo que había dicho. El cabo le contestó mirando hacia delante, como si hablara solo:
—Estamos como en el primer momento de cualquier investigación. Es un momento tan emocionante como frustrante. Emocionante porque tenemos ante nosotros un abanico de posibilidades y frustrante porque no tenemos nada tangible. Es como cuando te presentan a una persona que conoces por su reputación o que te llama la atención por su aspecto o por su personalidad. Al principio, no sabes si congeniarás o no; si llegarás a ser su amigo o te caerá mal; si un día te hará una faena o un gran favor. No sabes nada y la persona está ahí, delante de ti, mirándote y quizá preguntándose lo mismo que tú. Hemos estado hablando con un hombre que acaba de perder a su mujer y a su suegra. Apenas sabemos nada de él y, sin embargo, estamos obligados a considerarlo sospechoso solamente por razones técnicas o estadísticas. Podemos estar equivocados. Puede que sea un criminal o puede que sea un buen hombre que acaba de sufrir una desgracia. Tenemos que tratarlo respetando sus derechos, con consideración, dadas las penosas circunstancias por las que se supone que debe de estar pasando, con educación y con todo lo que tú quieras, pero no deja de ser un sospechoso «para nosotros». Es muy duro. La presunción de inocencia es una ventaja para el culpable, pero es una humillación para el inocente porque parece como si estuviéramos haciéndole un favor. Me comprendes, ¿verdad?
—Sí, cabo.
Souto disfrutó en secreto por un instante de la belleza de su ayudante, que lo miraba con respeto, como embobada. Verónica Lago era, además de guapa y lista, muy expresiva. El cabo evitó alargarse en sus consideraciones de índole filosófica para no dar la impresión de complacerse en su propio discurso, como un maestro engreído, y cambió de tema.
—Te vas a encargar con Taboada de hurgar en la vida de ese señor. Hablad con los compañeros de la comandancia. Necesitamos saber si es una persona bien considerada o si tiene fama de…, no sé, de mujeriego, jugador o cosas por el estilo. Mirad a ver lo que encontráis. ¿Sabes una cosa? Ahora, la investigación se halla en uno de los peores momentos. Tenemos que empezar a buscar lo malo de las personas, cosas que den que pensar, actividades raras, declaraciones sospechosas o contradicciones, y dedicarnos a perseguir a alguien que no sabemos si es culpable o no. No tenemos ninguna otra forma de acercarnos al ladrón o al asesino. Todo sería más fácil si alguien hubiera visto algo, claro. Pero no es así.
José Souto echó una rápida mirada a la coleta rubia de Verónica Lago, que asomaba con gracia por debajo de gorra de su uniforme y reprimió un impulso infantil de darle un tironcito. Miró hacia delante y se dijo a sí mismo: «Soy idiota».
Julio César Santos se despertó a las diez de la mañana y pidió que le subieran el desayuno a su dormitorio. Después de ducharse, llamó a su amiga Marimar para decirle que había llegado, que pensaba quedarse unos días y que la invitaba a almorzar. La joven soltó un par de tacos propios de una verdulera y le dijo que aceptaba encantada. Marimar era la amiga gallega de Julio César Santos, una amistad muy peculiar. El mutuo e intenso atractivo físico fue el Big Bang de su relación. Marimar Pérez y Lolita Doeste, entonces novia del cabo Souto, eran amigas. Durante uno de los viajes del detective madrileño a Corcubión, Souto y su novia salieron una tarde a tomar unas copas con Santos. Para que este no se sintiera desparejado, Lolita llamó a su amiga Marimar. En el bar donde se conocieron, cerca del cuartelillo de la Guardia Civil, sus miradas se cruzaron y en el mismo instante empezó a tomar forma algo tan difícil de comprender como que de un agujero negro surja una galaxia.
Un abismo aparentemente insalvable separaba a Julio César Santos, típico señorito madrileño, rico, guapo, presumido y de exquisitos modales y a Marimar, de origen humilde, poco refinada y de lenguaje vulgar, pero de excepcional y turbadora belleza. Desde aquel encuentro en el bar de Corcubión, cuando Marimar le preguntó a Santos si todos los madrileños eran tan pijos 2, algo parecido a un poderoso efecto gravitatorio entre ambos niveló las diferencias, ajustó los relieves y encajó sus personalidades con notable precisión. Sin embargo, no fue solo el atractivo físico lo que los conectó. El tiempo y algunos acontecimientos de cierta intensidad reafirmaron su profunda relación, que no desechó las relaciones sexuales esporádicas, pero que ninguno de los dos asoció con el amor. O no se atrevió a hacerlo.
Después de hablar con Marimar, el detective llamó a Armando, el viejo marinero que le había vendido su lancha de pescador el verano anterior y que se la cuidaba durante el invierno; le pidió que la pusiera a punto porque deseaba darse una vuelta por la ría antes de comer, aprovechando que hacía buen tiempo. El viejo, que seguía usándola de vez en cuando, le dijo que la lancha estaba lista y que solo necesitaba retirar la lona que la cubría. Quedaron en encontrarse a las doce en el Bar del Puerto.
Santos, con su metro noventa y su pelo ondulado, vestido con unos pantalones vaqueros impecables, zapatos náuticos y un jersey azul marino de cuello vuelto (todo completamente nuevo), tenía más pinta de modelo de anuncio para ropa deportiva que de marinero. Solo le faltaba una gorra de patrón de yate, pero no la llevaba porque tenía buen gusto y sentido del ridículo. Al fin y al cabo, solo iba a dar un paseo en una lancha de pescador de cinco metros de eslora con un motor fueraborda. Al principio, le pedía al viejo Armando que lo acompañara, pero pronto perdió el miedo y se atrevió a ir solo. No necesitaba ningún título o permiso para manejar la lancha porque ni su eslora ni la potencia del motor lo requerían si no se alejaba más de dos millas náuticas de la costa, algo que no se le pasaba por la cabeza al detective madrileño, que tenía pánico a aquellas aguas con tan mala reputación. Fue precisamente Marimar, hija de un marinero, quien le había enseñado a manejar la pequeña embarcación.
Читать дальше