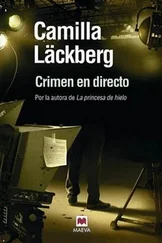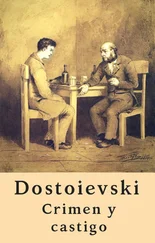—¿A qué debo esa suerte?
—Me he enterado casualmente esta tarde de que se ha cometido hace días en tu pueblo un crimen horrible, aunque interesante desde el punto de vista profesional, ¡y no me has dicho nada! Supongo que tu silencio se deberá a que ya has dado con la solución y tienes al culpable porque, si no, me parecería una falta de consideración por tu parte ocultárselo a un amigo como yo, que tantas veces te ha ayudado a solucionar casos difíciles.
El cabo José Souto se echó las manos a la cabeza. No supo si reírse o llorar. Ya tenía otra vez encima a Santos metiendo las narices en su trabajo. Tardó unos segundos en contestar.
—¡Será posible! —exclamó finalmente—. ¿Por qué no solicitas el ingreso en el Cuerpo, César? Te cedería mi puesto encantado. Los que tenemos que trabajar nos quejamos y tú, que eres rico y tienes la suerte de poder hacer lo que te da la gana, o sea nada, te empeñas en trabajar. Me sorprende que no te des cuenta, pero es muy poco delicado por tu parte hacerme sentir como un pobre desgraciado que, para ganarse la vida, está obligado a hacer algo que no le gusta y que tú quieres hacer por diversión.
—Eres egoísta y desagradecido, Pepe. ¿Cómo puedo hacerte comprender que solo intento ayudarte desinteresadamente?
—Te voy a dar una idea, César. ¿Sabes lo que puedes hacer?
—Qué.
—Ir a tomar por donde tú sabes. Perdona que no sea más preciso, pero no me gusta decir ciertas cosas por teléfono.
—Está bien, Pepe. Estaré en Doña Carmen a las nueve, ¿vale?
Julio César Santos colgó y José Souto sonrió interiormente. La verdad era que ya echaba de menos a su amigo, con su inveterada impertinencia y su ironía. ¿Sería verdad que acababa de enterarse de lo del crimen aquella misma tarde o lo habría leído en los periódicos de Madrid? En cualquier caso, comprendió que ya era imposible librarse de él. El cabo Souto sabía de sobra que, cuando Santos se empeñaba en sacarle información sobre una investigación en curso, era muy difícil quitárselo de encima. Como jefe del puesto de la Guardia Civil de Corcubión no podía consentir que un paisano o un civil, por utilizar el lenguaje castrense, se metiera en sus asuntos o participase sin motivo en una investigación, pero Santos era Santos y él no conseguía impedírselo. En más de una ocasión había tenido que hacer verdaderas filigranas para evitar que su jefe, el capitán Corredoira de la comandancia de A Coruña (que conocía al detective madrileño) no sospechara que, a pesar de todo, se lo permitía. Por mucho que Souto le asegurara que mantenía al detective al margen, Corredoira ponía cara de no creérselo.
El cabo primero José Souto apreciaba demasiado a Julio César Santos, valoraba su capacidad y confiaba en su discreción lo suficiente como para permitirse aquel leve desliz en su inquebrantable respeto por la disciplina militar.
Como tantas otras veces, y a pesar de las puyas que el cabo José Souto y su amigo el detective Julio César Santos se lanzaban mutuamente, después de cenar, ambos se relajaron y se sentaron en el salón a tomar una copa y charlar de los asesinatos, que eran la principal comidilla del pueblo. Santos sacó a relucir el tema con suma delicadeza porque no quería provocar la espantada de su amigo, poco proclive a comentar asuntos relacionados con el trabajo cuando estaba en su casa. Pero Souto se fue dejando llevar poco a poco, hasta abordar el problema que ocupaba su pensamiento por entero y del que era incapaz de liberarse.
—Ya sé que no te gusta hablar de trabajo, Pepe —había empezado a decir prudentemente Santos después de tomar el primer trago—, pero podemos hacer algo sin la presión que supone trabajar sobre un problema real. ¿Por qué no hablamos de los asesinatos como lo harían dos investigadores en una obra de ficción?
Souto lo miró con un gesto de desconfianza.
—Explícate mejor, César. No veo dónde quieres ir a parar.
—Quiero decir que, puesto que en este momento no estamos trabajando ninguno de los dos, aunque no por eso el tema de los asesinatos deje de ser algo que nos interesa, podríamos imaginar, mientras tomamos una copa, que somos Holmes y Poirot, por ejemplo, e intercambiar pareceres sobre un crimen imaginario del que tuviéramos los mismos datos que tienes tú sobre la muerte de esas pobres señoras.
—¿Y?
—En ese supuesto, sin temor a que nadie conozca nuestras conclusiones o nuestras deducciones, solo por simple diversión, podríamos discutir sobre las apariencias y los hechos.
—Eres muy fino, César. Con tal de liarme, no sabes qué inventar.
—En serio, Pepe. No seas negativo. Mañana, en tu despacho, puedes hacer lo que te parezca con tus colaboradores, pero ahora, aquí, tú y yo solos, ¿por qué diablos no podemos hablar de ese crimen como dos colegas que elucubran libremente sobre un caso? Es un privilegio que nos otorga nuestra amistad. Cuéntame de qué va; dime qué has visto y qué te preocupa; qué es lo que tiene lógica y lo que no. Sabes perfectamente a qué me refiero. Por ejemplo, para empezar, ¿se trata de verdad de un doble crimen como consecuencia accidental de un robo? ¿O el robo es una pantalla para ocultar el crimen?
—Muy agudo.
—Siempre lo soy. ¿Ando muy errado?
—Ya me gustaría saberlo.
—No seas gallego. Eso quiere decir que es muy posible. Venga, suelta lo que piensas.
—César, sabes muy bien que ante un crimen como este hay un enorme terreno que explorar. Un terreno que abarca las apariencias y los hechos, por un lado, y las personas con sus motivos, por otro. Los hechos y las apariencias están ahí, ante tus narices. Hay un allanamiento, dos muertes violentas, un escenario del crimen y un robo. En cuanto a las personas, unas están a la vista: las víctimas, la criada que descubre la cerradura rota y el viudo, que heredará una fortuna. Sin embargo, aparecerán sin duda otras de las que todavía no sabemos nada. De los motivos, aún es pronto para hablar. Por lo tanto, hay que ponerse a buscar, mirar por todas partes y preguntar a todo el mundo hasta lograr atribuir a cada cual el lugar que le corresponde en el drama. De momento, digamos que me he sentado frente al escenario a observar. Aún no he tenido tiempo más que de preguntarme por dónde empiezo.
—O sea que no te has formulado todavía ninguna hipótesis.
—¿Cómo quieres que me formule hipótesis, si ni siquiera he dado el primer paso? Claro que no tengo ninguna. Bueno, excepto la que se deduce a primera vista y sin más fundamento que las apariencias, unas apariencias superficiales.
—¿Es decir?
—Es decir que un ladrón entró en el chalé, una de las víctimas lo sorprendió y él las mató a las dos. Luego, robó y se largó.
—Claro que tú no te lo crees porque, incluso antes de empezar a buscar, ya has visto algo que hace esa hipótesis poco verosímil.
—Exactamente.
—Y yo me pregunto si serías tan amable de contarme, como un sabueso le contaría a su colega tomándose una copa y empezando por el principio, qué es lo que has visto. Así, podríamos —Santos miró su reloj— pasar el rato charlando agradablemente y analizando diversas posibilidades, siempre, claro está, en un contexto imaginario que no suponga ninguna interferencia con tu actividad profesional.
El cabo Souto sonrió y se quedó mirando a su amigo, por el que en momentos como aquel sentía admiración. La tenacidad del caprichoso detective solo era comparable con su habilidad para hacerle entrar al trapo cuando quería enterarse del estado de una investigación de la Guardia Civil. En el fondo, disfrutaba con aquella conversación porque hablar con su amigo era la única forma que tenía de aligerar la carga de sus dudas y de mitigar los efectos de la soledad en su trabajo como investigador. Un vacío que sus compañeros no eran capaces de llenar, pues no conseguían seguirlo en su esfuerzo constante por observar y deducir, como tampoco lo eran de librarlo del temor a equivocarse. Santos, en cambio, seguía su ritmo, adivinaba su pensamiento y lo obligaba incluso a acelerar la marcha en ocasiones.
Читать дальше