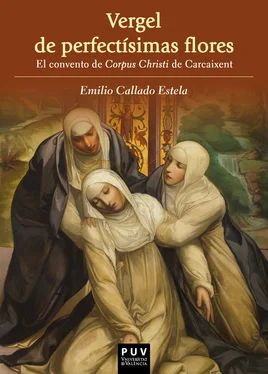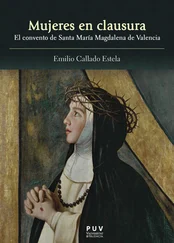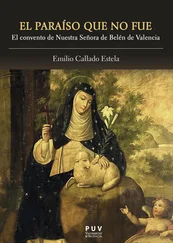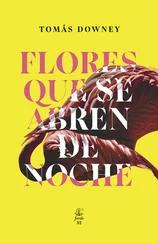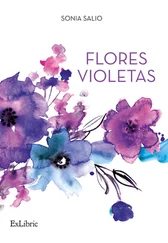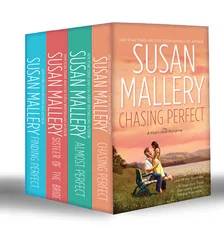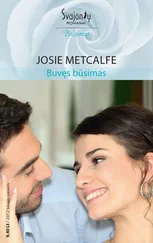comunes , que también se movilizaron o lo intentaron con los mismos objetivos e idénticas aspiraciones. Acciones que, en todo caso, es necesario recuperar e incorporar a la historia del rico e inquieto mundo espiritual y religioso de aquellos siglos. No tengo ninguna duda de que el enfoque interpretativo renovado de la Contrarreforma exige hoy incorporar e integrar a las mujeres y sus acciones en su historia y en su construcción, también más allá de las célebres fundadoras y reformadoras.
El estudio de Emilio Callado y la documentación que ofrece nos permite ver, igualmente, cómo se tejieron y convergieron voluntades y aspiraciones de mujeres en torno a la nueva fundación conventual. La figura de doña Sabina Sisternes de Oblites –tía de sor Inés– apunta un perfil característico, como ejemplo de tantas viudas que decidieron profesar en un convento, pero que también decidieron no renunciar a todo ni abandonar los negocios del siglo por completo. Doña Sabina, efectivamente, optó por encarar los años de su viudedad como religiosa, aunque no resistió la tentación de reservar para sí misma el patronato de aquel claustro ni se privó de dejar establecido –y bien establecido– el orden sucesorio que había de observarse en dicho patronato; lo hizo con gran detalle. Tiene mucho interés, además, contrastar la realidad que ofrece esta información que tenemos sobre ella y su comportamiento con la imagen ejemplar de la sor Sabina que el manuscrito de fray José Agramunt editado por nuestro autor nos presenta. Las fronteras entre lo sacro y lo mundano eran realmente muy porosas.
El trazo hagiográfico es, sin duda, el que domina el contenido del citado manuscrito, dedicado a presentar la semblanza biográfica de religiosas destacadas de la comunidad carcagentina; cada una identificada con las propiedades de una flor. Y casi todas, como ya hemos avanzado, de extracción social humilde. Destaca el profesor Callado a dos de ellas, sor Agustina de San Nicolás y sor Hermenegilda de San Bernardo. Despliega el texto los rasgos y atributos estereotipados y repetidos que caracterizan e identifican este tipo de literatura hagiográfica tan común en la época. Pero también el escrito contiene notas que individualizan a las biografiadas o que particularizan la realidad de la comunidad cuya historia se refleja; contienen trazos de realidad y de mundo cotidiano que es preciso saber ver y leer. Solo pondré un ejemplo de los muchos que me han llamado la atención. Conmueve un poco el relato de la muerte de estas dos monjas que reciben la atención preferente del padre Agramunt por su fama de santidad, porque lo que se plasma son unas muertes que concitaron la afluencia de la población local, como muchas otras en aquellos tiempos. Claro que lo que se refleja en estas líneas es también una «muerte pobre». Así, cuando falleció sor Agustina: «Pedían unos con instancia algunas florecitas de las que adornaban el cadáver. Anelavan muchos alguna cosilla de su uso. Pero avía muerto tan pobre que huvo nada o muy poco que repartir».
El relato de lo acontecido en el óbito de sor Hermenegilda de San Bernardo resulta del mismo tenor:
Toda la villa se honrrava de tener tan santa religiosa depositada en este convento. Pero todos los particulares, y quanto mayores, más deseavan tener alguna reliquia para su consuelo. Nos molestavan pidiendo algunos recuerdos para su mayor veneración. Y como de la pobreza de tan pobre religiosa era poco lo que se podía sacar, era común el desconsuelo de verse privados de su devoto deseo. A algunos de los principales no se les pudo negar alguna memoria. Otros pedían una florecita de manos de las que adornaban su virgíneo cadáver y se yvan más contentos que si llevasen un gran tesoro. Y todos pedían les tocasen los Rosarios al venerable cuerpo. Y assí todos quedaron contentos.
En efecto, tocan algo la sensibilidad estos relatos que lo que retratan es, como digo, una «muerte pobre», de una monja pobre, en una comunidad pobre, en el seno de una sociedad también pobre.
He insistido en alguna ocasión –y quisiera volver a hacerlo– en que no puede descalificarse sin más la utilidad de estos textos como materiales para el conocimiento histórico. Se trata de productos culturales, construcciones culturales, y como tales dicen igualmente mucho de la época; son «testigos» de un tiempo, espejos de sus ideas y convicciones, de sus intereses, de sus representaciones y concepciones y de sus formas de ver…
Libros como el de Emilio Callado, en fin, nos brindan mucho. Recuperan y ponen al alcance de todos un patrimonio histórico escrito, inédito y de difícil acceso, que siempre es valioso, que nos facilita ir directamente al documento y que abre la posibilidad de abordar lecturas singulares. Su importancia se redobla si pensamos además que ello permite seguir enriqueciendo el mundo de los registros y fuentes que alumbran la historia de las mujeres.
Logroño, junio de 2019
ÁNGELA ATIENZA LÓPEZ
Catedrática de Historia Moderna
Universidad de La Rioja
Como antes en otros países, hace ya varias décadas que las órdenes religiosas en España se han convertido en objeto de investigación, análisis e interpretación por parte de una nueva historiografía alejada de cualquier tono hagiográfico y lenguaje clerical. 1Hasta el punto de constituir en la actualidad uno de los capítulos más y mejor atendidos por los investigadores, al menos para la Edad Moderna. 2Claro que no todas las religiones ni lugares se han beneficiado por igual de esta tendencia. Por ejemplo, los dominicos en general y la provincia de Aragón particularmente continúan sin suscitar suficiente interés entre la comunidad científica, amén de algunas obras colectivas sin continuidad por ahora. 3Podría decirse, pues, que ninguno de los grandes establecimientos dominicanos de la antigua Corona de Aragón cuenta con estudios específicos sobre su pasado. Entre los masculinos constituye una excepción el de Santa Catalina de Siena de Barcelona, protagonista de una reciente tesis doctoral. 4No es mejor el panorama de los claustros femeninos, al margen del protagonismo adquirido por las mujeres en el proceso de renovación temática y metodológica experimentado por la historia, cuyo impacto ha sido y continúa siendo relevante en las investigaciones sobre el clero regular. 5
En este último sentido, resulta especialmente relevante el caso valenciano. De los muchos conventos monjiles aquí fundados por la Orden de Predicadores poco se sabe, más allá de los datos consignados en los estudios de carácter general que tratan de pasada aspectos de la vida monacal, a menudo desde una perspectiva bien artística, bien económica; 6o en las propias crónicas blanquinegras, de las que la obra clásica del padre Francisco Diago constituye el mejor exponente. 7Bastante han tenido que ver en ello las vicisitudes padecidas por estos establecimientos, a raíz tanto de la desamortización eclesiástica y la desaparición de no pocas comunidades religiosas como de la posterior guerra de 1936. Unas y otras motivaron la dispersión de su documentación histórica, azarosamente repartida entre los principales archivos del Estado, cuando no supuso su irreparable pérdida. 8
De casi milagrosa, pues, debería calificarse la reconstrucción histórica llevada a cabo en los últimos tiempos con respecto a los tres cenobios que las dominicas regentaron en la capital del Turia. Ciertamente, el convento de Santa María Magdalena, decano de todos ellos, había tenido la fortuna de ser historiado ya con anterioridad a la debacle documental de los siglos XIX y XX, aunque solo en parte y con criterios alejados todavía de cualquier rigor científico. 9Todavía tardaría en llegar la monografía que, acorde a los nuevos criterios historiográficos y a partir de su Libro antiguo de la fundación, privilegio y yngresios de religiosas , con información comprendida entre la erección conventual posterior a la Reconquista cristiana y el año 1824, le dedicamos hace ahora un lustro. 10
Читать дальше