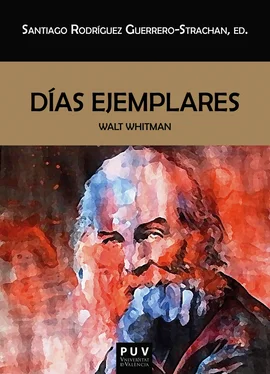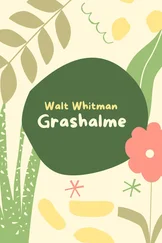Son muchos los críticos que clasifican Días ejemplares dentro del subgénero de las autobiografías. George Hutchinson afirma que el libro es un nuevo modo de autobiografía en que el envejecimiento pone en tela de juicio algunas de las ideas que hasta entonces los lectores habían tenido del subgénero (680). También David S. Reynolds la califica como narrativa autobiográfica (423; 523). Gay Wilson Allen, curiosamente, parece dar a entender que en Días ejemplares hay una parte autobiográfica y otra que no lo es (542). Erkkila las califica como reflexiones personales de su vida y su tiempo: “his personal reflections on his life and times” (293). Alfred Kazin también habla de autobiografía en la introducción que escribe para su edición del libro en 1971 (xx). Por último, y por no alargar en exceso el catálogo de autores que consideran el libro una autobiografía, señalaré que también Jerome Loving en su extraordinario libro sobre el poeta, incluye Días ejemplares dentro del género autobiográfico (26). Al fin, Whitman es un poeta que recoge la tradición literaria y la proyecta hacia el futuro. Por un lado, desde los inicios de su vida poética, va escribiendo una suerte de poema épico – dentro de las coordenadas del siglo XIX – al que llamará Hojas de hierba, y que alumbrará una plétora de continuadores tales como Ezra Pound y sus Cantares, El puente de Hart Crane, Patterson de William Carlos Williams o, en menor medida, Aullido de Allen Ginsberg, todos ellos dentro de la literatura norteamericana. Por otro lado, al final de su vida retoma un subgénero que había sido muy popular en la literatura de los Estados Unidos, la autobiografía, y le infunde un tono nuevo.
Ya desde las excursiones que llevan a cabo los primeros exploradores, hay en la literatura norteamericana formas autobiográficas, como apunta Sayre (146). A la descripción y la promoción de las nuevas colonias fue unida, desde sus inicios, la vida de quienes las habitaban. Esto podría explicar que la autobiografía haya sido un modo literario de gran importancia en los Estados Unidos, incluso que llegara a identificarse la autobiografía en América con la misma América (147).
Elizabeth Aldrich da resumida cuenta de la tradición del subgénero en los Estados Unidos y señala sus orígenes en los puritanos (19). Eran estos el grupo social más culto y el más consciente de lo que eran entre los que habitaron las colonias británicas en América. No en vano, en el centro de su cultura – y esto incluye, no lo olvidemos, también la teología – subyacía la ejemplaridad de la vida y el examen de conciencia. El repaso crítico que diríamos hoy a la propia vida podía enseñar algo a los demás. Ese inventario implicaba mucho más que el mero recuento de sucesos recordados. Había que examinar la vida, juzgarla, interpretarla e incluso justificarla para poder hacer de ella una narración.
Que fueran un grupo cultivado gracias a la importancia que concedían a la educación humanística como medio para transmitir el mensaje de Dios, les permitió disponer de modelos literarios, europeos por supuesto, en un primer momento. Nadie puede negar la impronta de las Confesiones de Agustín de Hipona en el desarrollo de la autobiografía. A ese temprano ejemplar algunos añaden los ensayos de Michel de Montaigne, obra que, a mi entender, queda fuera de lo autobiográfico, aunque sea la que inicia, al decir de los estudiosos, las vueltas y revueltas de la subjetividad individual en la literatura. Y a pesar de todo, esa conciencia de lo que son como individuos y como grupo que tan arraigada y tan fuerte tienen los puritanos no es sino otro modo de denominar la propia subjetividad. Poca duda cabe de que aunque sus afanes fueran eminentemente trascendentales, dicha subjetividad los unía con gran fuerza a este mundo, de ahí que no haya que extrañarse de que el examen de conciencia acabara en vida narrada por uno mismo o por alguien ajeno, o incluso en vida narrada no del individuo sino del grupo, o lo que es lo mismo, igual escribían la vida de una persona que la historia de su comunidad o de la colonia en que viven (Elliott 205-225). Junto a estos modos de lo biográfico, e influidos en gran medida por la autobiografía, coexisten otras narraciones de corte biográfico tales como las narraciones de cautividad y las de conversión así como, algo más tarde, las narraciones de los esclavos. Todas comparten un fondo común – que es ese examen de una vida con la vista puesta en la eterna (o en un futuro terrenal libre ya de la opresión) –, lo que da idea de la importancia que lo autobiográfico tenía en la cultura puritana; importancia que, dicho sea de paso, aumentará cuando, con el discurrir del tiempo, se secularice. Los orígenes religiosos infundieron en las autobiografías la noción de que la vida tenía que ser la consecución de unas ideas, que en un primer momento fueron religiosas pero que más tarde tuvieron una impronta terrenal. De este modo el autor era un alguien y al mismo tiempo era un algo: un algo por lo que vivía, por lo que creía, por lo que trabajaba. (Sayre 150). Así, la subjetividad estaba marcada en una medida muy importante por las ideas que guiaban o los objetivos que el escritor se señalaba en la vida.
Es bueno tener en cuenta que para un escritor la decisión de escribir su vida no surge como un empeño definido desde el primer momento. Más bien, hay que pensar en que primero escribiría un diario y que, con el tiempo, pondría en limpio lo escrito para uso privado y lo convertirían en algo público. De ahí que Aldrich señale con acierto que estas autobiografías puritanas surgidas de las anotaciones diarísticas ocupan un extraño lugar entre lo privado y lo público. Quizás también esa sea la razón por la que la intimidad o las mínimas anotaciones sobre lo cotidiano aparezcan en ellas. El paso de lo privado, en general carente de ambiciones, a lo público, donde hay que presentar un rostro más volcado hacia lo comunitario, permitía, a veces por descuido, que lo cotidiano permaneciera en la obra definitiva. Eran frecuentes los casos en que las narraciones autobiográficas, didácticas, ejemplarizantes, no se publicaban en vida del autor. Esto no parecía que importarles mucho pues, aunque eran conscientes de las dificultades que podían encontrar si querían darlo a la imprenta, no por eso dejaban de escribir teniendo siempre presente a un lector, ideal en este caso.
Es necesario matizar que ni en la época colonial ni en la época de los inicios de la república podemos hablar de autobiografías como tales. Como señala Daniel Shea, la autobiografía surge como tal género en los Estados Unidos en 1809 (25). Así, si utilizamos el término autobiografía es siempre de modo figurado. Es lo que ocurre con la de Benjamin Franklin. Es un lugar común que su título más conocido sea La autobiografía de Benjamin Franklin. Si consultamos el título que él le dio, observamos que dicho término no aparece hasta 1906 en la edición que hace Bruce Rogers del escrito. Las ediciones de los siglos XVIII y XIX vacilan entre la expresión vida de y el vocablo memorias. Así, las dos publicaciones periódicas que avanzan el texto lo titulan “Historia de la vida y de la naturaleza de Benjamin Franklin” publicado por el Dr. Henry Stuber en Universal Asylum and Columbian Magazine entre mayo de 1790 y junio de 1791 y “Memorias del difunto Benjamin Franklin” publicado por Matthew Carey en American Museum entre julio y noviembre de 1790. A partir de esas dos publicaciones se suceden otras, en inglés y en francés, que insisten en la historia de una vida o en las memorias: Mémoires de la vie privée de Benjamin Franklin, écrits par lui-même, et adressés a son fils. Trad. Jacques Gibelin. París: Chez Buisson, 1791 u Obras del difunto doctor Benjamin Franklin: Contiene su vida escrita por él mismo, junto a ensayos humorísticos, morales y literarios. 2 vol. Londres: G.G.J. and J. Robinson, 1793. Del mismo modo, en su correspondencia el propio Benjamin nunca menciona la palabra autobiografía. Como podemos leer en la edición crítica preparada por J.A. Leo Lemay y P.M. Zall, en sus cartas a Matthew Carey, al duque de la Rochefoucauld o a Benjamin Vaughan, utiliza los términos ‘memoria’ o ‘historia de mi vida’ (205-206).
Читать дальше