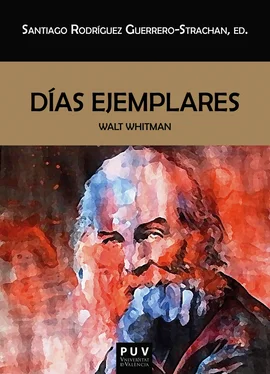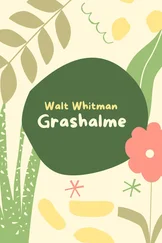Otro de los problemas con que se encuentra el poeta norteamericano es el convencimiento de que la naturaleza es inimitable y silenciosa. El poeta encuentra problemas para describirla al tiempo que no consigue interpretarla. A pesar de ello, Whitman logra una presentación subjetiva de la misma gracias a esa relación que establece con ella. Por otro lado, el silencio de esta – que no elimina lo musical que sí existe en ella – conduce a un texto que termina por ser superfluo (Philippon 184). Si el escritor no puede ni describir ni interpretar, solo le queda contar su experiencia en medio de la naturaleza o sumirse en ella. En cualquiera de los casos, lo vital suplanta a lo cultural: la experiencia es más importante que la reflexión sobre ella. El objetivo último es, sin duda, lograr que el lector se una a ella. Para ello Whitman emplea dos recursos. Ambos los ha utilizado con anterioridad. Con el primero busca la espontaneidad, la ausencia de una supuesta retórica artística y, como consecuencia, la intimidad con el lector. Le interesa subrayar la inmediatez de la experiencia natural. El segundo de los recursos es la estructura fragmentaria del texto (Philippon 185). Aunque es un diario y como tal lo presenta el autor, la fragmentación de su etapa en Timber Creek es más importante, y por tanto añade un plus de significado, que la narración de su vida. Algo parecido había hecho Thoreau en Walden al unir los dos años que allí pasó en el recuento de un solo año. Whitman, sin embargo, no solo une sino que pone el énfasis en lo fragmentario de la experiencia para así subrayar lo que tiene de proceso, de fluencia en el tiempo. Estos dos recursos ya los había utilizado en las secciones anteriores. Ni la experiencia que él tuvo de la Guerra Civil ni los recuerdos de su infancia pueden ser completos por razones más que obvias. En el primer caso porque solo conoció a unos cuantos soldados – aunque fueran al final muchos– y en el segundo porque no recuerda toda su infancia y adolescencia. El fragmento subraya esa imposibilidad de ofrecer una totalidad a la sociedad. El escritor ha de conformarse con dar al lector breves destellos de su vida, aunque estos, como ya dijo al inicio del libro, han de ser ejemplares, y de ahí viene el título. Mediante un ejercicio propio de la sinécdoque lo que el poeta cuenta en esas páginas puede, al final, referirse a todos los Estados Unidos de América, o a toda la Humanidad. Aunque a primera vista no lo parezca, hay una enorme coherencia entre el mensaje que Whitman quiere transmitir en esta sección y el método empleado, entendiendo por método esos dos recursos mencionados.
Philippon analiza el modo en que logra exponer la experiencia que vive en medio de la naturaleza (186). Para ello, Whitman cubre tres campos: el proceso de la escritura, sus alusiones al lector y la descripción del método que sigue cuando escribe. Esto puede llevarle en algún caso a que el texto sea sobre la escritura en sí más que sobre lo que le rodea. Logra, eso sí, que el lector perciba la inmediatez, entendiendo por esta una experiencia que no está mediada por factores o elementos ajenos a ella. Sin embargo, en el fondo, tal vivencia sí que está mediada, aunque solo sea porque, como más adelante expondré, Whitman no se acerca de un modo totalmente adánico. No hay, bien lo sabemos, una naturaleza originaria a la que podamos acceder en nuestra época, que también incluye el tiempo en que Whitman vivió. 10Además de la mediación ideológica, en el caso de Whitman hay que tener en cuenta que el poeta escribe esa sección con un modelo literario muy claro en su cabeza, un modelo que lo guía y que, quizás también, lo constriñe. Este no es otro que Walden. Esto aparte, que no atañe ni para bien ni para mal a la calidad de la obra de Whitman, la fragmentariedad le permite al escritor la representación de la discontinuidad sensorial, cognitiva en el fondo. Además, como Philippon admite, con el fragmento Whitman no solo apunta a la imposibilidad de percibir la naturaleza como un conjunto, también quiere llamar la atención sobre la imposibilidad de una percepción no mediada de la misma (187). Así, el propio Whitman se da cuenta de las limitaciones que ha de vencer – en la medida de lo posible – a la hora de escribir sobre ella. Al fin, necesita del artificio para representarla de manera creíble.
Si he señalado que Walden está situado en la retaguardia como texto modelo que Whitman elige para esta tercera sección de Días ejemplares, el lector verá como un acto consecuente que Whitman oponga el mundo natural al creciente capitalismo de la época. Bien sabemos que el fin de la Guerra Civil es el inicio del despegue de un capitalismo que poco tenía que ver con el libre comercio anterior a la guerra. La llamada Época Dorada [Gilded Age] es el momento en que la industria y la economía de los Estados Unidos crecen exponencialmente y unos pocos acumulan las primeras grandes fortunas. Anteriormente, Thoreau había presentado al lector un mundo natural que ya está siendo objeto de posesión y de acumulación. También en la década de 1850, Nathaniel Hawthorne había descrito en el prólogo a La letra escarlata, titulado “La aduana”, las condiciones sociales en las que el escritor ha de vivir y desarrollar su tarea; condiciones que son las propias de una incipiente sociedad capitalista donde la utilidad social es el valor supremo. También Herman Melville aporta su grano con “Bartleby el escribiente”. Son estos, tres relatos que dejan ver una preocupación por las consecuencias del materialismo y del utilitarismo. Es cierto que la narración de Thoreau es mucho más optimista que las historias de Hawthorne y de Melville, pero en el fondo los tres señalan el poco espacio que el escritor tiene en la sociedad. De un modo u otro, este ha de exiliarse a los márgenes de la misma o ha de recluirse en una oscura oficina o descender hasta las catacumbas de la sociedad para allí morir.
A algo semejante se enfrenta Whitman. En la tercera parte el poeta se ha retirado a un lugar alejado de la sociedad para recuperarse de su dolencia. La cronología ahora se vuelve más inconcreta, la historia – en la que había vivido inmerso en la segunda sección – también desaparece. No menciona el período de la Reconstrucción del Sur al igual que tampoco deja señal de la sociedad en las páginas de dicha parte. La naturaleza se vuelve eterna y no tiene ninguna marca de las disensiones políticas que han azotado el país en los años anteriores (Erkkila 295). Whitman parece regresar al subgénero del romance americano, en el que la lucha política o la historia están ausentes. Aunque la Guerra Civil ha significado el fin de dicho subgénero, reemplazado por la novela propiamente dicha, en esta suerte de autobiografía, Whitman parece sentir nostalgia de un país en que las luchas seccionales no existen, un país en cierto modo formado por una sociedad orgánica en el que el poeta desempeñara un papel importante – trascendente podríamos, incluso, decir. Sin embargo, el poeta, después de la guerra, se ha recluido en un lugar aislado en busca de tranquilidad pero, quizás, también consciente de que su labor apenas ha dado frutos entre sus coetáneos. Hay un algo que Whitman no logra resolver. En el capitulito “Nuevos temas entran” dice: “I restore my book to the bracing and buoyant equilibrium of concrete outdoor Nature, the only permanent reliance for sanity of book or human life” (PW I, 120). La declaración viene a certificar que en medio de la sociedad es imposible conseguir el equilibrio, lo cual para un poeta que es urbano, al menos en la misma medida en que es un poeta de la naturaleza, es una derrota. También es cierto que después de su recuperación física Whitman retoma su actividad social, pero queda ya ahí escrito para la posteridad ese tiempo recluido en la naturaleza. No era solo reclusión la que vivió en los hospitales; también en medio del bosque el poeta lo vive.
Читать дальше