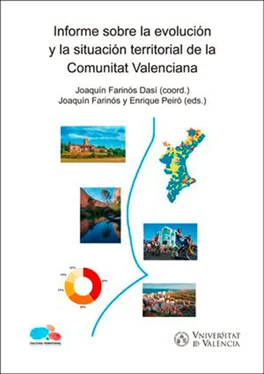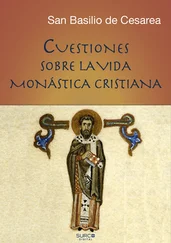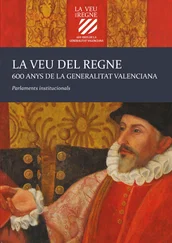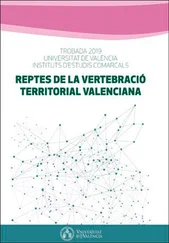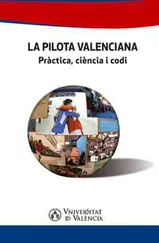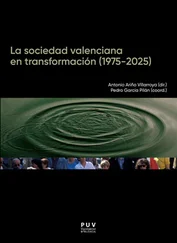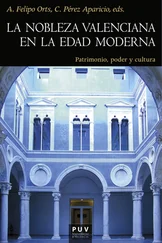39. El documento se redactó a nivel de información y Avance pero posteriormente, entre 1972 y 1975, serían desarrollados y aprobados individualmente PGOU para cada municipio. La citada calificación de “suelo rústico de interés turístico” se extendió y favorecerá la proliferación de planeamiento parcial para asentamientos residenciales dispersos y sin apenas articulación. MARTÍN MATEO y VERA REBOLLO (1989).
40. Mediante unas Instrucciones de 13 de noviembre de 1971, la Dirección General de Urbanismo recomendaba la redacción de estas Normas Subsidiarias de Planeamiento de ámbito provincial, con las cuales se permitía la urbanización en municipios sin Plan. En estas Normas, de objetivos ambiguos y redactadas con una capacidad indiscriminada de urbanización turística, se apoyaron multitud de Planes Parciales de segunda residencia en la provincia de Alicante. Apunta PEÑÍN (1983) que la finalidad de estas Normas fue diferente en función de cada provincia: Subsidiaria para núcleos urbanos en Castellón; Complementaria para estos núcleos y otras urbanizaciones en Valencia, y Subsidiaria, sobre todo para urbanizaciones turísticas, en Alicante.
41. Destacando entre ésta la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre Industrias de Interés Preferente, desarrollada mediante Decreto 2853/1964, de 8 de octubre, que establecerá los procedimientos para la declaración por Decreto del Consejo de Ministros de Zonas Geográficas de Preferente Localización Industrial y de Sectores Industriales de Interés Preferente, para los que se establecían diferentes medidas de fomento, aunque no conste ninguna declaración en territorio valenciano. El fenómeno de las Zonas Geográficas de Preferente Localización Industrial se extendió posteriormente a otras normas y sectores. Igualmente, la figura del gran área de expansión industrial (PÉREZ ANDRÉS, 1998).
42. El planeamiento de los núcleos turísticos tuvo un protagonismo especial en este período. El mismo BIGADOR (1967) señalaba que este planeamiento tenía sus características propias que diferían en gran medida del planeamiento diseñado en la Ley del Suelo de 1956, que estimaba insuficiente para regularlo adecuadamente. También confesaba que la iniciativa privada desbordaba las previsiones y la actuación oficial, que acudía al problema con retraso. Para dar respuesta a la ordenación turística, se dictó la Ley 197/1963, de 28 de diciembre, de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional. Esta ley supuso otra quiebra del esquema de planeamiento previsto en la Ley del Suelo, pues facultaba al entonces Ministerio de Información y Turismo para aprobar urbanizaciones turísticas –los Centros y Zonas de Interés Turístico– al margen de los PGOU vigentes. Los instrumentos previstos para ello eran los Planes de Promoción y Ordenación Urbana de los Centros de Interés Turístico Nacional y los Planes de Promoción y Ordenación Territorial y Urbana de las Zonas de Interés Turístico Nacional. V id. BASSOLS (1981b) y ROMÁN MÁRQUEZ (2011).
43. Podemos citar el Plan General de Carreteras de 1961, el Plan de la Red de Itinerarios Asfálticos (Plan REDIA 1967-1971), de marcado carácter radial y centralista, y el Programa Nacional de Autopistas Españolas (PANE), redactado en 1967 y publicado como Avance del Plan Nacional de Autopistas en 1972, así como la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.
44. Aprobada por Decreto 3.472/1972, de 15 de diciembre (Ministro valenciano Vicente Mortes), consistía en la creación de una nueva ciudad a 10 kilómetros de València con capacidad para 200.000 habitantes, sobre los términos municipales de Riba-roja de Túria, Loriguilla y Cheste (totalizando 1.330 Has.). Hubiera sido (tras la capital y la ciudad de Alicante) la tercera población en número de habitantes de la Comunitat Valenciana. En total se delimitaron nueve Actuaciones de este tipo en toda España. TEIXIDOR DE OTTO (1976), PEÑÍN (1983), RICHARDSON (1976) y PAREJO ALFONSO (1979).
45. Dejando a un lado algunas iniciativas surgidas en el contexto de la posguerra (Plan General de Obras Públicas o la Ley de Colonización de Grandes Zonas, ambas de 1939), en este punto debe mencionarse la creación, por Ley de 18 de diciembre de 1946, de la Secretaría General para la Ordenación Económico Social, que tuvo como fin la coordinación de las competencias sectoriales de distintos Ministerios a fin de llevar a cabo planes de obras, colonización, industrialización y electrificación. Fruto de esa labor fueron los Planes de Badajoz (1952) y Jaén (1953).
46. Abiertamente se reconoce este problema por los responsables políticos del momento (BIGADOR, 1967) y también en la exposición de motivos de la Ley de reforma de 1975.
47. Concretamente la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre Industrias de Interés Preferente.
48. Para un estudio más profundo de los Planes de Desarrollo Económico y Social, vid. RICHARDSON (1976). También puede consultarse la bibliografía citada por PÉREZ ANDRÉS (1998).
49. Surgido tras la conversión de la Comisaría del Plan en Ministerio, mediante Ley 15/1973, de 11 de junio. Considerada por PAREJO ALFONSO (1979) como el punto de mayor avance en la legislación española en lo que a hermanamiento entre planificación espacial y planificación socioeconómica se refiere, tendrá como paradójica consecuencia la desaparición de la capacidad de coordinación antes ejercida desde el Ministerio de la Presidencia.
50. El IV Plan reconoció el fracaso de los anteriores planes en su intento de cumplir las expectativas debido a una insuficiente coordinación, por lo que puso mayor interés en el encuentro de lo económico y lo territorial y sugirió algunas mejoras.
51. Y que recuerda en parte al ambicioso Plan Nacional de Urbanismo de la Ley del Suelo de 1956. BASSOLS (1981b); ENÉRIZ (1991).
52. Mediante Decreto-Ley 1/1976, de 8 de enero, se suprimió el Ministerio de Planificación del Desarrollo, distribuyéndose de forma desperdigada sus competencias entre los diferentes Ministerios con competencias conexas.
53. Muestra de esa falta de diálogo es, por ejemplo, la falta de continuidad de los trabajos realizados para el Plan Nacional de Urbanismo con los esquemas de jerarquización urbana del III Plan o con la propuesta de Esquema o Plan Nacional de Ordenación del Territorio que se elaboraba con el non nato IV Plan.
54. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (1972); advierte PEÑÍN (1983) que ninguno de los programas del Plan del Sureste se había cumplido en 1980.
55. Ministerio de la Vivienda. Exposición de motivos del ‘Proyecto de Ley de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana’ . Madrid, 1972. Cit. in TERÁN (1999b).
56. FERNÁNDEZ (2014). Respecto a las causas del fracaso de la Ley de 1956 apuntadas en la exposición de motivos de la Ley de reforma de 1975, PAREJO ALFONSO (1986) considera que, aunque no se yerra en el diagnóstico de las mismas, no satisfacen plenamente, por limitarse a los síntomas puramente técnico-jurídicos y de organización. En definitiva, ninguna de las causas argumentadas de la mencionada ineficacia era reconducible a la propia regulación legal y sí, por el contrario, a su ineficiente y defectuosa aplicación.
57. Como muestra de ejemplo, en 1970 se publicará un Libro Blanco de Urbanismo y el Decreto-Ley de “Actuaciones Urbanísticas Urgentes”. Por otra parte, en 1969 aparecerá el primer número de la revista “Ciudad y Territorio”, cuyo nombre es indicativo de las tendencias oficiales.
58. Vid . en el apartado II de la Exposición de motivos de la Ley de 2 de mayo de 1975 el análisis de las causas fundamentales de la situación urbanística española para el legislador, susceptibles de tratamiento con medidas legislativas. BASSOLS (2006). El autor recoge unas palabras de BIGADOR de 1969, poco antes de cesar como Director General de Urbanismo (BIGADOR, 1969).
Читать дальше