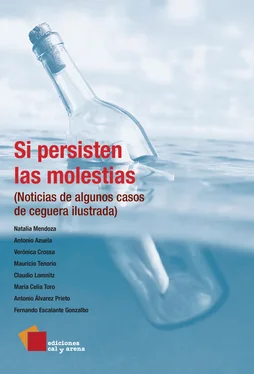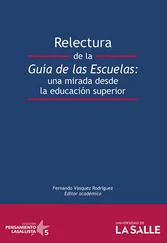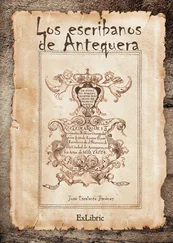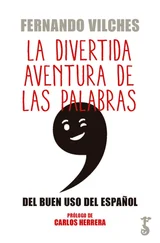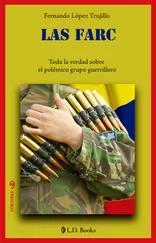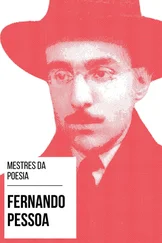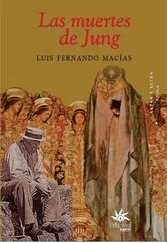Por su parte, las organizaciones michoacanas se caracterizaron por su particular énfasis en la función judicial. Impusieron normas estrictas y castigos a sus propios miembros, como la prohibición de consumir drogas, y promovieron una doctrina religiosa y moral, que incluso quedó sistematizada en los libros de Nazario Moreno. Esa función judicial desbordó los límites de la organización, intervinieron en conflictos de otra naturaleza: cobrando deudas ajenas, por ejemplo, o dirimiendo conflictos relacionados con tierras, o incluso golpeando a hombres acusados de haber maltratado o abusado de mujeres. También mostraron una vocación política más declarada: se expresaron por medio de mantas escritas en un tono distinto, dirigidas al público en general, y no sólo a sus contrincantes. La forma privilegiada de estos mensajes es la denuncia, su gesto predilecto, desenmascarar. La mayor parte de los mensajes se reduce a dos tipos. Hay los que acusan a las autoridades estatales de colaborar o encubrir a otros grupos, y denuncian la hipocresía y duplicidad del gobierno. Hay, por otro lado, los que buscan caracterizar la violencia propia como una forma de justicia o limpieza social; se habla de los grupos rivales –en particular de los Zetas– como los “perros” y “mugrosos” que llevan a cabo formas de violencia inaceptable, que matan inocentes, mujeres, niños, que roban y secuestran. En esos casos, la retórica de las organizaciones delictivas tiende a acercarse y confundirse con la de las autodefensas. Su control territorial y social busca legitimarse como violencia limpia que protege y mantiene a raya la violencia sucia, foránea y depredadora.
La organización social y simbólica de la violencia.
Hasta hace diez años, el tráfico de drogas se organizaba sin ejercer un control territorial permanente y sin necesidad de milicias profesionales. La consecuencia más nefasta de la militarización del combate al narcotráfico –además de la crisis de violaciones a los derechos humanos, que no es poca cosa– es que propició la militarización de las organizaciones delictivas mismas. El ejemplo más contundente de privatización de la violencia estatal son los Zetas, pues ellos mismos, en tanto que miembros entrenados del Ejército, pueden verse como un recurso estatal que fue apropiado y privatizado por el Cartel del Golfo. Seguramente no es coincidencia que, en tanto fuerzas públicas recién privatizadas, los Zetas hayan sido también en gran medida responsables de imponer el nuevo modelo de organización delictiva con rasgos estatales: una milicia permanente que a cambio de un salario controla todas las actividades ilegales de un territorio y extrae cuotas. Es sumamente significativo que si bien el resto de los cárteles terminaron adoptando muchas de esas prácticas, el propósito de limpiar el territorio de Zetas se convirtió en una de las principales justificaciones de la guerra entre los grupos y de la represión estatal, y parece incluso haber sobrevivido a los Zetas como organización.
El hecho de que la violencia se haya vuelto no sólo un componente necesario en la organización del contrabando sino un negocio en sí mismo desencadenó una serie de cambios organizativos y simbólicos. En la transición de redes de contrabando a milicias, por ejemplo, los mecanismos para el control de la sospecha y la creación de certidumbre pasaron de formas personales de creación de obligación y confianza (parentesco, amistad, colaboración previa) a otras que se basan en el reconocimiento de identidades grupales (los contras ) y estereotipos (los sospechosos ). Esta transición es precisamente la condición necesaria para que se desaten formas de violencia más cercanas a la limpieza y la purga, que se basan en el reconocimiento de un cierto perfil físico y social. La comprensión de la violencia mexicana, tanto estatal como criminal, requiere de un análisis mucho más profundo de este tipo de lógicas. Por otra parte, esta transición de red a milicia significó que estos grupos tuvieron que resolver organizativa y simbólicamente la muerte como hecho cotidiano; la organización debe poder reconstituirse fácilmente de las pérdidas constantes y los puestos deben de sobrevivir a sus ocupantes. Así mismo, la elaboración de significados sobre morir y matar se volvió mucho más importante de lo que fue en el mundo del contrabando que exaltaba la astucia y el ingenio por encima de la muerte.
Empiezo con el problema de la sospecha. Este es un tema clásico en el estudio de las economías ilegales. Dado que no se dispone de recursos legales para garantizar que los acuerdos y contratos se cumplan, estas organizaciones se ven siempre en la necesidad de utilizar otras formas para crear un sentido de obligación y de certidumbre sobre las acciones futuras de los demás. Esos mecanismos van desde la intimidación y la coerción –por medio de castigos espectaculares, por ejemplo– hasta los códigos de honor, las relaciones de parentesco que derivan en responsabilidades mutuas, y las formas de intercambio material y simbólico que fundan relaciones de obligación recíproca. En principio es posible afirmar que mientras más efectivos y personalizados sean estos mecanismos, habrá menos ocasiones en que la violencia llegue al homicidio o al enfrentamiento armado. Pero esta premisa depende mucho de la medida en que esos mecanismos sean compartidos y logren establecerse como una especie de “derecho internacional” capaz de regular las interacciones entre las partes. Para que los grupos consideren que el resto de los actores está sujeto a los mismos mecanismos de creación de obligación es necesario que estos mecanismos se vean como independientes de la identidad. Es decir, que el honor y la sospecha no se depositen, por ejemplo, en un perfil racial, regional o socioeconómico particular.
En las explicaciones sobre la violencia que se escuchan en las declaraciones de los acusados o que se elaboran localmente alrededor de sucesos particulares, abundan las referencias a los acuerdos no cumplidos, las traiciones, las envidias y las divisiones. Reflejan una verdadera crisis en los mecanismos para crear obligación y reducir la sospecha. Propongo simplemente como ejemplo la entrevista videograbada que hizo la Policía Federal a Edgar Valdez Villarreal, alias la Barbie, en agosto del 2010, y que da cuenta del inicio de la guerra entre los Zetas y Arturo Beltrán Leyva por un lado, y las otras facciones del Cartel de Sinaloa por el otro:
¿Cómo conoció al Chapo Guzmán?
En una junta. En la última que estuvo Arturo [Beltrán Leyva] quedaron de acuerdo que Los Zetas iban a hablar nomás con Arturo y que si había algo, Arturo lo iba a arreglar. Después comienzan la envidias y volvió otra vez la guerra.
¿Las envidias entre quién?
Entre Arturo y el Chapo , y el Mayo , Nacho Coronel, todos ellos.
¿Cuánto tiempo pasó desde que se reúnen la segunda vez a que se rompe el acuerdo?
Nosotros hasta ahorita no peleamos con ellos [los Zetas], no somos amigos pero hay un pacto que no peleamos, aunque a veces ellos hacen cosas, pero está parado todo ahorita con ellos. Ellos están peleando pa’ allá pa’ Culiacán por allá con el Chapo y con Vicente, con ellos.
¿Quién fue el primero en no respetar el acuerdo?
Comenzó todo por Juárez, que no querían al JL , el que le manejaba las cosas a Vicente Carrillo, pues nomás, supuestamente ellos [los Zetas] quedaron que ellos se iban a arreglar con Vicente para poder pasar por Juárez, pero comenzaron a pelearse, que se miraban feo, que… nomás comenzaron a pelear porque… porque así es esto…Yo lo que sé es que el Chapo les metió gente, o sea no respetó el pacto él. Les empezó a meter gente que mataba gente y era la gente de él pero él decía que no. Y hablaban, y hablaban, y hablan, eso sí muchas juntas, pero eso nunca se arregló. Porque no estaban de acuerdo que… pues la gente de abajo es la que me decía que no, y se peleaba la gente de abajo, la gente del Chapo con ellos y así comenzaron a pelear.
Читать дальше