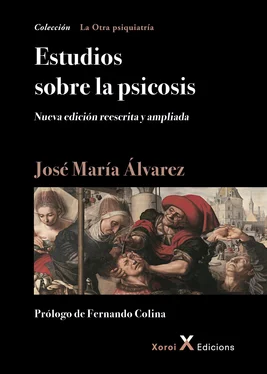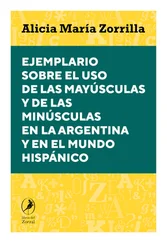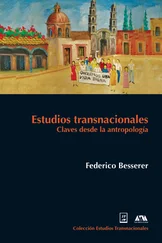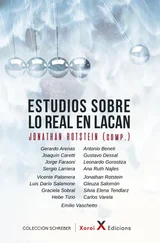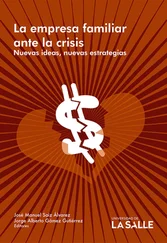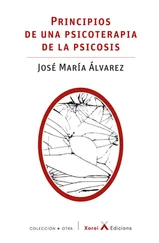Ahora bien, si tanto Cicerón como Pinel estuvieron muy lejos siquiera de imaginar la vertiente patogénica del lenguaje, esa distancia se acorta con Freud en lo que concierne a los remedios internos de los que cada quien dispone para restañar las heridas del alma; sin embargo, las explicaciones de los dos primeros no dejan de resultarnos francamente insuficientes. Su coincidencia radica aquí en un gesto único, en una apuesta común por la confianza en el sujeto, a quien se atribuye en buena lid la capacidad de reaccionar, reorientar y recomponer el cataclismo personal. Tal es el mensaje que encierra la teoría del delirio elaborada por Freud, fiel discípulo en esta materia de su profesor de psicosis, el loco Dr. Schreber. Aunque hoy nos resulte difícil de comprender, lo cierto es que a nadie se le había ocurrido proponer que el delirio básicamente es un intento autocurativo de la psicosis. De manera que, además de esa mixtura de goce y sentido ( jouis–sens )114 que ofrece cada síntoma, se aprecia en él una fuerza creativa capaz a veces de estabilizar situaciones críticas.
En efecto, la noción de enfermedad mental, en su sentido más naturalista, hurtaba al loco cualquier posibilidad interna de remedio y lo condenaba a un destino que la naturaleza había elegido para él. Pues bien, todo lo contrario leemos en el sin par ensayo sobre la paranoia que Freud publicó en 1911. Sabedor de la fuerza de sus argumentos, le escribió a Jung que dicho texto «plantea el golpe más atrevido contra la Psiquiatría»115. El paso del tiempo ha venido dándole la razón. Desde entonces los especialistas permanecen divididos en dos orientaciones contrarias e irreconciliables. A unos nos parece evidente que «[…] la formación delirante es, en realidad, el intento de restablecimiento [ ist in Wirklichkeit der Heilungsversuch ], la reconstrucción»116; a otros les perece inverosímil esta contundente afirmación.
A mi modo de ver, esta definición del delirio basada en su función reconstructiva —trabajo delirante— guarda un parentesco incuestionable con aquella brizna de razón inalienable presente en las concepciones nosológicas de Pinel, quien a su vez se hacía eco, siquiera de forma lejana, de los filósofos de la Antigüedad, especialmente de Cicerón cuando insistía en que los «remedios del alma se encuentran en ella misma».
Resta, por último, glosar el otro polo en el que he pretendido asentar esta reflexión: el que concierne al ethos y la responsabilidad. En verdad, no habría manera de que todos estos argumentos sobre el pathos y el lenguaje se sostuvieran si el psicoanálisis no apostara completamente por la responsabilidad subjetiva, la cual no debe ser confundida con la responsabilidad penal. Pues bien, desde sus primeros pasos como clínico, Freud no vacila a la hora de confirmar a sus pacientes esa capacidad irrevocable de decisión, sea para lo bueno o lo malo, al tiempo que se aleja de posiciones paternalistas o compasivas. No sólo la clínica psicoanalítica está entretejida indisociablemente de esta dimensión ética, sino también la propia teoría se estratifica de acuerdo a decisiones subjetivas de las que se deducen los grandes conceptos. En este sentido, J.–A. Miller, a propósito de la noción de ‘defensa’, explicó: «Ahora bien, este valor ético se introduce porque Freud busca detrás del método de defensa y su efecto de represión una decisión del sujeto. En sus primeros textos claramente imputa tras la existencia de este obstáculo una decisión del sujeto de no admitir la idea que lo molesta»117.
De este modo se engranan en el psicoanálisis todos aquellos puntos de vista tan comunes para los antiguos, como he evocado a propósito de Epicteto, Séneca, Marco Aurelio y el propio Cicerón. Uno de los más hermosos pasajes donde se aprecia la sobriedad del gesto ético de Freud se halla en la respuesta con la que acusa recibo de las quejumbrosas palabras de la joven Dora. Narra ésta al Profesor un conjunto de lamentos, reproches y reivindicaciones relativas al cariño de su padre, un antiguo paciente suyo que por entonces se hallaba complicado en tejemanejes amorosos con la Sra. K., una mujer también casada. Pues bien, las palabras que Dora recibió por respuesta la confrontaron directamente con el papel que adoptaba en el drama del que tanto se quejaba: Todo lo que acaba de contarme, todo ese embrollo en el que está metida, ¿acaso no es algo en lo que usted también ha participado? Y así era, ciertamente, pues con gran complacencia Dora facilitaba los encuentros del padre con la mencionada señora, haciéndose cargo incluso del cuidado de los hijos de ella, etc.
El tratamiento de la responsabilidad subjetiva alcanzó en Freud desarrollos inusitados si se los compara con los propuestos por otros clínicos de su tiempo, quienes a menudo la desdeñaron sin más o se ocuparon simplemente de discriminar posibles estados de inimputabilidad a causa de enfermedades mentales. Estos desarrollos están presentes de modo permanente en su reflexión y en su práctica, sin arrugarse siquiera a la hora de plantear «la elección de la neurosis» o desentrañar la responsabilidad moral en el contenido de los sueños, como hizo en su artículo homónimo de 1925. También Lacan se mostró en este terreno hondamente comprometido con la dignidad y la insobornable responsabilidad del sujeto, dejando de ello frases tan contundentes como: «De nuestra posición de sujetos somos siempre responsables. […] La posición del psicoanalista no deja escapatoria, puesto que excluye la ternura del ‘alma bella’ [hegeliana]»118; incluso refiriendo la causa de la psicosis a una «insondable decisión del ser»119.
De esta manera, tirando de los hilos de ese ovillo al que da cuerpo la articulación entre el lenguaje, el pathos y el ethos , he querido mostrar la trabazón entre Cicerón, Pinel y Freud. Alcanzando resoluciones distintas, los tres han bebido de esas fuentes de las que manan las más hondas problemáticas humanas, aquéllas que encumbraron el saber de la Antigüedad, haciendo así válido el adagio de Goethe según el cual «lo verdadero se transmite a la posteridad».
III Delirio y crimen: a propósito de la responsabilidad subjetiva120
Siempre presentes en el trasfondo de los debates psicopatológicos, las relaciones entre la patología psíquica y la responsabilidad subjetiva merecen de continuo nuestra reflexión. Sobre tal particular, como es natural, hallamos posiciones doctrinales radicales y otras más conciliadoras, como luego mostraré. Mas sea cual fuere la posición que cada clínico adopta respecto al asunto aquí en cuestión, en modo alguno debemos conformarnos con mostrar nuestra adhesión a esta o aquella doctrina, ya sea que se considere que los trastornos mentales obedecen en último extremo a movimientos, defensas o decisiones subjetivas, ya se achaque el malestar directamente al organismo alterado, a la familia patógena o a esta sociedad insana. En la medida en que la clínica está íntimamente comprometida con la ética y que nuestra idea del pathos no puede separarse de nuestra concepción de la cura, es del todo lícito que nosotros, los clínicos, seamos capaces de fundamentar con cierta coherencia la naturaleza de esa trabazón entre responsabilidad subjetiva y alteración psíquica.
Pese a su dificultad, está en mi ánimo terciar sobre esta cuestión, cuando menos para introducir algunos elementos que favorezcan una reflexión cabal. Y lo haré tomando como referencia primera la clínica en su estado más puro, es decir, en esa simplicidad que consiste en interrogarse permanentemente por la implicación del sujeto en el malestar del que se queja o que, según nos dice, le hace padecer. Para ello trataré inicialmente de desbrozar la noción de responsabilidad, considerando asimismo de forma sucinta aquellas otras —determinismo, libertad y culpabilidad— que guardan con ella ciertas relaciones de vecindad. Una vez sean expuestos estos aspectos semánticos, intentaré mostrarles hasta qué punto este debate está implícito en los grandes conceptos propuestos por la psicopatología a lo largo de los dos últimos siglos, especialmente en lo tocante a la extensión de la ideología de las «enfermedades mentales» tras imponerse a otras visiones previas, como las de «alienación mental» y locura. A partir de estas consideraciones entraré de lleno en la materia que aquí nos convoca, esto es, la responsabilidad subjetiva en sus relaciones con el delirio y el crimen, valiéndome para ello de la enseñanza de dos insignes delirantes: Aimée y E. Wagner.
Читать дальше