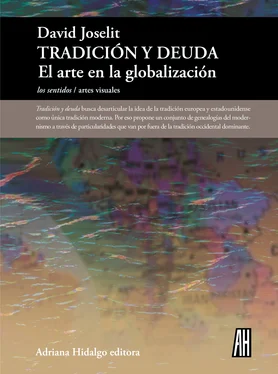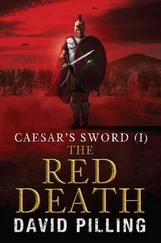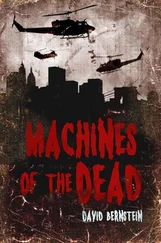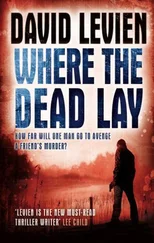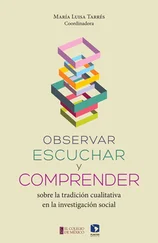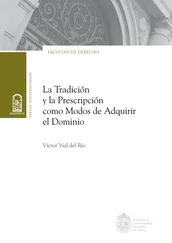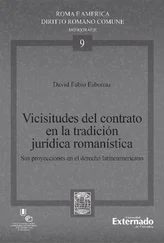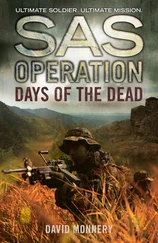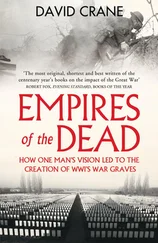Para mapear esta configuración global de expresiones estéticas que se cruzan –e incluso entran en conflicto– propondré un conjunto de amplias correspondencias entre expresiones y culturas que, aunque admito que son reduccionistas, nos permitirán mapear las complejas condiciones de la desregulación visual que se da alrededor de 1989. Así como durante la Guerra Fría supuestamente había tres “mundos”, también había tres expresiones visuales predominantes.11 En la ideología estética occidental, cada una de ellas correspondía a una región geopolítica: 1) el arte moderno (y su descendencia posmoderna) estaba ligado geográficamente al mundo desarrollado o “primer mundo”; 2) el realismo socialista, un arco de prácticas figurativas destinadas a encarnar y celebrar los valores del socialismo de Estado y el comunismo en parte a través de su participación en la cultura de masas, estaba típicamente ligado al “segundo mundo” y su esfera de influencia; y finalmente 3) las prácticas del arte indígena o popular, que a menudo se pensaban como atemporales y arraigadas en sus comunidades tradicionales, y cuyos productores eran, hasta hace poco, rara vez consignados como artistas, se asocia con el “tercer mundo”. Las condiciones reales de la producción artística en todo el mundo eran, por supuesto, mucho más complejas de lo que sugiere esta estricta clasificación tripartita. Porque en cada una de las zonas geográficas que he mencionado (los tres mundos, según la normativa geopolítica de la Guerra Fría) existían también al menos tres mundos artísticos internos que, si bien varían significativamente en sus detalles de un lugar a otro, permitieron una interpenetración de las tres expresiones estéticas que he identificado. En el primer mundo, por ejemplo, una vibrante cultura visual masiva destinada a producir y consolidar mundos tridimensionales de consumidores –algo que a veces se ha llamado “realismo capitalista”12– quedó subordinada al modernismo en términos de prestigio, si no en escala o visibilidad, mientras que el arte indígena producido por grupos de nativos norteamericanos y por los pueblos originarios de todo el mundo quedaron habitualmente encerrados en un pasado idealizado y, a menudo, alojado en museos antropológicos como instituciones contrapuestas a las de las bellas artes. En el segundo mundo del estado socialista y comunista, el arte oficial alineado con formas de realismo, que estaba destinado a inspirar una amplia identificación masiva a través de la propaganda, habitualmente coexistía con una vanguardia “no oficial”, mucho más pequeña y paralela, cuyos miembros a menudo adoptaron sofisticadas estrategias modernistas inspiradas en la información obtenida en el extranjero o en las tradiciones de las vanguardias anteriores. En el segundo mundo, las formas populares / indígenas fueron, a menudo, igualmente reprimidas o subordinadas al arte oficial, aunque a veces, como en otras partes del mundo, resultaron apropiadas al servicio de una posición multiculturalista. En el tercer mundo, las tradiciones indígenas supuestamente puras se transformaron, como respuesta a las condiciones coloniales o imperiales, en formas que iban desde el arte turístico hasta géneros híbridos producidos en talleres o academias europeas, introducidas para formar a los artistas locales. Antes y después de la decolonización, movimientos anticoloniales como la negritud recuperaron prácticas e iconografías al servicio de una modernidad poscolonial, subordinando así lo moderno a lo indígena de modo directamente opuesto a las formas en que el expresionismo abstracto norteamericano, por ejemplo el de Jackson Pollock, remitía a las prácticas indígenas de pintura con arena, pero que finalmente subsumía en las abstracciones modernistas. No puedo analizar todas estas variaciones en detalle. Lo que importa para mi argumentación es que, en los “tres mundos” postulados por la geopolítica de la Guerra Fría, las tres expresiones estéticas predominantes –modernismo / posmodernismo, realismo / cultura de masas, y lo popular / indígena– estaban relacionadas entre sí de acuerdo con diferentes jerarquías estéticas y culturales que variaban significativamente según las historias regionales y nacionales particulares. Sin embargo, a pesar de esta diversidad real, en el mundo del arte internacional de la Guerra Fría –cuyas instituciones eran predominantemente euronorteamericanas o basadas en sus modelos –, la expresión principal de las bellas artes siguió siendo el modernismo occidental (y posteriormente el posmodernismo), al que las otras dos expresiones se subordinaron de múltiples formas. Si la cultura de masas aparecía en el contexto del arte internacional, sería condenada como kitsch (en cierta medida, hasta la consagración mundial del arte pop), mientras que si el arte indígena resultaba incluido o aludido, sería en el contexto del primitivismo o del exotismo, una forma de apropiación meramente estética que vaciaba el poder cultural que tenían esas obras en sus comunidades de origen. Sin embargo, es crucial recordar que esta jerarquía siempre ha sido dinámica y provisional más que eterna. En otras palabras, para ser considerada preeminente, una expresión estética particular como el modernismo necesitaba ser autorizada, tal como lo fue por los valores culturales y el poder político y financiero eurocéntricos. Pero las pretensiones de universalidad de cualquier expresión particular han sido siempre ilegítimas. De hecho, siempre y en todos lados, otras expresiones –como el realismo socialista en la Unión Soviética o en China– fueron autorizadas por otros poderes. La historia de la globalización del arte contemporáneo es la historia del modo en que las diversas formas de legitimación empiezan a encontrarse –y a contradecirse– unas a otras.
Más allá del sistema regulatorio de la especificidad medial dentro del modernismo occidental, el desmantelamiento del orden de la Guerra Fría ha alentado el desmantelamiento de la “especificidad de la expresión artística” por medio de un campo más amplio y genuinamente global de encuentros entre diversas expresiones estéticas, cada una de las cuales reclama legitimidad y fuentes políticas de autorización. Este campo, el campo de emergencia del arte contemporáneo global, no sólo desregula los medios, sino también las expresiones estéticas que enumeré: moderno / posmoderno, realismo / cultura de masas y prácticas populares / indígenas. Sostendré que el arte contemporáneo global es el resultado de la desregulación de estas distintas expresiones mundiales y que la invención posterior de nuevos agregados de contenido estético, en el que se combinan una gama diversa de bienes culturales, tiene el potencial de socavar las jerarquías eurocéntricas del arte y el conocimiento. Es importante reconocer, sin embargo, que la desregulación de las imágenes también ha dado lugar a efectos mucho menos progresistas: una suerte de mercantilización del arte que nunca deja de desafiar y constreñir su potencial progresista. Mi planteo aquí apunta a identificar la capacidad del arte contemporáneo global para combatir la desposesión cultural, sin perder nunca de vista que participa de ese mecanismo. Me parece que no existe una posición estable para el arte contemporáneo global fuera de las condiciones económicas de la globalización. Si vamos a reconocer al arte contemporáneo como agente de la globalización, no debemos atribuirle, románticamente, virtudes políticas que no tiene y quizás no pueda tener.
Así como los tres mundos del orden político de la Guerra Fría sufrieron una reconfiguración después de 1989, también lo hicieron las tres expresiones del arte mundial. La subordinación de las prácticas locales de la cultura de masas/el realismo y de las prácticas indígenas / populares a las historias occidentales del arte ha sido desafiada vigorosamente: artistas indígenas, críticos e historiadores, por ejemplo, han insistido en que las tradiciones del arte indígena no deben marginalizarse como “primitivismo”, sino ser reorganizadas como algo que posee relevancia contemporánea y una fuerza comparable a las genealogías occidentales del modernismo y el posmodernismo. Ya no se considera a la tradición como algo encapsulado en el pasado sino más bien como un recurso vivo; en suma, la herencia cultural se reanima en el arte contemporáneo. En su libro Returns: Becoming Indigenous in the Twenty-First Century, James Clifford sostiene exactamente esto al afirmar que “cuando se la concibe como práctica histórica, la tradición se libera de su asociación primaria con el pasado y se entiende como una forma de conectar activamente tiempos distintos; es una fuente de transformación”.13 Clifford reconoce que para los pueblos indígenas contemporáneos el pasado no está aislado o “muerto” para el presente, a pesar del hecho de que las historias del arte canónicas de Occidente hayan tratado las prácticas culturales y creencias indígenas como si pertenecieran a un momento que ha terminado de manera definitiva, eclipsado por la modernización. Tal como lo plantea Clifford, “hace no mucho tiempo atrás, los diversos pueblos que ahora llamamos indígenas eran casi universalmente considerados como pueblos que no tenían futuro”.14 Este diagnóstico significa que, para tener futuro, los pueblos originarios tenían que seguir el programa de la modernización euronorteamericana. Lo que Clifford propone, en cambio, es una serie de “historias alternativas”, cada una de las cuales está caracterizada por una lógica de retorno temporal en la que el pasado, el presente y el futuro ya no se imaginan como sucediéndose uno al otro bajo la forma de un vector unilateral sino fusionándose a través de una serie de ciclos y bucles temporales, en los que las tradiciones vivas son capaces de adaptarse a nuevas condiciones y proponer nuevos futuros.
Читать дальше