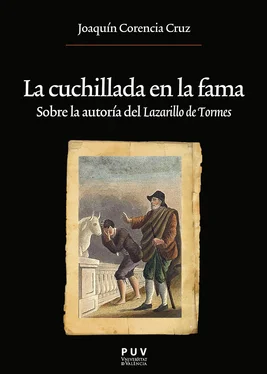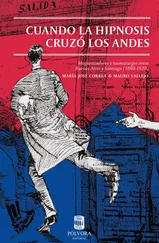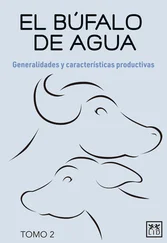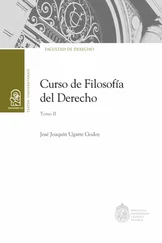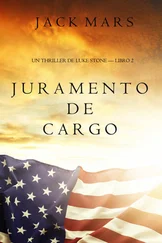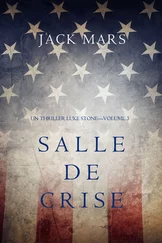El paradigmático modelo de inventio de nihilo que propone Navarro Durán, falto de moderación y de fundado apoyo textual visible, es, desde una fiel lectura de la novela, muy cuestionable.
Las sangrías harinosas del padre de Lázaro de Tormes y la sisa sobre carne, harina, etc., del impuesto directo del emperador en las Cortes de 1538-39 tuvieron consecuencias negativas para el futuro de un modesto molinero y de los estamentos nobiliario y eclesiástico. Frente a ambos resultados adversos, la subjetiva sustracción o sisa del prólogo que Navarro imagina no deja de ser una entelequia con efectos asombrosos, pues publicó el presunto texto erasmista alegando la indiscutible autoría de Valdés, 12 y con una secuela importante ya que dejó el camino expedito para que la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se lanzara a una edición en 2006 con el nombre de Alfonso de Valdés.
Desde otro tiempo y circunstancia, es llamativo también que en 1605 fray José de Sigüenza no detectara nada erasmista y se limitara a ponderar los valores literarios del librito: «mostrando en un sujeto tan humilde la propiedad de la lengua castellana y el decoro de las personas que introduce con tal artificio y donaire, que merece ser leído de los que tienen buen gusto». Sigüenza muestra complacencia con la «propiedad de la lengua», con el «decoro» de los personajes, el «buen gusto», es decir, con la adecuación real y verosímil a cómo eran los comportamientos de los personajes seleccionados con respecto a su condición social. Sigüenza no percibía ningún contenido heterodoxo: anotaba que la caracterización de cada personaje y las acciones de los clérigos novelados entraban dentro del comportamiento social de la época. Lo mismo le sucede a V. Andrés Taxandro que define la novela como «libro de entretenimiento.» Y recuérdese que el texto expurgado seguía mostrando la codicia e impiedad de sus personajes.
Pablo Jauralde 13 se congratula del hallazgo de Agulló afirmando que en el inventario de los bienes de Hurtado de Mendoza, uno de sus «cajones contiene inequívocamente las correcciones del Lazarillo». Afirmación algo extremada, como su frase «de mano del propio autor iba el texto expurgado por Velasco», porque la cita del «legajo» no prueba razonadamente su autoría, y porque nada se dice de que el texto fuera un manuscrito de Hurtado. Jauralde en un sugerente artículo posterior 14 avanza sobre la hipótesis de Agulló señalando que las enmiendas textuales del censor Velasco pueden provenir del propio autor, defiende la edición crítica de Aldo Ruffinatto 15 y sus variantes, y funde investigación documental e histórica. Su muy importante trabajo trae cordura al revuelto río lazarista: recorre la biografía de Hurtado, le atribuye la escritura de la novela tras caer en desgracia después de sus gestiones en Siena, indica que la impresión expurgada por Velasco cuenta con la mano del autor, corrobora su relación con santa Teresa, que estaba en contacto con la Corte al tener como confidente a Velasco, y que «las correcciones del Lazarillo estaban entre los papeles de dhm, y posiblemente eran de su letra.»
Diversos estudios de Francisco Calero niegan las tesis de Rosa Navarro Durán y atribuye la novela al humanista de origen judío Juan Luis Vives (1493-1540) al cotejarla con palabras, expresiones e ideas expuestas en sus obras latinas. Sin dejar de reconocer el interés de sus trabajos, nos parece exagerada su atribución basada en la presencia, precaria en varios casos, de una misma palabra 16 o giro expresivo similar en obras latinas de Vives y en el Lazarillo .
Después de su edición del Lazarillo , Francisco Calero 17 insistía en la presencia de argumentos de índole temática, expresiva y estilística que apoyaban supuestamente su atribución. Lamentamos no coincidir con su trabajo y algún aspecto notable (el apartado de la sintaxis). Calero sugiere todo un abanico de temas e ideas que impregnaba, en verdad, a toda la comunidad culta, desde el moralista al intelectual de la época. Su trabajo antologiza parte del pensamiento de Vives alrededor de unas palabras –no temas tratados en profundidad– que están presentes en el Lazarillo ; de manera que entendemos mejor la problemática histórica, el ambiente ideológico, sus aspectos contextuales. Pero nada de ello es prueba irrefutable. Que en otros libros, diálogos renacentistas presuntamente de Vives, aparezcan referencias al hambre, pobreza, anticlericalismo, caridad, piedad, espiritualidad, moralidad, etc., en sí mismas son unas relaciones muy poco significativas que le sirven como «argumentos», pero que no tienen por qué ser señas identitarias de la autoría, ya que forman parte del acervo cultural de otros autores coetáneos. Además, ya que Vives muere antes que otros candidatos y sus obras gozaron de estimación y predicamento entre los humanistas contemporáneos, parece razonable que fueran leídas por autores más jóvenes que conocían el latín, que formaban o poseían una buena biblioteca, etc., y que podían recrearlas, en mayor o menor medida, en sus propias obras. Tal es el caso de Diego Hurtado de Mendoza.
José M.ª Asensio, Julio Cejador y Francisco Márquez Villanueva señalaron al paremiológico, jurista y dramaturgo toledano Sebastián de Horozco (1510-1580?) por semejanzas y coincidencias temáticas y de personajes 18 (un «questor», un clérigo mercenario, un «echacuervo» de indulgencias, un ciego mendicante con lazarillo, un pregonero) con sus representaciones religiosas ( Parábola del capítulo xx de san Mateo , Historia evangélica del capítulo ix de san Juan, Entremés ), Cancionero , Teatro universal de proverbios, y las Relaciones y noticias toledanas . Fonger de Haal, Julio Cejador y Fred Abrams insinuaron parecidos de la vida del Lazarillo con un pregonero de Toledo hacia 1538 del mismo nombre que el autor de los pasos, Lope de Rueda (1510-1565). Otras investigaciones (Aristides Rumeau, 1964) dirigieron sus estudios hacia el helenista Hernán Núñez de Toledo, el Comendador Griego, también conocido como el Pinciano (1475-1553), por coincidencias expresivas entre el Lazarillo y su edición de Las ccc del famosísimo poeta Juan de Mena (1499); el humanista Pedro de Rúa (¿?-1556), según Arturo Marasso (1955) que analiza la novela como una parodia del estilo de las Epístolas familiares de Antonio de Guevara; Fernando de Rojas, presunto autor de La Celestina por su agnosticismo de converso y su didactismo al criticar la corrupción social, según Horward Mancing (1976); el dramaturgo renacentista Torres Naharro (h. 1485-h. 1530), según A. M. Forcadas (1994) por sus similitudes con episodios de la Propalladia (1517); el humanista, amigo y difusor de Erasmo, Juan Maldonado (1485-1554), según J. Cejador (1914) O C. Colahan y A. Rodríguez (1995) por las correspondencias temáticas y formales (habilidad con los monólogos con forma autobiográfica) entre el Lazarillo y sus obras, aunque Maldonado sólo escribía en latín; el cronista de la conquista de Méjico, Cervantes de Salazar (h. 1514-1575), según José Luis de Madrigal 19 (2003) por sus concordancias ideológicas, vitales, temáticas, bibliográficas ( Crónica de la Nueva España , 1567) y de citas literarias, y, además, por el parecido entre la palabra «Lázaro» y la parte final del nombre con que firmaba sus obras, Franciscus Cervantes «Salazarus». Sin embargo, en 2008 Madrigal defendió la autoría de Juan Arce de Otálora (¿1510?-1561), autor de los Coloquios de Palatino y Pinciano , que vuelve a ser señalado «como el autor más solvente para su atribución» por Alfredo Rodríguez López-Vázquez (2010) al liderar aquel el uso mayoritario del cotejo de palabras (45 sobre 53) entre varios escritores contemporáneos. 20 No obstante, en su tercer artículo de 2010 (p. 313) A. Rodríguez se desdice y concluye «que estadísticamente tanto el primer Lazarillo como su continuación son obra del mismo autor, y que este escritor, Fray Juan de Pineda (¿1513-1593?), es también el autor de las ‘interpolaciones’ de Alcalá, que deben ser contempladas como añadidos no apócrifos.» 21
Читать дальше