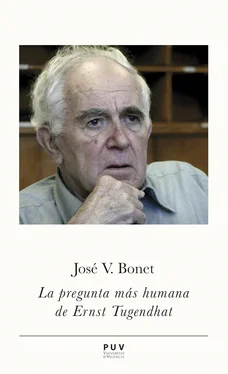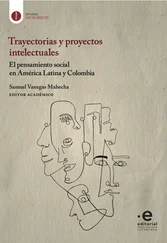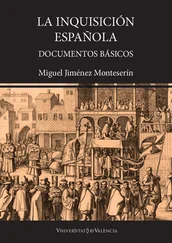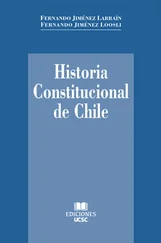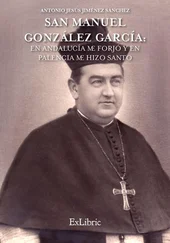Como dije, el motivo igualitario es, sin duda, el motor de toda la filosofía práctica tugendhatiana. En ella, la igualdad es el principio normativo moderno que define la ética política de los derechos humanos precisamente porque está supuesta en la justificación simétrica de las normas morales e incluso en el concepto de justicia. Y eso implica que cualquier concepción no igualitaria de la justicia o del derecho arrastra consigo la «carga de la prueba», esto es, tiene que ofrecer una fundamentación, si quiere ser algo más que una mera reverencia inmoral del poder.
«Ética» y «política» son dos términos que solo raramente aparecen en Ser y tiempo –la pregunta por el ser ocupa de hecho el lugar de la ética, lo engulle–. A pesar de ello, afirma Tugendhat que «Heidegger merece un lugar en los anales de la historia de la moral», 6 en relación con el problema de la libertad. La cita indica que Tugendhat nunca dejó de debatirse con su maestro, pero apunta algo más importante. Cuando Heidegger habla del ser, no se refiere preferentemente al ser de los objetos que tenemos delante, sino especialmente al ser del hombre, que será el resultado de su propia acción. Esa concepción práctica, existencial, del ser hace que Heidegger se haya acercado como pocos a estructuras antropológicas que están en la base de la moral. Pero si la ética está relacionada desde el principio con la antropología, eso puede significar también que la preocupación antropológica está también desde el principio en el trasfondo de la ética de Tugendhat. Por otra parte, los últimos libros de nuestro autor muestran claramente que esa misma preocupación latía en sus meditaciones sobre la ontología heideggeriana y el concepto de filosofía. En suma, la cuestión antropológica estuvo siempre ahí, sin que ni el autor ni los comentaristas acertáramos a verlo. 7 Latía incluso en la angustia por una carrera de armamentos amenazante para la existencia misma de la humanidad [5.4]. Así que el pensamiento de Tugendhat puede entenderse globalmente como un conjunto de contribuciones centrales, más o menos conexas, a la antropología, entendida esta como la primera de las disciplinas filosóficas; la cual, por otra parte, no puede construirse al margen de una ética en la que conjugamos, normativamente y en primera persona del plural, nuestra común condición humana. Se trata, en todo caso, de una filosofía de la finitud y de una ética que ya no aspiran a gozar de ninguna justificación absoluta.
Para llegar a una conclusión de ese tipo, hace falta reconocer el papel decisivo o determinante que ha dado la modernidad a la temática de la justificación y advertir, al mismo tiempo, que ya no es creíble el tipo de fundamentación autoritaria que apela a la tradición o a la religión, o incluso a los sustitutos de tales instancias elaborados por la metafísica ilustrada –como la naturaleza humana o la «razón pura»–. Para Tugendhat, el tema de la justificación es decisivo a la hora de definir la filosofía y atraviesa transversalmente toda su obra. Por el contrario, la filosofía existencial acabó prescindiendo de este punto de vista de la fundamentación racional. Desde su primer trabajo serio sobre Heidegger, Tugendhat reacciona frente a ello. Su ruptura temprana con el maestro se debe a la pérdida heideggeriana de la dimensión de la justificación como «lo específico del concepto de verdad». 8 Su giro analítico obedece también a esta temática; pues está en la naturaleza de nuestro lenguaje que, cuando alguien afirma algo ante un interlocutor, este pueda cuestionar la afirmación y pedir al primer hablante que la justifique, que explique por qué razones dijo lo que dijo, que se pueda comprobar en alguna medida si sus palabras se ajustan o no a las cosas. Esta exigencia de acreditar o comprobar las aseveraciones se pierde por completo en el oscuro discurso heideggeriano sobre la «apertura» ( Erschlossenheit ) de la verdad y la falsedad.
Pero, como ya hemos apuntado, también la fundamentación racional hay que situarla en el contexto de una filosofía naturalista y de la finitud. Como ha dicho un intérprete, para Tugendhat, «la moral solo puede ser racional en el sentido débil de atender a razones, pero no en el fuerte de encontrar en la razón un fundamento absoluto». 9 No se trata aquí de «la Razón» como una facultad superior, sino del más modesto «dar y pedir razones» que parece consustancial a nuestro ser de hombres... y a la actividad intelectual inaugurada por Sócrates.
La referencia a la cuestión antropológica pretende resumir y dar sentido a las consideraciones precedentes. En realidad, ella está presente en el comienzo de la filosofía personal de Tugendhat –lo veremos más tarde–. Pero sobre todo es su punto de llegada, su telos íntimo. Ejemplar en este punto, como en tantos otros, Kant veía la pregunta por el ser del hombre como el interés último de la razón. Que sea «último» y no «primero» significa, de entrada, que no le resulta fácil a la filosofía plantear dicha pregunta de forma racionalmente controlable –«científica», decía Kant–. Se trata, más bien, del horizonte en el que confluyen los otros intereses de la razón, de un punto que incluye, entre los vectores que apuntan inexcusablemente hacia él, la pregunta por nuestras obligaciones morales; sin ellas, la pregunta por el hombre se arriesga a teñirse de irracionalidad e individualismo. En esa precisa cuestión, la filosofía de Tugendhat desemboca en el mismo lugar que la kantiana. Pero es indudable que la pregunta antropológica incluye también, para él, la convicción heideggeriana de que filosofar consiste, antes que nada, en aprender a preguntar y que, por consiguiente, la filosofía «debe» articularse alrededor de cuestiones centrales de contenido. Bien entendido que la pregunta es una actividad específicamente lingüística que demanda respuestas proposicionales y no las equívocas actitudes existenciales heideggerianas de «llamar» o «escuchar» al Ser.
* * *
Así que una cosa es destacar la matriz heideggeriana del pensamiento de Tugendhat y otra muy distinta concluir, lisa y llanamente, que él es «el Heidegger analítico» o la «versión analítico-lingüística» de la filosofía heideggeriana. Dicha tesis es paralela al conocido dictum de que Gadamer es «el Heidegger hermenéutico». Pero aunque la suscriba un filósofo mediático como Vattimo, 10 carece de sentido por dos razones. La primera es que no puede haber ninguna versión analítica de Heidegger por la sencilla razón de que, para él, la ontología se constituye ab initio en dirección opuesta a la de una filosofía del lenguaje de orientación lógica. 11 La segunda es que Tugendhat representa, más que ningún otro, la imposibilidad de darle un sentido unitario a la palabra ser y de incorporar la interpretación heideggeriana al análisis del fenómeno del tiempo; 12 todo ello porque el modo de filosofar de Heidegger rehúye el control metódico. De ahí que Tugendhat llegue a decir –con tono de boutade– que de Ser y tiempo no queda ya absolutamente nada, mientras que, por el contrario, el método analítico-lingüístico aún representa una forma clara, convincente, controlable, de argumentar o descartar las tesis filosóficas, que mantiene las mayores cotas de justificación y comprobación. En fin, entre la obra de un autor serio y las fuentes que la inspiran existe una distancia que no se puede saltar acríticamente.
Publicados recientemente algunos de ellos, existen ya libros que tratan de la ética de Tugendhat, 13 su teoría de la autoconciencia 14 o su giro analítico. 15 Pero este es el primero que integra la filosofía completa del autor. 16 Quizá no sea casual que se haya escrito en castellano, teniendo en cuenta que la recepción hispana –que algunos se han empeñado en silenciar– ha sido intensa, temprana y certera. 17 Cuestión distinta son las versiones de las obras de Tugendhat en castellano. Su conocimiento de la lengua facilitó su presencia en los países de habla española, a uno y otro lado del Atlántico, y la traducción de una parte considerable de sus libros –incluidos los ocho últimos–, lo que es un hecho destacable. También le permitió redactar trabajos y conferencias en un castellano generalmente menos claro que la posterior versión alemana. 18 Pero puede que no fuera suficientemente preciso y que el mismo problema se haya contagiado a las traducciones en las que han intervenido demasiadas manos. 19 De todos modos, resulta pedante incidir una y otra vez en esta cuestión; sin que yo lo haga constar expresamente cada vez, el lector podrá apreciar por sí mismo cuándo recojo la versión española publicada –que siempre mencionaré– y cuándo sigo el texto alemán.
Читать дальше