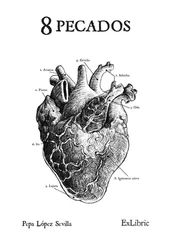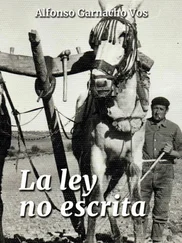Sí, aquella fue una existencia conyugal armoniosa, sin traiciones, seguramente marcada por el amor pese a haber surgido de un acuerdo concertado por otros. Y Fernando quedó devastado por la pérdida de su consorte, tal vez demostrando cariño consolador hacia sus hijos o sufriendo en soledad mientras los ayos o tutores se encargaban de contener la pena de ocho vástagos huérfanos de madre.
Doña Berenguela seguro acompañó a Fernando durante las exequias y, lejos de los ojos ajenos, apañó sus lágrimas de viudo. Pero las condolencias fueron solo por un tiempo, breve tiempo hasta que ella consideró que debía ponerse en acción.
A la Reina Madre seguía importándole la felicidad de su hijo. Aunque también temía que viéndose libre, urgido por satisfacer sus deseos de hombre de treinta y cinco años, y necesitado de una compañía que no fuera la de sus soldados, el rey cayera en los vicios que había evitado al casarlo tan joven. Vicios que sin dudas mancharían el honor que lo caracterizaba y podían menguar su figura ante los estamentos del reino, ya que los actos ilícitos que un monarca cometía en su vida privada eran los secretos mejor conocidos por cada súbdito.
El rey de Castilla y León necesitaba con urgencia una nueva reina.
Y otra vez doña Berenguela volvió a desechar piezas del tablero para encontrar a esa consorte. Repitiendo jugadas, excluyó a las infantas hispánicas para evitar la consanguineidad cercana. Se propuso que la candidata tuviera el mismo rango que el viudo o al menos se le aproximara. Y para que la asistiera en la elección y en las negociaciones, recurrió a su hermana Blanca: la misma reina de Francia que hacía casi dos décadas pudo haberle indicado que en la corte de Suabia se hallaba la joya que necesitaba la corona de Fernando III.
La elegida fue Juana de Dammartin.
Y el acuerdo matrimonial al que se llegó resultaba una jugada tan conveniente para Castilla y León como para Francia.
Nacida hacia 1220, Juana provenía de cuna noble. Su madre, la condesa María de Ponthieu y Montreuil (1199-1250), era nieta de Luis VII de Francia. Su padre, el conde de Aumale Simón de Dammartin (1180-1239), era uno de los tantos magnates que habían intervenido en el devenir político de Francia cuando las monarquías Capeto y Plantagenet se disputaban el reino.
Era más conocida como Juana de Ponthieu por ser heredera de ese condado francés, próximo a los dominios continentales del rey Enrique III de Inglaterra, quien aspiraba a ponerlo bajo su poder. Para conseguirlo, en 1235 el inglés y el padre de Juana habían pactado un matrimonio. Pero la reina Blanca se horrorizó ante la idea de ceder territorio a un enemigo, por lo cual ella misma obtuvo del conde Simón la promesa de no casar a su hija sin licencia del soberano francés. No conforme con eso, consiguió que la intercesión papal declarara nulo el acuerdo matrimonial.
¿Cuál era la conveniencia de este nuevo casamiento? Para Juana, como heredera del condado materno, enlazarse con alguien de idéntica o mayor posición le garantizaba la sucesión y perpetuar la preeminencia del grupo familiar sobre Ponthieu. Además, el matrimonio con Fernando III iba a reforzar los lazos entre Castilla y León y Francia, dos reinos soberbios y sin conflictos.
Se arregló que cuando heredara el condado, este sería patrimonio personal de Juana. Algo que no disgustó a los franceses: así pasarían a ser custodiados de cualquier intento de invasión inglesa por un rey de confianza, ya que además era sobrino de su reina. A su vez, el castellanoleonés obtendría beneficios para nada despreciables: bajo su protección quedaban inmensas extensiones de tierras y notables recursos a los que podría echar mano para solventar sus campañas conquistadoras.
Existía entre los futuros cónyuges cierta consanguineidad. Alfonso VII había sido bisabuelo de Fernando y tatarabuelo de Juana. Pero el cómputo canónico estableció que el parentesco era muy lejano y en el otoño de 1237, Gregorio IX concedió la correspondiente dispensa. El papa sentía gran admiración y aprecio por Fernando, tanto que junto con la autorización emitió una bula con elogios hacia el monarca.
Y el 15 de noviembre de 1237 –apenas dos años después de la muerte de Beatriz–, Fernando contrajo segundas nupcias con Juana de Ponthieu. La boda se realizó en Burgos, en un ambiente solemne y pomposo.
Los castellanoleoneses tuvieron nueva reina.
Doña Berenguela podía celebrar otra partida ganada.
Aunque con este matrimonio, el adolescente Alfonso iba a convertirse en la pieza de un juego insólito.
Padre e hijo, y concuñados
 uana de Ponthieu iba a cumplir su función de reina acompañando a Fernando III muy de cerca. Incluso más que Beatriz, pues la francesa marcharía junto a él en muchas de las campañas contra los musulmanes.
uana de Ponthieu iba a cumplir su función de reina acompañando a Fernando III muy de cerca. Incluso más que Beatriz, pues la francesa marcharía junto a él en muchas de las campañas contra los musulmanes.
De ella se decía que era muy bella y dulce, pero se diferenciaba de su antecesora por poseer un carácter impetuoso, una exaltada vitalidad, una notable desinhibición. Y aunque también se mantuvo al margen de la política regia, se benefició ventajosamente con el proceso conquistador que llevaba adelante su esposo. El rey le concedería enormes propiedades en los repartimientos de tierras que haría a medida que iba ganándoselas a los moros.
A poco de haberse casado, sin embargo, surgió una duda que tal vez le inquietara el sueño a doña Juana. Más tarde o más temprano, ella iba a heredar el condado de Ponthieu y, a su turno, debería recibirlo el primer vástago que naciera de su matrimonio con Fernando. Pero ¿qué ocurriría si ella o su marido fallecían sin haber tenido descendencia? El vínculo de Castilla y León con Ponthieu desaparecería. Y si bien el condado no era privilegio de los vástagos anteriores del castellanoleonés –en particular de su primogénito Alfonso–, este pasaría a ser patrimonio de algún indeseado pariente de la reina y no de un descendiente directo o más cercano a ella.
No obstante, Alfonso se presentó como la solución al dilema. Sí, porque se decidió que el infante, que en ese momento acababa de cumplir dieciséis años, se casara con Felipa de Dammartin. También llamada Felipa de Ponthieu, por entonces rondaba los cinco o seis años, y era ni más ni menos que la hermana menor de la madrastra.
Se suscribió un acuerdo mediante el cual, luego de conseguir la dispensa papal para el enlace, padre e hijo quedaron como futuros concuñados. Llamativa situación. Pero el arreglo garantizó que a través del vínculo con una Ponthieu, cuando Alfonso llegara a ser rey tendría control sobre ese territorio y, a su turno, este pasaría a manos del heredero que naciera del matrimonio con Felipa.
La solución tuvo corta vida. Al año de haber contraído nupcias, en 1238, a Fernando y a Juana les nació el primer hijo. Lo llamaron igual que el padre: Fernando. Así, la sucesión del condado quedó garantizada, lo cual se vio reforzado en lo sucesivo con la llegada de otros tres descendientes de la pareja que sobrevivieron al parto: Leonor (1240), Luis (1242) y Simón (1244).
Con el nacimiento del primer hijo de los reyes ya no era necesario que Alfonso siguiera comprometido con la hermana de su madrastra. El acuerdo fue anulado. Y por segunda vez el infante se quedó sin una esposa.
Los amoríos de la madrastra
 lfonso era apenas un año mayor que su madrastra. Podrían haber sido amigos o aliados como apoyo de Fernando III. Pero el trato del infante hacia Juana de Ponthieu fue solo el que merecía por ser la reina de Castilla y León. A eso se sumó el que la francesa jamás buscara construir un vínculo maternal con los hijos del primer matrimonio de Fernando.
lfonso era apenas un año mayor que su madrastra. Podrían haber sido amigos o aliados como apoyo de Fernando III. Pero el trato del infante hacia Juana de Ponthieu fue solo el que merecía por ser la reina de Castilla y León. A eso se sumó el que la francesa jamás buscara construir un vínculo maternal con los hijos del primer matrimonio de Fernando.
Читать дальше

 uana de Ponthieu iba a cumplir su función de reina acompañando a Fernando III muy de cerca. Incluso más que Beatriz, pues la francesa marcharía junto a él en muchas de las campañas contra los musulmanes.
uana de Ponthieu iba a cumplir su función de reina acompañando a Fernando III muy de cerca. Incluso más que Beatriz, pues la francesa marcharía junto a él en muchas de las campañas contra los musulmanes. lfonso era apenas un año mayor que su madrastra. Podrían haber sido amigos o aliados como apoyo de Fernando III. Pero el trato del infante hacia Juana de Ponthieu fue solo el que merecía por ser la reina de Castilla y León. A eso se sumó el que la francesa jamás buscara construir un vínculo maternal con los hijos del primer matrimonio de Fernando.
lfonso era apenas un año mayor que su madrastra. Podrían haber sido amigos o aliados como apoyo de Fernando III. Pero el trato del infante hacia Juana de Ponthieu fue solo el que merecía por ser la reina de Castilla y León. A eso se sumó el que la francesa jamás buscara construir un vínculo maternal con los hijos del primer matrimonio de Fernando.