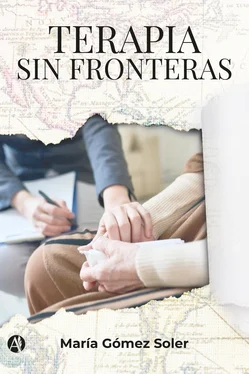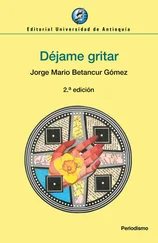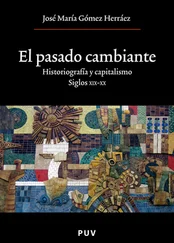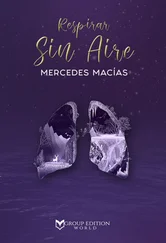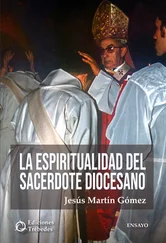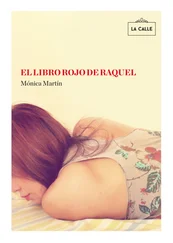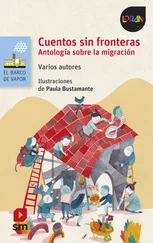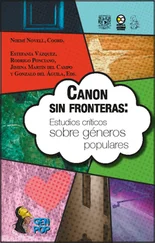María, con mucho respeto, ha logrado comunicar y transmitir cómo las personas migrantes que han hecho terapia con ella han podido encontrar un lugar solaz y de acogida.
El libro es atrapante, no solo por su temática, sobre todo para personas a las que nos ha tocado migrar en algún momento de nuestras vidas, sino también porque está abordado desde la perspectiva de una mujer que ha vivido la migración en primera persona.
Las mujeres migrantes, en general son las que lideran el envío de remesas a sus países de orígenes, suelen ser las primeras en reaccionar en el momento de crisis cuando se encuentran en pleno desplazamiento y son quienes lideran los campamentos en los países de tránsito hasta su destino final, cumpliendo un rol fundamental en la reconstrucción de un terreno de “entendimiento común” entre los desplazados.
Por todo esto, imagino que para cualquier migrante, encontrar la ayuda de una profesional de su talla hará la diferencia, porque, según ella misma dice, “muchas veces, la ayuda práctica es más terapéutica que cualquier interpretación”.
Ojalá que cada lector pueda disfrutar de las páginas siguientes tal como lo he hecho yo. Pero no solo eso, espero que también les sirva para aportar una mirada diferente acerca del migrante, tanto como material de ayuda para quienes atraviesan situaciones similares, como para generar empatía en el conjunto de la sociedad.
Hago la salvedad de que las expresiones subjetivas contenidas en las historias del presente libro son mera responsabilidad de su autora, y en modo alguno representan la posición oficial de mi persona y mi país.
Úrsula Eyherabide
Diplomática argentina
Crecí en un barrio de clase media alta de Buenos Aires. He vivido fuera de mi país por casi dos décadas. Emigré a EE. UU. con 32 años, poco tiempo después de la crisis política y económica que atravesó la Argentina en 2001. Me acompañaban mi marido y mi hija de apenas 4 meses, pero, por sobre todas las cosas, llevaba conmigo la esperanza de que en mi nuevo destino iba a poder acceder a todo lo que en mi patria me era esquivo: seguridad, capacidad de progreso, estabilidad y, principalmente, previsibilidad.
Sin embargo, debo reconocer, que transité todo ese proceso con mucho temor e incertidumbre. Era consciente de que apostar por esa ilusión nos llevaría, inexorablemente, a estar muy lejos de nuestras familias y amigos, y que le estaba negando a quien por entonces, era mi única y pequeña hija la oportunidad de crecer con la presencia cotidiana de sus abuelos, tíos y primos, que siempre tuvieron una importancia preponderante a lo largo de toda mi vida.
Inmersa en esa vorágine analítica, que me ha hecho pasar más de una noche en vela, nunca me detuve a considerar el impacto que tendría cambiar de cultura. En aquel entonces, entendía que nuestra ubicación social, que no era nada mala por cierto, viajaría conmigo. Creía que, si era una privilegiada en la Argentina, lo sería aún más en un país con los niveles de desarrollo que se ostentan en EE. UU. de Norteamérica. Aquí mi primer error.
Permítanme un pequeño pecado de vanidad, pero podrá resultar curioso que alguien con una muy buena formación académica e intelectual no haya deparado en el choque cultural que siempre, y sin distinciones, trae aparejada la inmigración. Y la verdad es que, si bien había oído hablar miles de veces de la discriminación contra las minorías en EE. UU., no creía que eso se aplicara a mi situación, ya que no me consideraba parte de ese grupo.
Así como la gente dice que recuerda dónde estaba exactamente cuando le dispararon a John Fitzgerald Kennedy o, para mi generación, cuando nos enteramos del ataque a las Torres Gemelas, es así como yo recuerdo el preciso momento en el que descubrí que en EE. UU. me consideraban “hispana”.
Me acuerdo de que estaba en mi oficina y le mencioné a un colega estadounidense que estaba buscando comprar un auto. Él me recomendó un concesionario cercano que era conocido por trabajar asiduamente con la comunidad hispana. Lo siento como si fuera hoy mismo: de pronto caí en la ficha de que, en EE. UU., pertenecía a una categoría que nunca había sentido como propia.
Recuerdo también cuánto me perturbaba que generalizaran a todas las personas que veníamos de países donde se hablaba español, borrando de un plumazo las diferencias entre las distintas naciones y regiones que componen el amplio telar de Latinoamérica, especialmente rico en diversidad, ya sea por su música, cultura o gastronomía.
Eso me generó mucha confusión, ya que no comprendía en qué consistía esa nueva identidad, impuesta por otros, que no me representaba.
Mi carrera como psicoterapeuta me dio el privilegio de poder escuchar cientos de historias de pacientes que también habían migrado en circunstancias muy diversas. Si bien las razones que argumentaban cuando llegaban a terapia no estaban directamente conectadas con su condición de migrantes, había una “música de fondo” que era común a todos.
Así, escuché muchos relatos de pacientes que habían llegado a EE. UU. cruzando el desierto de noche, sin documentos y arriesgando su vida, y muchos otros, propios de personas que arribaron en circunstancias de mayor privilegio, como académicos contratados por universidades norteamericanas, o directivos de empresas multinacionales que aterrizaron viajando en primera clase y con generosos “paquetes de compensación de expatriados”.
Aunque a primera vista parece que poco y nada tenían esos casos en común, empecé a descubrir que compartían la misma confusión que yo misma había notado respecto a la nueva identidad que emerge, naturalmente, al cambiar de ubicación social.
Como patrón compartido en todos los casos, durante mucho tiempo, el inmigrante vive en un estado de confusión. Se pregunta quién es, cómo debe considerarse a sí mismo. Como un espejo, recibe a diario distintas imágenes y definiciones de las personas que lo rodean. En sus países de origen, muchos son calificados como “privilegiados” que pudieron escapar y aprovechar nuevas oportunidades, mientras que para otros son “traidores” que abandonaron el barco, en vez de quedarse a “lucharla” en su propia tierra.
A su vez, en EE. UU., el que llega deberá enfrentarse a una adjetivación disímil, según el caso: por un lado, puede ser tratado como el “intruso” que busca sacarle trabajo a los nativos, que atenta contra la pureza de la identidad “americana”, pero, por el otro, también pueden hacerle sentir que le tienen “lástima” por verlo como una “víctima”. Además, en el mejor de los casos, entre los americanos más progresivos, también están quienes lo cobijan, demostrando agradecimiento por tener nuevos inmigrantes que ayudan a seguir ampliando la diversidad cultural que está en el ADN de la cultura del país.
Los inmigrantes se “prueban” estas definiciones, como si fueran distintos tipos de calzado. A veces se identifican con una u otra, pero pelean día a día por entender en dónde están parados.
Sin embargo, llega el día en que reconocen que ninguna de esas caracterizaciones refleja su realidad, y que no se trata de una u otra, sino de todas a la vez. Deben amigarse con esta identidad ampliada, enriquecida, como resultado de estos nuevos aspectos que la propia inmigración les ha permitido explorar.
En este libro quiero compartir algunas historias de migración, personificadas en pacientes que atravesaron circunstancias muy distintas, recorriendo como hilo narrativo común el desafío que nos plantea la identidad cultural que comienza a forjarse cuando salimos del lugar en donde nacimos y nos sumergimos en un mundo diferente, con otros códigos, otro lenguaje y otros valores.
Читать дальше