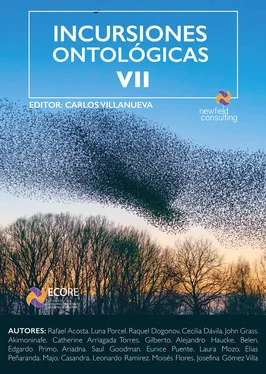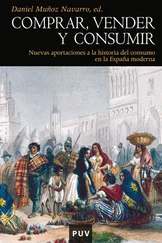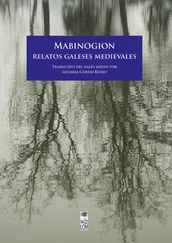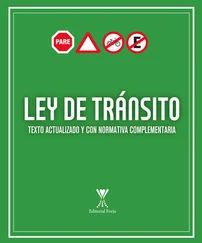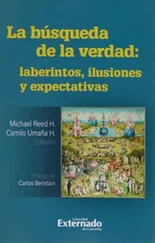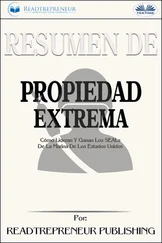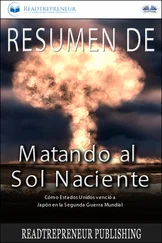“El sentido de pertenencia es esencial. Debemos sentir que pertenecemos a algo, a alguien, a algún lugar” (Brené Brown, 2017). Al abrir el camino a este nuevo quiebre existencial, las experiencias vividas empezaron a caer como fichas del casino. Y mientras caen, las observo. Aquí voy.
Mi ser niña
Buenos Aires. fines de Marzo de 1982. Se avecinaban aires de guerra en nuestro país. Un país que venía de sufrir durante décadas luchas internas de poder. Pero para ese entonces, la guerra era contra un otro que quería apoderarse de un territorio propio. Desde Buenos Aires, la capital, poco era lo que se sabía. Solo nos llegaban noticias que decían que se estaban reclutando jóvenes soldados quienes, orgullosos de su país, darían batalla al enemigo en las Islas Malvinas.
Soy la primera hija del matrimonio de Alicia y Carlos. Alicia se casó a los 21 veintiún con Carlos, quien para ese entonces tenía treinta y cuatro años aproximadamente. Dos años después de mi nacimiento, nació Manuel, mi hermano. Mi mamá relata que yo estaba extremadamente celosa por su llegada y que nada quería saber con la idea de tener un hermanito.
Como mencioné antes, llegué a un escenario de mucha transformación y dolor. No sólo en mi país, sino también en mi familia. Recuerdo en mi infancia momentos de mucho gozo y felicidad. Mi hogar tenía ese olor particular a suavizante de ropa que se conserva hasta el día de hoy, pero en mi infancia se mezclaba con olor a tabaco. Mi padre era fumador, y el olor a cigarrillo, mezclado con perfume, era moneda corriente. Vivíamos en un doceavo piso luminoso en un departamento en el barrio de Recoleta, en dónde, con mi hermano Manuel, dejamos huellas de nuestros pies en cuantas paredes encontrábamos. Recuerdo momentos de muchas risas, de encuentro y de armonía. Sin embargo, intempestivamente, “algo” podría arruinar esos momentos de júbilo. Esas tempestades eran causadas por fuertes discusiones entre mis padres, que implicaban gritos, agresiones verbales por parte de mi padre y llantos de dolor de mi madre. Y era allí cuando el miedo se apoderaba de mí. Sólo podía permanecer del otro lado de la puerta, escuchar inmóvil y vislumbrar un futuro incierto. Mi padre amenazaba a los gritos a mi madre, que dejaría mi casa, que la abandonaría. Yo, lloraba. Me sentía desprotegida. Buscaba consuelo, pero nadie podía dármelo. Mi mamá, lloraba también como una niña, rogando el perdón. Ella no podía consolarme y yo necesitaba un abrazo, que me contuvieran. Mi hermano se encerraba en su habitación a escuchar música a todo volumen para ensordecer esos gritos. Me sentía muy sola. Para anestesiar esa soledad, mi yo de ese momento buscaba aterrizar en un nuevo clan, en una nueva tribu que pudiera hacer de “suelo firme”, para poder crecer. Mi primer clan fueron mis abuelos, principalmente mi abuela paterna, que aparecía mágicamente en esos días de oscuridad, y me brindaba ese calor de hogar que yo necesitaba. Me consolaba, o me distraía, enseñándome a coser vestidos para mis muñecas.
Y los días pasaban, las peleas terminaban, y todo volvía a la “normalidad”. Retornábamos a vivir en armonía, pero siempre, en el fondo, se seguía gestando el futuro tifón, que, dependiendo la escala, podría dejarme más o menos abatida.
Cómo cuenta Brené Brown: “Aprendí a decir lo correcto, a mostrarme de la forma adecuada” (Brené Brown, 2017). A partir de estas vivencias en mi familia, la niña que fui empezó a pensar cómo evitar esas peleas. Nace la noción de control. Ya no queria ser yo quien las ocasionara, todo lo contrario.
Como dice la Dr. Braiker:
Si soy bueno y hago todo lo que mis padres quieren, no se separán (…) La idea que la amabilidad tiene el poder protegernos se deriva, por tanto, del pensamiento mágico infantil. El miedo al rechazo, al abandono, a la desaprobación o al aislamiento b – y a la depresión y al dolor emocional que pueden producir estas experiencias – son ahora los “monstruo” que es preciso mantener el control. (Harriet B. Braiker, 2012).
Busqué “hacer hogar” en otros grupos. Y para hacerlo, mi yo de niña entró en el vicio de complacer a los demás. Esa sería la mejor estrategia para permanecer dentro de los clanes. La Dra. Harriet Braiker describe:
Su tendencia a complacer a los demás está motivada por la idea fija de que necesita que todo el mundo lo quiera y debe luchar por ello. Usted mide su autoestima y define su identidad basándose en lo que hace para otras personas, cuyas necesidades insiste en anteponer las propias (…) Complacer a los demás está, en gran medida, motivado por miedos emocionales: miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo al conflicto o a la confrotación, miedo a las críticas, miedo a estar sólo y miedo a la ira (…) Primero, usted utiliza su amabilidad para desviar y eludir las emociones que los otros experimentan respecto de usted – pues mientras usted se muestre amable e intente complacerlos, ¿Por qué podrá alguien enfadarse con usted, criticarlo o rechazarlo? (Dra. Harriet B. Braiker, 2012).
Viví esos años acompañada del miedo. Miedo por lo que podría pasar. Miedo a que se separaran, a que mi papá se fuera de mi casa. Me acuerdo que yo envidiaba a mi hermano, a quien parecía no afectar la situación, y podía distraerse jugando a la nintendo, o mirando televisión. Hoy reflexiono en esto: ¿cómo es que dos personas, viviendo bajo el mismo techo y siendo espectadores de las mismas escenas, reaccionemos tan distinto? Al encender la luz ontológica, puedo resumir la capacidad que tenemos los seres humanos de observar de manera distinta las mismas situaciones. De ahí, el Primer principio de la Ontología del Lenguaje: “No sabemos cómo las cosas son. Sólo sabemos cómo las observamos y cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos.” (Rafael Echeverría, 2006) Mientras yo observaba cómo mi primer nido se desmoraba, él parecía ignorarlo todo, mientras de fondo se escuchan los ruidos de Mario Bross.
Se hace presente la desesperación. Querer jugar, mirar televisión, pensar en otra cosa, y no poder hacerlo. Necesitaba, nuevamente, que alguien me contuviera, que alguien me arrebatara ese miedo que me invadía. Durante esos días, en donde mi casa dejaba de funcionar, yo buscaba respuestas. Le preguntaba a mi mamá qué pasaba, quería escuchar palabras de alivio de su boca, pero nunca me las supo dar. Ella sólo lloraba. Y me decía: “distráete”. También, en más de una oportunidad, tomé coraje y entré al cuarto de mis padres, y mi papá estaba en su cama, fumando, con la mirada perdida, sin registrar que yo había entrado a pedir ayuda.
Pese a este clima que se vivía en mi casa, yo iba a gusto a un colegio bilingüe. Durante el colegio primario, tuve un grupo de amigas, pero no muy estable. No tenía una mejor amiga, o más bien era amiga de todas. Pero a mis once años, hubo un hecho que marcó mi atención durante mi último año del colegio primario. Virginia, era una compañera de clase que se caracterizaba por ser la líder. Alta, buena deportista, buena alumna, desenvuelta, graciosa, la primera que había estado de novia, etc. De carácter fuerte, era admirada por sus compañeras y elegida por las maestras. Yo moría de ganas de ser su amiga. Y un día, ¡recibí el llamado en el que ella me invitaba a su casa! ¡La felicidad que tenía era enorme! ¡Se lo conté a mi mamá y a mi prima que estaban en mi casa! Ella formaba parte del grupo elite del colegio, así que pertenecer a su séquito estaba muy bien visto. Había sido elegida por “ella”. A partir de entonces, todo lo que ella me decía, yo lo hacía. Temía contradecirla y que ella se enojara conmigo. Sufría cuando percibía que me criticaba, o cuando me enteraba que había invitado a otra amiga y no a mí. Llegaba llorando a mi casa porque Virginia no me había invitado el fin de semana a su quinta, o si en una ocasión peligraba mi lugar en el grupo. Un año después, Virginia se cambió de colegio. El día que me lo dijeron, no sé por qué, pero me puse contenta. Mi mamá pensó que yo iba a estar muy angustiada, pero me sobrevino un alivio inmenso.
Читать дальше