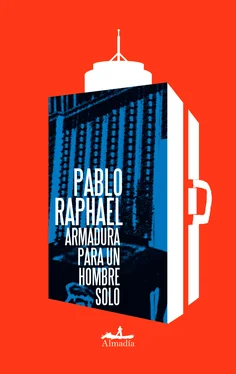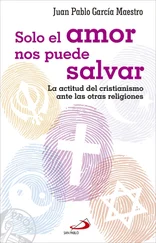El diario aún permanece en la habitación de Fabiana. Nadie tiene permiso para tocarlo, tampoco para tender su cama. Desde ahí, Horus mira a la gran amiba viscosa que todo se lo traga: la cerveza, las estocadas, los goles.
Cada fin de semana, la plaza de toros y el campo de futbol alternan espectáculos con hormigas descontroladas, eufóricas, que ovacionan siempre. El ruido llega a los oídos de Horus como un rumor: una plegaria.
Sin parpadear, ve la caída del torero Ezpeleta. Llanto a coro, incertidumbre, ambulancias. Las luces blancas escupidas por las cámaras fotográficas iluminan por milésimas el rostro lívido del herido y hacen contraste con los cojines morados que, como palomas, alzan el vuelo en el momento en que un juez de plaza decide suspender la corrida. Un muerto va a suceder. Más bien dos. El toro respira su propia sangre y azuzado por los banderilleros recibe un puyazo. El animal cae sobre la arena. Los aficionados se desbordan de odio, silban al unísono; la masa se convierte en un pájaro prehistórico que reclama saciarse con sangre limpia.
En esa temporada mueren Ezpeleta, ese toro y otros cuarenta más, casi todos un fiasco. Ezpeleta no será nadie y el toro será hueso para los perros; en cambio, piensa Horus, yo he sido el maestro constructor del rastro, de la plaza donde murió Ezpeleta y también del cementerio donde será olvidado. Un cementerio fabuloso que resultó buen negocio y que tiene la forma de la ciudad. Una idea plagiada que Horus tomó de alguno de los catálogos de arte que Fabiana tenía en el escritorio, junto a su diario, frente a la cama destendida.
En esos años, Horus también fue testigo de los desatinos con que el Politécnico se echó encima al público: un gol fallido. La turba y sus botellas, los descalabros, la caída de un guardia, un portero ciego.
Cierra los ojos y mira algunas hazañas: semidioses sacados en hombros y pases mágicos que embelesan, como ninguna otra cosa, a la turba. Al menos ésa era la opinión de Fabiana, que a veces lo acompañaba durante el desayuno, en la azotea, en la sala cinematográfica que el constructor tenía montada en el piso Muestra, junto a su despacho.
Ahí vieron Fitzcarraldo, Espartaco, El topo , incontables caricaturas de Mr. Magoo y en doce ocasiones Casablanca . La pondré miles de veces, decía Horus, hasta que ella decida quedarse. Quiero ver si por una vez Ingrid Bergman es capaz de elegir a Bogart en lugar de ese maldito avión. Para Fabiana el chiste deja de ser gracioso muy pronto. Una silueta se desdibuja entre la bruma.
Ahora Horus mira Casablanca por enésima vez. Solo. En la sala cinematográfica sobrevive un olor a celuloide quemado. Bruma a escala, humo concentrado. Si abriéramos las puertas de la cabina de proyección veríamos que las latas de aluminio aún siguen ahí, junto con las grandes producciones del cine nacional filmadas en los salones del gigante y las pequeñas cintas Super-8 que Horus utilizaba para registrar las fiestas de cumpleaños, los cocteles organizados en el comedor Giratorio, las exposiciones, las cenas de negocios, las danzas de bailarinas exóticas y las navidades. Si encontráramos todo ese material, lo veríamos amontonado en latas junto con cientos de focos de repuesto que fueron adquiridos para garantizar la vida de un proyector que, a partir de este momento, nunca volverá a funcionar.
Horus recoge su taza y ordena algunas montañas. Los papeles se desbordan de su escritorio. Entonces se desespera y usando todo el brazo izquierdo arrasa con el mundo de carpetas, periódicos, chequeras caducas y libretas. Dos fotografías y un fólder rojo sobreviven a la catástrofe. Horus los recoge del suelo. Deja las fotografías en el escritorio y mira el contenido del fólder rojo. Al calce, reconoce la firma de su contador.
A Fabiana Serra y Ariel Horus los presentó el cordial contador Diógenes Mayorga. Al empleado le gustaba hacer conexiones. A ella la fascinaban los regalos, las novelas y el sol. Quería un nuevo trabajo, odiaba vender perfumes.
El contador Diógenes Mayorga le compra uno o dos, la saca de su mostrador en el Palacio de Hierro y le cuenta:
–El maestro constructor Ariel Horus tiene en mente edificar un complejo cultural que alimente, de alguna forma, al gran Hotel.
Se llamará el Anfiteatro.
Desde afuera parecerá un origami de formas irregulares; en su interior provocará la sensación de estar en el costillar de una ballena.
Ella rechaza dos invitaciones a cenar. Por teléfono pregunta al cordial contador si cree en la amistad desinteresada. Se toman un café más. Ella le presenta un proyecto y un machote para el contrato y un besito para darte las gracias, dice. El cordial contador Diógenes Mayorga suda. Sueña con ella.
El cordial contador Diógenes Mayorga prepara los papeles y un día se sientan a la mesa. Horus se retrasa una hora. Suena un timbre, es la secretaria que avisa: el jefe está subiendo. El contador busca una llavecita en su pantalón, abre un humidificador de habanos, escoge uno y lo corta para después colocarlo en el escritorio del maestro constructor, junto con una tarjeta amarilla que explica quién es Fabiana y a qué viene. Horus entra en su oficina seguido por un ejército de ujieres; recibe dos llamadas. Ya la ha visto. Enciende el puro, pide su taza, no ofrece nada. Fabiana lo mira del otro lado del escritorio. Cuando está a punto de ponerse en pie para largarse, Horus ofrece un contrato: ella lee. Es el mismo contrato que ha revisado con el cordial contador. Horus se quita las gafas de sol. Ella acepta. Él la mira, la esculpe.
Ella respira despacio, despliega sus pasos. Cuando se despide pasa su mano apenas rozando la mejilla de Horus. Lo mira desde esos ojos de ciruela. Negros y morados, sin pasado.
Fabiana nunca quiso decir quienes fueron sus padres, ni sus hermanos, ni el nombre de un tío que la masturbaba de pequeña.
Horus se siente fascinado por su nariz quebrada. A petición del jefe, el cordial contador Diógenes Mayorga vende la empresa dueña del cementerio donde está enterrado el torero Ezpeleta y utiliza el dinero para equipar la oficina de Fabiana, para complacerla con un nuevo sistema de iluminación, para construir dos salas de exposición adicionales, para hacer un jardín zen con arena de la plaza de toros, para que un despacho especializado diseñe la museografía del Anfiteatro, para que Fabiana estrene un sillón de oficina que sea capaz de deslizarse como un monopatín sobre la duela.
Horus la tiene cerca, como una presa. Deja la taza en el escritorio y besa una ventana; en el cristal se dibuja una isla breve de vaho. Luego, pasa los dedos por la fotografía de Fabiana que aparece en el catálogo de la exposición inaugural. El Anfiteatro inicia sus actividades con la muestra colectiva Un circo de ocho pistas . Celebran. Él arregla su nuevo smoking, revisa las corbatas, busca las mancuernillas que fueron de su padre. Por la mañana, Fabiana se tumba al sol. Al anochecer se mira en el espejo. Estrena un vestido nuevo y un escarabajo de piedra verde en el cuello. Horus le mira los pezones y adivina el frío bajo la tela. Los autos comienzan a llegar guiados por reflectores de película, dos ojos ciegos gigantescos que esa noche convierten al edificio y su Anfiteatro en los amos de la ciudad, sus anfitriones.
Todavía no lo sabemos, pero está a punto de suceder algo que podría torcer el transcurso de los acontecimientos. En medio de la multitud de invitados que devoran las charolas de canapés y se beben todas las copas que los meseros del hotel han apilado en forma de pirámide, edificio o templo griego, Fabiana cae rendida a los pies de un miembro del Partido Comunista protegido por Horus: el pintor sonorense Sebastián Henríquez Escudo.
Escudo tiene las manos llenas de cicatrices y las uñas sucias. Viste una camisa blanca, impecable. Fabiana piensa en los corsarios de las novelitas que leía cuando vendía perfumes en el Palacio de Hierro.
Читать дальше