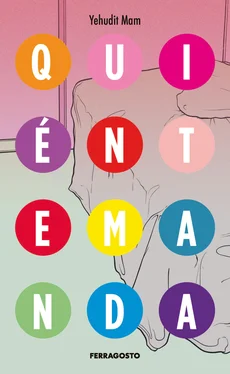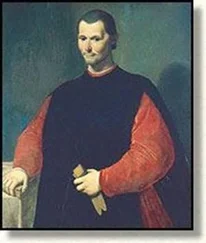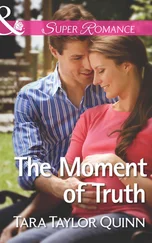Yehudit Mam - Quién te manda
Здесь есть возможность читать онлайн «Yehudit Mam - Quién te manda» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Quién te manda
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Quién te manda: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Quién te manda»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
A pesar de que son de la misma ciudad, Lucía y Gabriel vienen de mundos distintos y sin embargo se enfrascan en una pasión fulminante que entra en conflicto con todos los tabúes de su sociedad.
Quién te manda — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Quién te manda», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
«Pobre niña rica —pensó—. Ha de ser duro que se te lancen solo por eso».
Marifer y Viviana se acercaron echando humo como locomotoras en la distancia.
—¿A dónde andaban? —les reclamó Lucía, aventando besos al aire.
—Juan José no nos dejaba salir —dijo Marifer—. Como llegó quince minutos tarde, atrasó la clase.
—Es un enfermo mental —dijo Viviana.
—Oye, Vivis, ¿Juan José no es el que te gusta? —preguntó Ximena.
—¡Cómo crees! —contestó Viviana—. Juan José es un indio. Te estás confundiendo con Javier, el de Historia de la Filosofía.
—El que babea por Lucía —intercedió Marifer.
—Ah, ¿y ese no es indio? —dijo Ximena.
—¿Qué tiene de indio? —respondió Lucía.
—Que tiene piochita de izquierdoso, y maneja un bocho y es un naco de la UNAM —respondió Ximena.
—Sí, pero tiene bonita cara, la verdad —dijo Marifer.
—Están locas —dijo Ximena.
—Para Ximena, si no es suizo, es un naco, no importa si esté bueno o no —anunció Lucía.
—Pues por lo menos tengo criterios más finos —respondió Ximena—. A ti te gusta de tocho.
Esa noche, Ricardo la esperó veinte minutos en la sala, barajando apellidos con su mamá, mientras Lucía se maquillaba en su recámara y reflexionaba que si Ricardo se hubiera desaparecido después del faje olímpico que se metieron y la hubiera desechado como a un trapo sucio, Lucía estaría loca por él. Pero era demasiado solícito y, además, era el único de sus pretendientes que le caía bien a su papá.
Aunque era trece años mayor que ella, Ricardo cumplía todos los requisitos: era atractivo, educado, de buen apellido, estaba forrado de lana. Estudió en el Americano, terminó Arquitectura en la Anáhuac, arreglaba bien sus cajones.
Se imaginó que juntos podrían ser una bonita pareja: él, arquitecto de renombre mundial; ella, picuda en decoración de interiores en plan Casa Mexicana, hasta que él la pidiera, se casaran un añito después en el exconvento de Churubusco, se fueran de luna de miel a las Maldivas y regresaran a vivir en un conjunto exclusivo de seis casas ultramodernas en Bosques de las Lomas diseñadas por él mismo, con toques mexicanos colocados por ella.
Sin embargo, había algo en Ricardo que la aburría. No era como Joel, al que se había ligado en el Júpiter por la sencilla razón de que se parecía a Sting cuando era joven. Dos coronas de espinas de tinta negra rodeaban sus bíceps y usaba una pomada importada para que su pelo rubio se le viera sucio. Siempre estaba rodeado de chiquillos como de catorce años: el clásico dealer desnutrido e hiperreventado, pero güerito y supersexy. Lucía se le había acercado y le había dicho:
—Yo a ti te conozco.
—Pues yo a ti no.
—¿Quieres bailar?
A las mocosas que iban con él les dio risa que fuera tan transparente. Pero Joel bailó con Lucía, con los ojos cerrados, sin tocarla. Acabó con él y sus grupis adolescentes aspirando líneas de coca barata en el departamento de Joel.
Una flaquita que no podía tener más de dieciséis años, con el pelo azul, se hundió junto a ella en el sillón. Lucía notó con horror el balín de metal que atravesaba su lengua. Además del de la lengua, tenía otro insertado en el mentón, una argolla le colgaba de la nariz y sus lóbulos parecían la espiral de un cuaderno. Se preguntó qué clase de padres desnaturalizados dejaban andar a esta criatura perforada y suelta a esas horas por la Ciudad de México. Cuando Lucía le preguntó su edad, dijo que dieciocho, lo cual suscitó risas. «Quince, más bien», dijo alguien.
A los quince su papá no la dejaba llegar después de las once de la noche. Apenas a esa edad Gerardo Alanís la había besado por primera vez, creando el primer eslabón en una larga cadena de enamoramientos fugaces y desquiciados.
Joel estaba desparramado en el love seat, acariciando a uno de los tres cachorritos negros que habían mordisqueado el mobiliario y se habían meado y cagado por todo el departamento.
«Para estar drogándome con una bola de mocosos de Lomas Verdes en un departamento roñoso, mejor me hubiera ido a mi casa», pensó Lucía.
Consideró pedir un Uber, ya que mientras más analizaba los alrededores, más ñáñaras le daban, pero no quería quedarse sin su Joel. Necesitaba rebajarle el filo a las innumerables líneas que se había metido en el baño del Júpiter, cortesía de su hermano, y las que se acababa de dar.
Joel prendió un churro y se lo ofreció. Lucía le dio un buen jalón. Joel le tendió la mano y finalmente la llevó hacia su recámara, por entre los cuerpos de los niños perdidos, sobre la alfombra salpicada de partículas misteriosas.
El tapete de su cuarto era negro, las paredes eran negras, las sábanas de satín negro, llenas de pelusa de cachorro. Podía oír a los perritos chillando y rascando la puerta. Lucía se hipnotizó con las densas bolas azules que flotaban en el almíbar de la lámpara de lava. Luego fijó su mirada en el espejo que recubría el clóset de pared a pared que estaba frente a la cama. Joel la miraba a través de él.
Joel se vestía con pantalones de camuflaje, camisetas negras con las mangas arrancadas y botas de soldado, en homenaje a los ochentas, pero de cerca se veía acabado. Su cabellera se estaba batiendo en retirada, dejando dos anchas entradas que intentaba disimular con su despeinado. Sus ojos eran dos ranuras irritadas, azules como agua de alberca; su piel espectral estaba agrietada por el cigarro y las trasnochadas.
Ya de cerca, a Lucía le pareció un poco siniestro. Pero por eso la atraía.
—¿Así te ligas a todos? —le preguntó Joel, abrazándola.
—No a todos, solo a los que me gustan.
—Ah. Pues eres muy aventada, ¿no?
—Si me gustas —respondió Lucía—, ¿por qué no te puedo tirar la onda? ¿Por qué no te puedo sacar a bailar? ¿Tengo que esperar a que tú me peles a mí primero?
Joel la paró frente al espejo y la fue desvistiendo, como si le proyectara una función de cine. Lucía lo ayudó a bajarle los pantalones y a quitarle los calzones, y admiró sus propios pezones exaltados, su triángulo negro que parecía fundirse con la penumbra. Podía oír las carcajadas de los chavitos en la sala. Supuso que ellos también los podían oír y se reían de sus gemidos.
Joel la aventó en la cama y se le subió encima. Lucía intentó besarlo, pero Joel no se dejó.
—No me gusta besar —le explicó.
—¿Por qué? —preguntó Lucía.
—Es demasiado íntimo —respondió Joel, penetrándola.
Cuando se le ponían así de raritos, una parte de ella se retraía y cesaba de discutir.
A pesar de todas las sustancias que había bebido, ingerido e inhalado previamente, Joel tenía un aguante excepcional. Por encima, por debajo, de ladito, sentados, parados. Lucía se derretía de deleite viendo escena tras escena de su descaro en el espejo: Lucía arrodillada, jadeante, sobre el colchón. Joel la toma por detrás, le jala el pelo, le aprieta los senos, le lame la oreja, se frota contra sus nalgas como un animal en celo. En una de esas, Joel la volteó boca abajo, de cara al espejo, y sacó un tarro de vaselina de su buró.
—¿Qué haces? —preguntó Lucía.
—Te va a gustar —dijo Joel.
—Por allí, no.
Lucía sintió la punta de su pene acariciar delicadamente su ano y se quedó muy quieta. Empezó a sentir como cuando era chiquita y tenía calentura, y el doctor mandaba a su mamá, que mandaba a su nana Zenaida a ponerle un supositorio.
Le dolió tanto que ni podía gritar. Solo imploraba: «No, por favor salte, salte, te lo ruego». Lucía se quiso voltear, lo quiso patear, pero Joel la tenía sujetada de las muñecas y la había inmovilizado apoyando todo su peso contra ella. Qué cara pondría la hermana Márgara, si, por amor de Dios, coger durante la regla era el colmo de la inocencia comparado con esto.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Quién te manda»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Quién te manda» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Quién te manda» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.