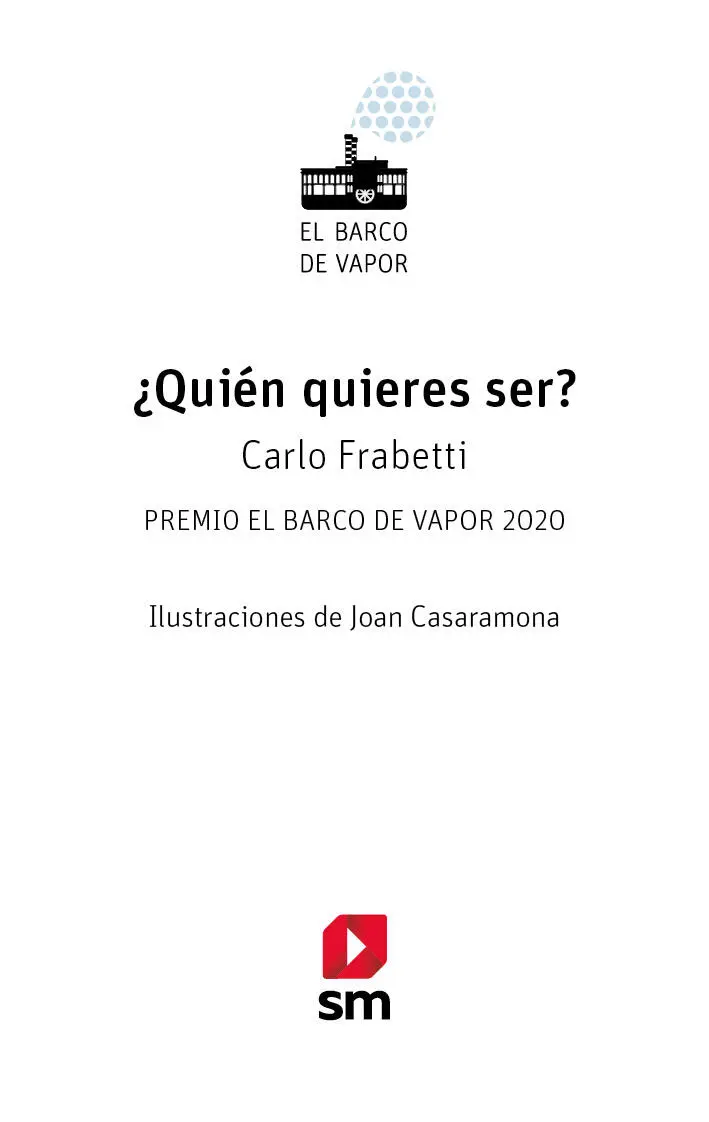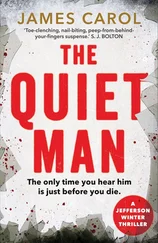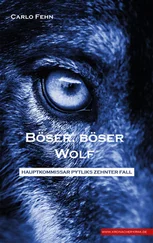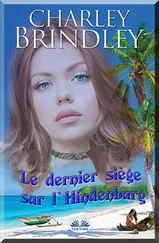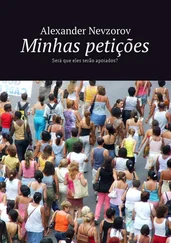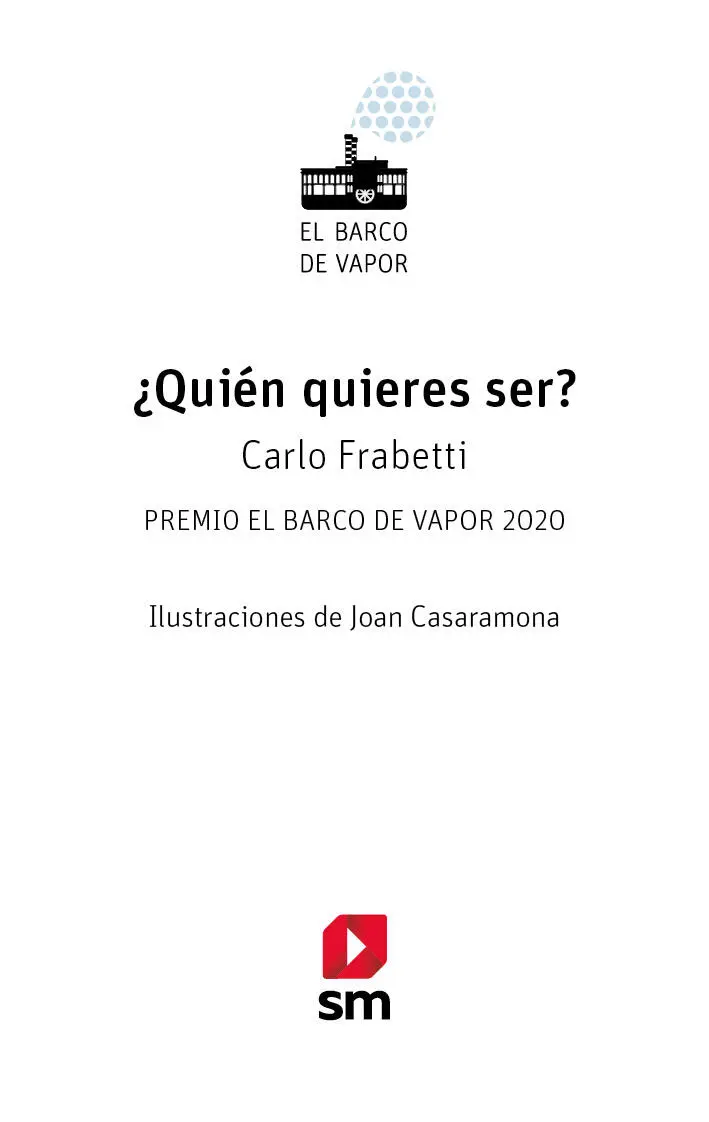
A Eva:
sin ella este libro no existiría,
y probablemente yo tampoco.
«Quien busca el bien ajeno
encuentra el propio».
PLATÓN

EVA NO TENÍA CLARO lo que quería ser de mayor. Y no porque no se le ocurriera ninguna posibilidad interesante, sino porque se le ocurrían muchas. De noche, cuando el cielo estaba cuajado de estrellas, quería ser astrónoma o astronauta; pero por la mañana temprano, mientras aún se acordaba de las increíbles aventuras que había vivido en sueños, quería ser escritora de novelas fantásticas.
Cuando paseaba por el parque que había cerca de su casa y veía a las ardillas saltando de rama en rama, quería ser, según el día, bióloga o veterinaria. Y cuando iba a la playa soñaba con dedicarse a la arqueología y explorar las profundidades marinas. A no ser que estuviera escuchando música, en cuyo caso quería ser cantante y bailarina.
Aquella soleada mañana de domingo, Eva quería ser arquitecta. Se había levantado muy temprano y muy contenta, pues acababan de empezar las vacaciones, y había salido a dar una vuelta por la ciudad, casi desierta a aquella hora, y se imaginaba restaurando los edificios que veía a su paso y llenando las azoteas de jardines.
«Mediante pasarelas –pensó–, uniría las azoteas entre sí, y los peatones podrían ir de una punta a otra de la ciudad por un gran jardín sin tráfico ni contaminación».
Al pasar por el parque, de vuelta a casa, se sentó en un banco de madera, bajo un frondoso pino centenario de más de diez metros de altura. Y a los pocos segundos, como si hubiera estado esperándola, una ardilla saltó desde la rama más baja del árbol y aterrizó en el banco junto a Eva.
La niña no se sorprendió, pues las ardillas se acercaban a menudo en busca de comida, y ella solía llevar cacahuetes o avellanas para dárselas.
–Lo siento, hoy no llevo nada –dijo la niña mostrando las manos abiertas.
Y entonces la ardilla se inclinó, como si le hiciera una reverencia, y dejó sobre el banco algo que llevaba en la boca. Era un anillo, y parecía de oro.

–¿De dónde lo has sacado? Supongo que se le ha caído a alguien y te ha llamado la atención porque brilla –dijo Eva cogiendo el anillo para observarlo de cerca–. Aunque las ardillas no hacéis eso, creo; son las urracas las que sienten atracción por los objetos brillantes.
El anillo era muy grande para su dedo anular, incluso para el medio, así que Eva se lo probó en el pulgar. En cuanto se lo puso, la ardilla dijo con una vocecilla aguda e imperiosa:
–¡Mío!
Sobrecogida, Eva se quitó el anillo rápidamente y se lo ofreció a la ardilla, que lo cogió con la boca, saltó al suelo y se alejó corriendo.
Sin saber muy bien por qué, Eva fue tras el veloz roedor, que, para su sorpresa, salió del parque y cruzó la calle desierta, y luego se metió en un sombrío callejón.
Era un callejón sin salida, como comprobó la niña al entrar en él, justo a tiempo de ver a la ardilla colándose por la gatera de una puerta de la pared del fondo.
No había nadie en el callejón ni se oía el menor ruido, y todas las ventanas estaban cerradas, como si nadie viviera allí. Con paso cauteloso, Eva se acercó a la puerta del fondo y vio una placa metálica en la que ponía con grandes letras en relieve:
MULTIVERSIDAD A MEDIDA
Entrada libre y salida gratuita
Durante un rato, se quedó mirando la placa desconcertada, sin saber qué hacer. ¿Qué era una multiversidad? ¿Y a qué venía lo de «salida gratuita»? Como si hubiera sitios en los que cobraran por dejarte salir... Aquello era muy raro. Y a Eva lo raro la atraía como un imán a una chincheta. Pero también era prudente (aunque no mucho y no siempre), así que decidió echar una ojeada antes de llamar a la puerta. Se agachó, desplazó con una mano la portezuela basculante de la gatera y...
–No creo que quepas por ahí –dijo alguien tras ella.
Eva se volvió sobresaltada y vio a un sonriente anciano de poblada barba blanca con un muñeco de madera (un Pinocho a tamaño real) debajo del brazo. De haber sido más corpulento, habría parecido Papá Noel.
–No intentaba entrar por la gatera –dijo Eva–. Solo quería mirar.
–No es una gatera –replicó el anciano sin dejar de sonreír–. Y tampoco una mirilla.
–Acaba de meterse una ardilla por ahí.
–Entonces es una ardillera. En cualquier caso, si quieres mirar, lo harás mejor con la puerta abierta.
El anciano chasqueó los dedos y la puerta se abrió con un suave zumbido. Pero del interior solo se apreciaba una enorme superficie negra, que era una pizarra.
–Me llamo Ray, y él es Pinocho –dijo el anciano dejando el muñeco de madera de pie en el suelo–, aunque no necesita presentación.
Acto seguido, se sacó una tiza del bolsillo y escribió en la pizarra una palabra con grandes letras mayúsculas:
BIENVENIDA
–Gracias –dijo la niña–, pero ¿adónde se supone que he venido?
–A la Multiversidad a Medida. ¿No has leído la placa?
–Sí, pero en realidad yo estaba siguiendo a una ardilla.
–Es una buena manera de llegar.
–¿Adónde?
–La verdadera pregunta no es adónde, sino por qué.
–Bueno, he llegado hasta aquí porque quería...
Y entonces se dio cuenta de que no sabía muy bien lo que quería. ¿Hablar con la ardilla? ¿Comprobar si había sufrido una alucinación? ¿Recuperar el misterioso anillo?...
–Tras una docena de puntos suspensivos, deduzco que no sabes lo que quieres –dijo Ray al cabo de unos segundos–. No te preocupes, a tu edad es muy frecuente. Así que, como primera providencia, te capturaré.
A pesar de que Eva era muy rápida, no tuvo tiempo de reaccionar. El anciano volvió a chasquear los dedos y el suelo se abrió bajo los pies de la niña, que cayó en un pequeño cubículo acolchado de unos dos metros de profundidad.
–¡Socorro! –gritó Eva con toda la fuerza de sus pulmones, que no era poca.
–No te molestes en gritar –dijo Ray desde el borde del agujero–, nadie te oirá. Excepto Pinocho y yo, claro, y tal vez la ardilla.
–¡Sácame de aquí!
–No seas tan comodona; no pretendas que te saque yo. Sal por tu propio pie. O por tu propia mano.
Al acostumbrarse sus ojos a la escasa luz del cubículo, Eva vio una estrecha escalera de mano adosada a una de las paredes acolchadas. Subió rápidamente por ella y, una vez arriba, se encaró con el anciano.

–¿Por qué lo has hecho? –exclamó furiosa.
–¿Dejarte salir? Tienes razón: no debería haberme precipitado.
–¡Meterme ahí!
–Te has metido tú sola; yo solo he chasqueado los dedos. Y esa es la primera de las tres razones por las que lo he hecho: darte un buen consejo. No te metas en un sitio sin tener claro que puedes salir. Dicho de otro modo: no te fíes de un desconocido, aunque parezca un anciano bondadoso.
–No pareces un anciano bondadoso, sino pirado.
–Más a mi favor.
Читать дальше