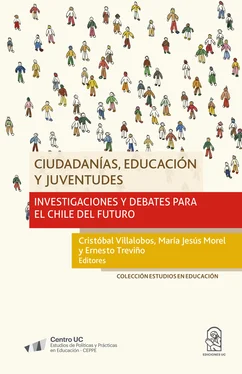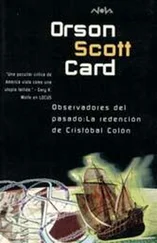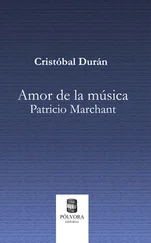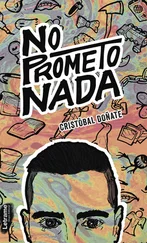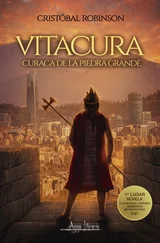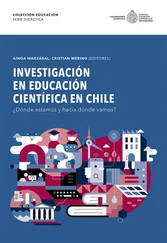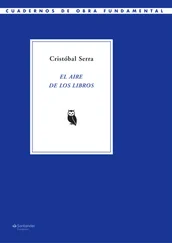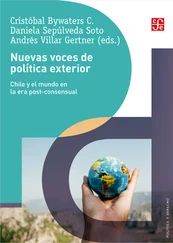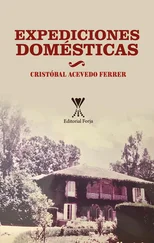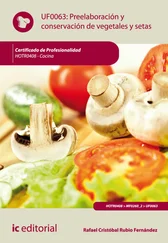1 ...7 8 9 11 12 13 ...31 Esa distinción es, precisamente, fundante del Estado-nación, según Sayad (2010): “[P]ensar la inmigración es pensar el Estado” (p. 386), porque “la inmigración representa el límite mismo que pone al descubierto [la] verdad fundamental [del Estado]: que la discriminación es parte de su naturaleza” (Gil Araujo, 2010, p. 244).
En esa línea, la escuela es una institución construida por y constructora del pensamiento de Estado, esto es, “un conjunto de principios de visión y división del mundo social producidos y avalados por el Estado (Bourdieu, 1997), que en relación a las migraciones se conforman como categorías nacionales y nacionalistas de pensamiento (Sayad, 2010)” (Pereira, 2016, p. 43-44). Este pensamiento introduce la distinción entre nacionales y no-nacionales como categorías objetivas, utilizadas de manera automática y naturalizada. La escuela, en su accionar, encarna cotidianamente esta discriminación entre nacionales y no-nacionales en el habitus (Bourdieu, 1990) de las y los estudiantes y, de ese modo, produce y re-produce esta noción discriminatoria, en su acepción convencional. Como se abordó en otro trabajo (Stang, Roessler y Riedemann, 2019), uno de los mecanismos importantes a partir de los cuales se produce este proceso es la operación de esencialización Estado-nacionalizante de la cultura, que se pone en escena en muchas de las acciones emprendidas por las escuelas chilenas que han recibido a estudiantes migrantes en los últimos años 11. Justamente por eso es tan relevante re-pensar el modo en que la ciudadanía se enseña y aprende en las escuelas chilenas y, por lo mismo, hacerlo desde una perspectiva crítica.
Ahora bien, es esta mirada “contractual” entre la persona y su Estado-nación, supuesta en la definición tradicional, lo que hace de la ciudadanía, entonces, un dispositivo de clasificación para asignar poblaciones a Estados soberanos, fusionándose, como vimos, con la idea de nacionalidad 12. En ese sentido, las migraciones internacionales emplazan este concepto de ciudadanía binario (membresía/no membresía), marcando una distinción entre miembros y “outsiders” (Bauböck, 2006) -los que son percibidos como ciudadanos, pero de sus Estados de origen (Wimmer y Glick Schiller, 2002).
Siguiendo a de Lucas (2009), los límites para la igualdad de derechos se asocian con personas que no son parte de la nación, quienes, sin reconocimiento normativo, social, ni participación política, tienen acceso parcial a los derechos. Así, aunque las migraciones sean un fenómeno social central de la era global actual, como los flujos de ideas y bienes (Castles, 2010), la ciudadanía ha sido funcional para limitar las obligaciones de los Estados-nación con los extranjeros que residen en su territorio, permitiendo controlar su entrada y salida, instaurando permisos de residencia selectivos según tipo de extranjero, como también expulsándolos fuera de su jurisdicción.
Pero como han puesto de relieve numerosos autores (por ejemplo, Bauböck, 2006; Kymlicka, 1996), esta noción de ciudadanía -la idea de ciudadanía nacional- es la que está siendo objeto de debate en las sociedades contemporáneas, en gran medida a causa de los procesos migratorios y la diversidad cultural. Aquella idea, que suponía un vínculo estrecho entre lugar de residencia, identidad nacional, garantía de un sistema de derechos y una legislación del Estado a la que se está sujeto, ha estado mutando, de una forma que supone una desagregación o desarticulación de esos elementos. El concepto de ciudadanía ha dado algunos pasos para flexibilizarse, pluralizarse y resignificarse (Velasco, 2016).
En efecto, y tal como es posible conocer, por ejemplo, a través de la compilación y el análisis de Cabrera (2000), a modo de superación de la idea de ciudadanía como sinónimo de nacionalidad varios autores han desarrollado diversos constructos tales como ciudadanía multicultural –con su propuesta de que existan derechos diferenciados para las minorías–, ciudadanía crítica –que pone énfasis en la construcción de sociedades más justas– y ciudadanía global –con foco en la idea de que la migración ha llevado a muchas personas a ser ciudadanos del mundo–, entre varios otros (Cabrera, 2000).
Esta transformación debiera hacerse eco en la formación ciudadana que se realiza en las escuelas del país, de modo de generar un marco apropiado para hacer parte, de manera activa, a las y los estudiantes migrantes y sus familias, tanto de la comunidad escolar como de la comunidad política.
Hasta aquí se ha enfatizado como algo central en el concepto tradicional de ciudadanía el vínculo entre Estado y personas –en general– que lo conforman, bajo los límites nacionales, siendo el primero quien confiere los mismos deberes y derechos ante la ley a los segundos, lo que excluye inherentemente a la población migrante o no-nacional (Wimmer y Glick Schiller, 2002, p. 308). Además de ese debate, es importante centrarnos en los significados específicos de la ciudadanía en relación a niños, niñas y jóvenes migrantes. En un mundo adultocentrista, los niños, niñas y adolescentes (NNA) son habitualmente considerados como no ciudadanos o como ciudadanos en construcción. En esa línea, se requiere facilitar, incentivar y promover su participación como actores sociales y políticos (Lister, 2007 citado en Despagne y Manzano-Munguía, 2020). En el caso de los NNA en contextos de migración internacional, esto puede significar una pendiente algo más empinada. A nivel mundial se ha avanzado en la garantía del derecho de acceso a la educación a los jóvenes, niñas y niños extranjeros, incluso si se encuentran en situación irregular, pero aún quedan algunos desafíos pendientes.
Centrándose en el ámbito escolar, la literatura internacional ha señalado que el currículo de educación ciudadana tiene el riesgo potencial de caer en: a) una visión unidimensional de la ciudadanía como pertenencia de un individuo con su Estado-nación, excluyendo a quienes quedan fuera de esa lógica; y b) tratar temas como la migración solo desde un reduccionismo de diferencias culturales y su asociación con estereotipos, valores y principios que cada individuo por separado posee (el que hace bullying , el discriminador), y no como parte de relaciones de poder injustas y racializantes a nivel mundial, que toman cuerpo en lo local: barrios, escuelas, entre otros (Nieto y Bickmore, 2017).
Frente a ello, algunos estudios (Nieto y Bickmore, 2017; Sirriyeh, 2019) han señalado que es menester hacer un giro a una educación ciudadana cuestionadora de las inequidades y el racismo estructural que puede afectar a diferentes grupos, entre ellos a las personas migrantes. Esto implica ir más allá del abordaje de las migraciones desde la “elección individual” y desde las diferencias culturales, dado que con ello se invisibilizan las estructuras de oportunidades inequitativas asociadas con la división mundial del trabajo (Quijano, 2000). Junto con ello, la educación ciudadana, al tratar temas como la migración, debe trascender también la lógica del Estado-nación y de la “responsabilidad individual”, dado que detrás existen desigualdades de poder, inequidades de posición e históricas estructuras globales racializadas que se materializan a nivel local.
2.2. Interculturalidad crítica, un enfoque para la formación ciudadana
Para analizar algunos objetivos del currículo en formación ciudadana, se considera el enfoque de la interculturalidad crítica (Tubino, 2005; Walsh, 2002; 2011) como una plataforma apropiada. Este convencimiento se basa principalmente en dos elementos: por una parte, en las posibilidades que brinda esta perspectiva para deconstruir la idea de homogeneidad cultural de la nación –uno de los componentes de la noción tradicional de ciudadanía– y, por otra, en el hecho de que, a la vez, pone de relieve las desigualdades que atraviesan esas diferencias culturales, marcadas por el colonialismo y su deriva, la colonialidad del poder (Quijano, 2000). Estas desigualdades se traducen en una afrenta al principio de igualdad en la garantía de derechos, componente central sobre el que se sustenta la noción de ciudadanía.
Читать дальше