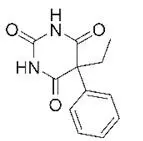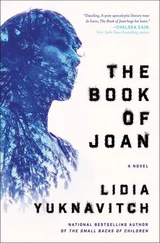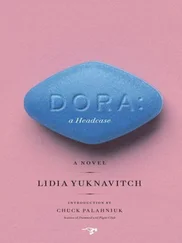Y discutimos, yo por lo menos. Philip me eludía y refunfuñaba. Fuimos así hasta la ranchera, una tartana amarillo vómito de la marca Pinto con paneles que parecían de madera, y seguí discutiendo dentro del coche, y a él le tocó conducir con la ventanilla abierta porque estábamos mal de pasta y no podíamos arreglar el limpiaparabrisas, y estaba nevando. Iba sacando y metiendo la cabeza por la ventanilla para ver la carretera a la vez que se defendía, pero eso no me detuvo, ¿por qué iba a hacerlo? Más bien me crecí; me puse a gritar más fuerte y me puse más cachonda y me salió la rubia tonta que llevo dentro, el caos. Mi voz y mis manos, cada centímetro de mi piel, rezumaban la ira y el asedio de la voz de mi padre.
Philip es sinónimo de alguien a quien le encantan los caballos. O de hermandad. Gritar no formaba parte de él.
Y ahí fue cuando pasó.
Durante el crescendo de la ópera de mi ira. En el puto Pinto. A punto de correrme.
Se quedó dormido.
El coche empezó a ir más despacio y se ladeó ligeramente hacia el arcén, hasta que se quedó parado, y su cabeza cayó suavemente sobre el volante.
Recuerdo que me quedé un momento mirándolo fijamente, atónita por lo que acababa de pasar, observando con atención lo bonitas que eran su cara, su boca y sus cautivadoras manos de largos dedos…, consciente de que jamás podría seguir con un chico así porque la velocidad de corte de mi ira y mi confusión acabarían comiéndoselo vivo…, y sintiéndome tan triste como una chica que sabe que nunca tendrá a un chico así…, llorando… La luz verdiamarilla de las filas de farolas parpadeaba sobre nosotros… Entonces volví en mí y me puse a gritar a pleno pulmón: «¡Despierta, gilipollas! ¡Te has quedado dormido, joder! ¡Casi nos matamos por tu puta culpa!».
Después salí del Pinto, pegué un portazo y eché a correr con mis botas militares por un callejón nevado que había detrás de la casa nevada de algún desconocido. Corrí a trompicones sin parar por la nieve, entre el llanto y la risa, con las mejillas llenas de chorretones de lápiz de ojos e intentando meter la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta de cuero negra para sacar la petaca de vodka, sin volver la vista hacia la tartana con paneles de madera de mentira en la que estaba él, durmiendo, ¿o cantando?
Qué gran frase, ¿verdad?
Qué gran final.
Pero la vida no es una canción de James Taylor y las chicas como yo no huyen por la nieve y desaparecen.
No lo dejé con él esa noche.
Cuando lo dejamos definitivamente…, bueno, digamos que no tuvo nada que ver con ninguna canción de James Taylor. Y lo que hicimos estando inmersos en la ira, el amor y el sueño, lo que vivió y murió entre nosotros, aún sigue atormentándome.
Aquel dramático desenlace no era más que el principio.
Al final conseguí que se casara conmigo.
El otro Lubbock
Uno de los nadadores de los Red Raiders era camello. Creo que nunca vi a Monty sin estar fumado. Tenía la piel cenicienta y estirada, como suelen tener los músculos los deportistas. Siempre tenía ojeras. Tenía agujeritos en la cara. No vivía en la residencia, sino en una casa que compartía con dos chavales que no eran nadadores. Tenían un sótano en cuya puerta había una hoja de marihuana con una cara sonriente en medio. El paso estaba restringido, para entrar tenías que llamar a la puerta de una forma concreta.
Dos.
Tres.
Uno.
La primera vez que fui al sótano de Monty iba con Amy. Entramos en cuanto abrió; aquella noche éramos las únicas chicas. Íbamos buscando algo de riesgo. Me sentí rara por un segundo. Pero, curiosamente, enseguida dejé de sentirme así. Aparte de nosotras creo que había cuatro chavales. Uno estaba también en el equipo de natación. Cuando lo vi no discerní si tenía los ojos abiertos o cerrados, pero él sonrió, asintió y saludó con la mano.
La habitación estaba oscura, y no solo por las paredes pintadas de negro y llenas de cosas fosforescentes y de neón que brillaban en la oscuridad. La alfombra de pelo era de color rojo oscuro. Había un sofá viejo color mierda, tres lámparas de lava y tres pósteres: el Che, Jimi y Malcolm. En una esquina había un acuario con un buen puñado de tetras y un pez ángel que desprendía un brillo verdiazulado. Había una nevera pequeña, varias pipas de cristal y una mesa de centro enorme llena de cosas que es mejor no nombrar. Sonaba One Love.
Monty se acercó con unas pastillas en la mano y dijo: «Elegid una y luego os digo qué efectos tiene». Cogí una cápsula roja y amarilla.
Amy pasó meneando la cabeza y dijo: «Qué va, capitán fantástico». Acto seguido, buscó una pipa.
Monty me miró y se rio con la típica risa de colgado:
—¡Ja, ja, ja! ¿Y si te tomas dos?
—¿Qué se supone que hace?
—¿No quieres saber qué es?
—Solo quiero saber qué hace —dije, haciéndome la dura.
A aquellas alturas de mi carrera deportiva universitaria me importaba una mierda ser una ciudadana ejemplar. En las competiciones ni siquiera salía en el marcador. Nunca había nadie en la piscina para verme llegar a meta. Tuve suerte de no ahogarme. Me había convertido en una chica con la boca paralizada en un eterno «sí». Lo único que quería era experimentar, sobre todo si eso implicaba dejar la puta mente en blanco. A dejar de pensar en quién coño era. A dejar de preguntarme qué me estaba pasando. A dejar de mendigar amor, de quien fuera. Estaba abierta a tomar lo que fuera.
—Pues esta monada te deja totalmente grogui, como si estuvieras soñando.
Abrí la boca y me la tomé al momento.
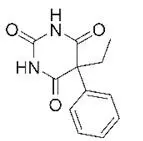
Tenía razón: me dio sueño, pero no era como si estuviera soñando, así que le pedí otra. Aparecieron otras dos chicas. No tenían pinta de nadadoras. Demasiado delgadas, pelo largo y grasiento, esmalte de uñas con purpurina, tops palabra de honor, Levis, chanclas y risa tonta. Se tomaron un tripi y se pusieron a bailar.
Esa noche Amy intentó convencerme de que volviera a casa, pero Monty me persuadió para que no lo hiciera. No paraba de decir: «Yo la acompaño luego, de verdad».
La vuelta a casa fue una de las noches más divertidas de toda mi vida. Curiosamente, me acuerdo. Eran las tres o las cuatro de la mañana. Noche cerrada, cálida. Hicimos una parada técnica en el estanque reflectante del campus y me tumbé dentro con la ropa puesta, riéndome sin parar.
—Mira, ¡soy Ofelia!
—¿Entonces yo soy Hamlet? —preguntó Monty.
—¡¡¡Joder, sííí!!! —grité.
Me puse a hacer la croqueta en el agua, que cubría poco más de veinticinco centímetros; tenía focos acuáticos. Aparecieron los de seguridad y escribieron algo en unos papeles, dándoselas de polis; nos dieron las notas y nos dijeron que nos fuéramos a casa. Cuando se marcharon, nos las comimos. Luego fuimos a trompicones hasta un árbol y nos dejamos caer en el suelo. Estábamos fatal. Yo llevaba las bragas caídas, pero estaba demasiado ida para colocármelas, aunque Monty no parecía haberse dado cuenta. Luego estuvimos jugando a correr lo más rápido posible hacia los arbustos para sumergirnos en ellos. Al día siguiente, en el entrenamiento de natación, vi que estaba llena de rasguños y arañazos, y sentí que me flotaba la cabeza.
Otra.
Quería repetir.
Quería tomar una de cada color para ver qué sentía. No. Quería tomar una de cada color hasta dejar de sentir. Pero ni siquiera eso fue suficiente para una chica cuyo interior ardía en llamas.
Una noche, nada más entrar, ya me aguardaban unas rayas sobre un espejo. «Mira», dije riéndome, «¡soy Dorothy en El mago de Oz! ¡Amapolas!» Inhalaba polvo blanco y exhalaba entendimiento y sentimientos.
Читать дальше