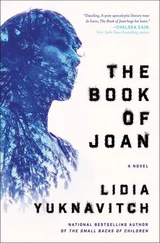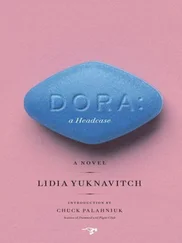Soy una persona fuerte. Y la cuestión es que las cosas que pensaba que acabarían matándome, o quizá incluso las que quería que acabaran matándome, no lo hicieron. Recuerdo perfectamente pensar en que no tenía nada que perder. Cruzar la barrera entre la sangre y el cerebro. Entre el cuerpo y la mente. Entre la realidad y los sueños. La euforia llenaba el agujero que había en mi interior. Sin dolor. Sin pensar. Solo unas imágenes a las que seguir.
Durante un tiempo fui un zombi en Lubbock. Y en Austin. Y en Eugene.
Pero no fue tan épico como el resto de las heridas de mi vida.
Rehabilitación, recaída y recordar empiezan todas por erre.
Lo que no es
Esto no es otra historia sobre la adicción.
No es ni The Heroin Diaries, ni Trainspotting, ni William Burroughs ni En mil pedazos, que quede claro. No voy a salir en el programa de Oprah ni tengo varias anécdotas elocuentes sobre el tema que puedan competir con las tropecientas historias que ya hay sobre la droga. Esto no es Crank, ni Tweak ni Smack. No importa cuán rentables sean las historias sobre la adicción a las drogas: esta no es una de ellas. Mi vida es más normal. Más como la de todo el mundo.
Yo siempre seré adicta, eso está claro. Pero quiero hablarte de otra cosa. Más pequeña. Una palabra más pequeña, una cosa más pequeña. Tanto que podría viajar a través del torrente sanguíneo.
Cuando mi madre intentó suicidarse la primera vez, yo tenía dieciséis años. Se metió en la habitación de invitados de la casa de Florida y estuvo un buen rato allí. Llamé a la puerta y me respondió: «Belle, vete».
Cuando salió más tarde, fue al salón a sentarse. Yo entré en la habitación y vi un bote de pastillas para dormir casi vacío. Estábamos solas en casa. Cogí un montón de botellas de vodka y pastillas y se las llevé al salón, con los ojos llenos de lágrimas y de miedo y la mente a mil por hora. Ella me miró con una dureza que no recordaba haberle visto jamás y con una concentración insólita para mí. Su voz sonó extrañamente seria y dos octavas por debajo del acento sureño alegre y pastoso al que estaba acostumbrada. Entonces me dijo: «Vete, esto no es cosa tuya. No voy a contarte nada». Y se puso a ver la televisión. Estaban echando Hospital general.
Me fui directa al baño, me senté en la taza y me comí una bola de papel higiénico. Tenía la cara ardiendo. Me eché a llorar desconsoladamente. Un llanto que más que sollozos eran gemidos guturales. Hice fuerza con el bíceps y di un golpe en la pared del baño. Apareció una grieta pequeña. Me empezó a doler la mano al momento. Me sentía sola, como si no tuviera madre ni padre, al menos no los que yo quería. Cuando salí del baño sentí ganas de matarla.
Eso me asustó muchísimo. No llamé a mi padre ni a una ambulancia. Llamé a mi hermana, que vivía en Boston, donde estaba estudiando un doctorado, intentando borrar sus orígenes. Me dijo que llamara a una ambulancia y luego a papá. Mi madre seguía en el salón viendo el culebrón.
Aún no sabía que el deseo de morir podía adoptar la forma de un canto sangriento que habita en tu cuerpo de por vida. Aún no sabía la profundidad con la que la melodía de mi madre había calado en mi hermana y en mí. No sabía que algo como el deseo de morir podía personificarse en una de las hijas como la capacidad de rendirse en silencio y en la otra como la capacidad de mirar de frente a la muerte. Parece que no era consciente de que éramos hijas de nuestra madre.
Mi madre no murió, no ese día. Al final llamé a una ambulancia, la llevaron al hospital y le hicieron un lavado de estómago. Le diagnosticaron un trastorno maníacodepresivo grave, y el médico la mandó a psicoterapia como parte de su recuperación. Fue cinco veces. Entonces, un día llegó a casa y dijo: «Se acabó». Pero cuando llegó era una mujer muerta disfrazada de viva. Beber. Tranquila pero segura. Lo que hizo después… Bueno, a veces cuesta diferenciar entre la ira y el amor.
Cuando tenía diecisiete años, mi madre me metió en un centro ambulatorio donde trataban a adolescentes adictos a las drogas. Un día, haciendo la colada, encontró hierba en un bolsillo de un pantalón mío. El lugar al que iba a tener que ir todos los días durante ocho semanas era una versión suave de los Jemeres Rojos. Allí me dijeron que la «salud conductual» era «la puerta hacia la alternativa y la esperanza». Ese era el lema. No encontré alternativas ni esperanza al otro lado de la puerta. Encontré biblias y cristianos con boca de caimán, un marcado acento sureño y bronceados a punto de convertirse en cáncer de piel que me daban consejos sobre autoestima y sobre llevar una vida de provecho. Me alimentaron de pasajes bíblicos. Todos los días me llevaba el Frankenstein de Mary Shelley como apoyo moral. Siempre me obligaban a dejarlo en el mostrador, pero yo sabía que estaba allí. Sabía que me cubría las espaldas, no como mi madre.
Al otro lado de la puerta hacia la alternativa y la esperanza estaban las chicas más tristes que he conocido en mi vida. No porque las pegaran o porque abusaran de ellas o porque fueran pobres o estuvieran embarazadas o porque se pincharan en el brazo o porque se llenaran la boca de pastillas o los pulmones de hierba o su garganta, siempre obstruida, de alcohol. Eran las chicas más tristes que he conocido en mi vida porque todas y cada una de ellas llevaban en la sangre la posibilidad de perder una oportunidad y convertirse en sus madres.
Mi ira pasó a ser una ira atómica. Pero cumplí mi condena. Cuando terminé me dieron un diploma. Quería pegarle a mi madre en la cara, esa mujer hipócrita con la cara hinchada que se pimplaba casi un litro de vodka a diario. Pero era la misma mujer que un año después firmaría los papeles de la beca. Así que no le partí la boca a mi madre. Solo pensaba en una cosa: largarme, aguantar la respiración hasta que pudiera irme. Eso se me daba bien. Puede que mejor que a nadie. El dolor de esta mujer iba a matarme.
Años después, tras ser expulsada de la universidad, estuve viviendo sola en Austin en un apartamento de mierda cerca de la autopista. Me metí en algún que otro lío más cuando viví sola, lo que me llevó a una nueva ronda obligatoria de terapia para desintoxicarme de las drogas y el alcohol, esta vez de seis semanas, en un sótano muy extraño de una clínica para personas desfavorecidas: pobres, mexicanos, madres solteras, afroamericanos y yo.
Esta vez tenía que «dar sentido al tránsito de la vida derribando las barreras espirituales». Una consigna sanadora diferente. Más cristianos hipócritas y pretenciosos. Hasta había una mujer en las sesiones que se llamaba Dorothy, como mi madre, como en El mago de Oz. También cumplí mi condena y me fui con otro diploma. Créeme si te digo que acabé dando «sentido al tráfico de la vida». Con el tiempo.
Así que esto no es una historia sobre la adicción.
Es simplemente que tengo una hermana que, con diecisiete años, llevaba ya casi dos años yendo por ahí con cuchillas de afeitar en el bolso preguntándose si sería capaz de sobrevivir a la larga espera que le quedaba para dejar atrás su familia.
Su primera ronda.
Es simplemente que mi madre, una mujer de mediana edad, se atiborró de pastillas para dormir mientras estaba sola en casa con su hija la nadadora, que fue testigo de su voluntad.
Su primera ronda.
Y ahora ya sé qué voluntad era esa. La voluntad de algunas madres e hijas heredada por vivir en un cuerpo que puede portar vida o acabar con ella.
La voluntad de destruir.
Canción de amor tortuosa
Philip acabó escribiéndome una canción. De verdad. Y no hablaba de cómo mi vida se alejaba vertiginosamente de la intrépida nadadora hacia la comodidad del letargo. Tampoco de los tres abortos que tuve antes de cumplir los veintiuno. Ni siquiera de lo mucho que gané chupándosela a texanos debajo de la mesa y bebiéndome su leche. Ni de todas las noches que le hice entrar en casas ajenas igual que mi padre entró en mí.
Читать дальше