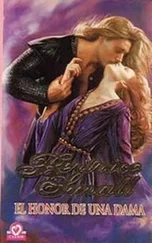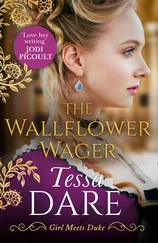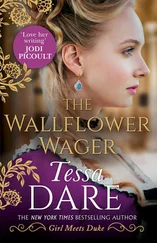Thorne corrigió el rumbo del caballo con un movimiento de los talones. Tiró de las riendas con una mano y su otro brazo se apretó con mayor firmeza alrededor de la cintura de Kate. Sus gestos eran fluidos, fuertes e instintivos, como si su cuerpo entero formara un puño y la hubiera agarrado desde dentro.
—La tengo —dijo.
Sí, la tenía. La tenía tan cerca y tan apretada que seguramente los ojales de su corsé le estaban dejando marcas en el pecho.
—¿Ya llegamos? —preguntó Kate.
—No.
Reprimió un quejumbroso suspiro.
Cuando el sol se hundía cerca del horizonte, se detuvieron en una posta del camino. Kate esperó con el cachorro mientras Thorne le compraba a un aldeano un poco de leche y tres hogazas de pan caliente y crujiente. Lo siguió y bajaron unos escalones rumbo a una ladera cercana.
Se sentaron el uno al lado del otro en una colorida pradera de brezos en flor. La ya tenue luz del sol teñía de naranja todas y cada una de las florecillas moradas. Kate dobló el chal hasta formar un cuadrado y el cachorro lo rodeó varias veces antes de decidirse a atacar los flecos de la tela.
Thorne le entregó una de las hogazas.
—No es gran cosa.
—Es una maravilla.
La hogaza le calentó las manos y le provocó un rugido de tripas. Kate la partió en dos y el pan despidió una nubecilla de vapor delicioso con olor a levadura.
A medida que se lo comía, el pan parecía rellenar cierta parte de la intensa estupidez de su interior. Con el estómago lleno resultaba muchísimo más fácil sobrellevar un comportamiento prudente. Ya casi se atrevía a volver a mirarlo a la cara.
—Le estoy muy agradecida —le dijo—. Para mi bochorno, no estoy segura de habérselo comentado antes. Pero le estoy muy agradecida por su ayuda. Estaba viviendo el peor día del año, y ver su rostro…
—Lo empeoró aún más.
—No. —Kate protestó con una risotada—. No me refería a eso.
—Tal como yo lo recuerdo, rompió a llorar.
—¿En sus palabras no habrá por casualidad un destello de humor? —Agachó la barbilla y lo miró de reojo—. ¿El severo e intimidante cabo Thorne tiene sentido del humor?
Él no respondió. Kate lo vio darle al perrito pedazos de pan mojados en leche.
—Santo Dios —exclamó la joven—. Me pregunto cuál será su próxima treta. ¿Un guiño? ¿Una sonrisa? Como se ría, me desmayaré y me moriré aquí mismo.
Aunque su tono era más bien de burla, decía lo que pensaba de verdad. Ya estaba siendo objeto de numerosas punzadas de atracción basadas tan solo en el físico y la fuerza del militar. Si, además, demostraba hacer gala de un agudo ingenio, Kate estaría en un auténtico apuro.
Por suerte para sus volubles emociones, Thorne contestó con su habitual falta de encanto.
—En ausencia de lord Rycliff, soy el teniente de la milicia de Cala Espinada. Usted es una residente de Cala Espinada. Era mi deber ayudarla a regresar a casa sana y salva. Nada más.
—En ese caso —terció Kate—, la fortuna ha querido que me encontrara al alcance de su deber. El percance con el conductor del carruaje realmente fue mi culpa. Me precipité a la calzada sin ni siquiera mirar.
—¿Qué ocurrió justo antes? —preguntó.
—¿Qué le hace suponer que ocurrió algo justo antes?
—No es propio de usted estar tan distraída.
«No es propio de usted».
Kate masticó el pan lentamente. Al cabo no le faltaba razón, quizá, pero era extraño que dijera aquello. Ella creía que la esquivaba como un gorrión esquiva la nieve. ¿Qué derecho tenía a decir qué era propio y qué era impropio de ella?
Pero Kate no podía hablar con nadie más y creyó innecesario esconder la verdad.
—Fui a visitar a mi antigua profesora. —Tragó un bocado de pan y se rodeó las rodillas con los brazos—. Esperaba encontrar algo de información sobre mis orígenes. Sobre mi familia.
Thorne guardó silencio unos instantes.
—¿Y la encontró?
—No. Jamás me ayudaría a encontrarlos, me dijo, aunque pudiera. Porque no quieren que los encuentre. Siempre pensé que era huérfana, pero al parecer… —Parpadeó varias veces—. Al parecer, me abandonaron. Una hija de la vergüenza, me llamó. Nadie me quería entonces y nadie va a quererme ahora.
Los dos se quedaron observando el horizonte, donde el sol, una rezumante yema de huevo, bañaba las colinas blancuzcas.
—¿No tiene nada que decir? —Kate se atrevió a mirarlo.
—Nada apropiado para los oídos de una dama.
—Pero ya ve que no soy ninguna dama. —Sonrió—. Por lo poco que sé de mis ancestros, de eso sí que estoy segura.
Kate vivía en la misma posada que las demás damas de Cala Espinada, y unas cuantas eran muy buenas amigas, como lady Rycliff o Minerva Highwood, que acababa de convertirse en la flamante vizcondesa Payne. Pero muchas otras se olvidaban de ella tan pronto se marchaban. En la opinión de esas muchachas, Kate ocupaba el mismo lugar que las gobernantas y una compañera cualquiera. Si no había más remedio, y si no había nadie mejor disponible, servía como compañía. A veces le mandaban cartas durante una temporada. Si sus maletas estaban demasiado llenas, le regalaban sus vestidos usados.
Kate acarició la falda embarrada de su vestido de muselina rosa. Estaba destrozada, no podría remendarse.
A sus pies, el perrito estaba medio inclinado sobre la jarra de leche y lamía con alegría las últimas gotas del recipiente. Kate agarró al animal y le dio la vuelta para frotarle la barriguita.
—Somos almas parecidas, ¿verdad que sí? —le preguntó al cachorro—. Sin hogar del que enorgullecernos. Sin distinguido pedigrí.
El cabo Thorne no hizo amago de contradecir el comentario de ella. Kate supuso que era lo que se merecía por haber ido a pescar galanterías a un desierto.
—¿Qué me dice de usted, cabo Thorne? ¿Dónde creció? ¿Tiene familia?
El militar se quedó callado durante un tiempo extrañamente largo, dada la naturaleza directa de la pregunta.
—Nací en Southwark, cerca de Londres. Pero hace casi veinte años que no visito ese lugar.
Kate examinó la expresión de aquel hombre. A pesar de su comportamiento encorsetado, no debía de tener más de treinta años.
—Supongo que se marchó de casa siendo muy joven.
—No tan joven como otros.
—Ahora que la guerra ha terminado, ¿no siente deseos de regresar?
—En absoluto. —Los ojos de él se clavaron en los de ella durante unos segundos—. Más vale dejar atrás el pasado.
A tenor del desastre en que se había convertido su vida, Kate dedujo que Thorne llevaba razón. Arrancó una larga brizna de hierba y se la ofreció al perro para que la mordisqueara y jugueteara. La cola fina del can se movía de izquierda a derecha con alegría.
—¿Qué nombre pensaba ponerle? —le preguntó.
—No lo sé. —El cabo se encogió de hombros—. Mancha, supongo.
—Pero eso es horrible. No puede llamarlo Mancha.
—¿Por qué no? Tiene una mancha, ¿verdad?
—Sí, y esa es precisamente la razón por la que no puede llamarlo así. —Kate bajó la voz, apretó al perrito contra su pecho y acarició la mancha de color teja que tenía sobre el ojo derecho—. Se acomplejará. Yo tengo una mancha, pero no me gustaría que me definiera hasta tal punto. No necesito que me recuerden que está ahí.
—Pero es diferente. Es un perro.
—Eso no significa que no tenga sentimientos.
—Pero es un perro. —El cabo Thorne profirió un resoplido de burla.
—Podría llamarlo Rex —le propuso mientras ladeaba la cabeza—. O Duque. O Príncipe, quizá.
—¿Qué parte de este perro le hace pensar a usted en la realeza? —La miró de soslayo.
Читать дальше