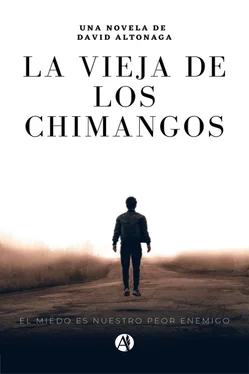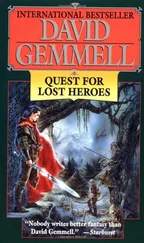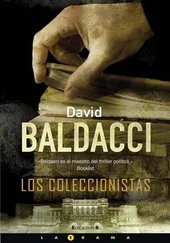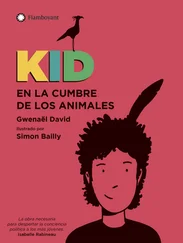—Rachel, disculpame, pero mírense ustedes. Están los cuatros envolviendo castañas de cajú debajo del Quinquela y del Miró. Si mi abuelo se levanta de la tumba los mata a todos. Mi querido abuelo creó un imperio y el hijo no solo le vendió el Banco, sino que terminó siendo empleado y lo rajaron, decime: ¿quién está peor que quién?
—Emi, yo pienso en vos. En serio, ese chico no me gusta para nada. El otro día bajó la Jennifer a buscarte la bolsita esta y yo los vi desde el portero. ¿Sabes qué le hizo?
Emilio negó con la cabeza, sorprendido de que Raquel se hubiera convertido en investigadora.
—¡Le convidó un porro, Emi!, y me la sigue por Instagram… ¡Una pitada le ofreció a la muy pelotuda!, que casi la mato también. Además, le mandó un mensaje al WhatsApp muy feo, sé que no me tengo que meter, pero no hablaba bien de Marco, de Joaquín y de vos…
—Rachel, sorry, pero en esta no te banco. Juanse es mi amigo, casi un hermano de la vida, y Jennifer, tu hija de la puerta para afuera, pero acá es también nuestra empleada. Sorry, pero no me veo lo que me decís...
Raquel, sorprendida y avergonzada con la respuesta de Emilio, se incorporó del puff apretando su entrepierna y frunciendo su ceño le respondió:
—Tenés toda la razón del mundo, Emi, soy una metida, te pido disculpas, no va a volver a pasar.
—Pero no, no te preocupes. Sé que lo decís con buena onda, Rachel, pero no creo que haya nada para preocuparse —le respondió Emilio sonriendo, poniéndose los auriculares nuevamente y encendiendo el juego.
Raquel abandonó en silencio la habitación con los ojos vidriosos de lágrimas y la desesperanza en su corazón. Volvió al lugar que siempre ocupó. Al silencio de los que hacen, para mantener la alegría de los que disfrutan y llevándose un secreto que nunca encontrará la luz…
¿O sí?
Esa tarde de invierno, Emilio Fernández Fierro no dudó en aceptar la propuesta de Juan Sebastián González García, cuando le contó su sueño, sin percibir, incluso, el estado de goce que despertó en su amigo la historia relatada.
A “Juanse” —como le decía todo el mundo— le brillaron los ojos cuando “Emi” le confió el episodio del ataque de las aves. Parecía disfrutar de lo que su amigo le narraba. No lo impresionaba —todo lo contrario—, lo excitaba. Le pedía detalles de cuántos pájaros eran, de dónde estaba ubicada la escena, de cuánto tardó en morirse, de qué se sentía al desgarrarse la piel. Además, le comentó que él conocía esas aves, que la mayoría de la gente les decía “chimangos o caranchos”.
—Una vez me corrieron, porque los encontré persiguiendo a un tero bebé que se había quedado sin sus padres y andaba a los saltos en medio del parque de la casa de mis abuelos. Los pajarracos deben haber pensado que se los iba a robar. No sabés cómo se me abalanzaron. Por suerte me salvaron los teros grandes, que aparecieron por detrás de mí. ¡Se picó mal! ¡Lástima que no tenía el celu a mano para subirlo a YouTube! El quilombo de chillidos y plumas que hicieron fue mortal. Me acuerdo que salió mi viejo con la escopeta, pero la vecina del campo de al lado se adelantó silbándoles con un pito del referí, y ahí nomás los chimangos desaparecieron. ¿Y vos de dónde conocés los chimangos que sos más porteño que el Obelisco?
Emilio, que lo acababa de escuchar contemplativo con los ojos perdidos mirando la avenida y los autos pasar, ingresó en un trance mental. Estaba seguro —ahora que recordaba mejor— de que en su sueño había alguien más. ¿Había o se lo confundía con lo que le decía Juanse?
—Che, te estoy hablando —se inquietó Juanse porque Emilio no le correspondía la mirada.
Antes de responder, Emilio rebobinó la cinta mental de la escena soñada.
Se veía levantándose del suelo. El alambre que se le desprendía de las piernas, la zapatilla se le ajustaba a su pie derecho, los pájaros acechándolo volaban hacia atrás, el viento, el humo, las llamas que se apagaban, el olor a quemado que dejaba de sentir... y de un momento para el otro, cuando vio los cuatro pájaros en la alambrada, pudo distinguir la figura de una persona, alguien más, observándolo.
Le corrió un escalofrío por el cuerpo que le heló la sangre. La sensación de ser contemplado mientras moría le aceleró las pulsaciones. Pero no pudo ver el rostro de la persona. Sólo que vestía de rojo. Con una campera o una bata, algo largo de color rojo sangre.
Volvió a la conversación con Juanse.
—Ehh... No, yo no. Ni siquiera sabía que se llamaban chimangos. Para mí eran como águilas más chicas, no sé, nunca los vi, te conté cómo eran solamente. ¡Unas plumas de mierda! No me hagas acordar que me pongo nervioso, boludo...
—Bueno, calmate que fue un sueño, gil —le respondió Juanse, y continuó aclarando—: Sí, seguro son chimangos, qué raro ese sueño. Pero, bueno, como vos decís, estuviste muy encerrado, Emi, durante este año nunca te juntaste con nosotros. Entiendo que tenías miedo, pero casi dos años encerrado, pibe, ¡te hicieron salir esos pájaros!
Ambos rieron a carcajadas.
Acompañados por el sonido de los autos en la avenida, hablaron de los tiempos en que eran libres. De cuando no se necesitaba usar barbijos para salir. Cuando no vivían inundados de noticias catastróficas y su vida consistía en jugar en la plaza, ir al club o tomar la leche en lo de algún amigo al terminar las clases. De cumpleaños en peloteros o paseos en el shopping. De vacaciones de invierno en los cines y mucho McDonald’s.
Estaban distendidos conversando cuando Emilio recordó la inquietante charla con Raquel, que le había quedado resonando en la cabeza. Le preguntó a Juanse por Jennifer, ya que era la que bajaba a recibir sus envíos.
Pero él no habló del ofrecimiento de la pitada, ni tampoco comentó que la seguía en Instagram. Menos aún del WhatsApp, donde —según Raquel— Juanse habría criticado a sus amigos.
Sólo le dijo:
—Copada tu empleada, mudita, casi ni habla. Las ganas que debés tener de echarle un polvo, ¿no? —Emilio, en silencio, comprobó en su celular que Juanse seguía a Jennifer a través de Instagram y sólo atinó a responderle:
—Ni en pedo, es como una hermana.
Constató para sí que Juanse le mentía. Pero él no le preguntó realmente si la seguía en Instagram, sacó una conclusión apresurada, como siempre solía hacer.
Estaban en esa conversación cuando llegaron Joaquín y Marco. Bajaron por las escalinatas del parque, con mate y termo individuales. Se saludaron de puño y se tumbaron en el pasto con distancia social. Los cuatro volvieron a argumentar sobre la necesidad de distenderse más allá de los torneos de la Play o el fútbol televisado, hasta ese momento sin público. No coincidían con ir a las fiestas clandestinas —salvo uno de ellos—, pero al menos podían verse en algún bar del barrio, de esos que te ubican y te atienden afuera.
Sobre el asunto principal, habían quedado de acuerdo en que no llevarían los celulares.
Algo raro para Juanse, que lo consideraba una extensión de su cuerpo y que —salvo en la riña de los chimangos versus teros— siempre tenía a mano.
Pero en rigor de verdad, fue él quien tuvo la idea y la sostuvo hasta el final.
Durante la cuarentena se había interesado por tópicos sobre la importancia de la desconexión digital, además de otros tantos como vidas pasadas y terapias alternativas para calmar la ansiedad. Juanse también leyó bastante sobre anatomía, enfermedades raras y vio varios videos relacionados con intento de reanimaciones. Quería seguir la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires.
Cargaba con la honda depresión de su madre y se le hacía muy difícil poder acompañarla sin esas herramientas que encontraba en YouTube.
Читать дальше