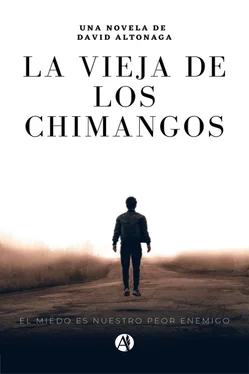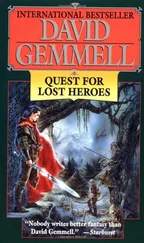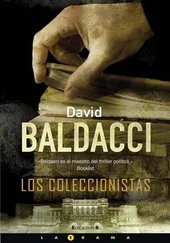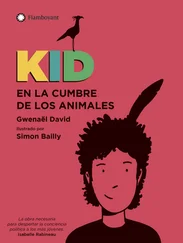A la mañana siguiente, despertó y evidenció que no había muerto y que seguía en el piso de la habitación, con un insoportable dolor de espalda que no lo dejaba incorporarse. Entendió que tenía la columna apoyada en una zapatilla y el cuerpo estremecido por el frío.
Aguantó la respiración para no sentir ardor en las costillas. Se tumbó de costado y miró la rendija debajo de la puerta, advirtiendo movimientos del otro lado.
Se oían pasos apresurados que iban y venían. Tacos que repicaban y voces muy conocidas. Cosas que se arrastraban por el piso y sonidos de aerosoles que se activaban para rociar quién sabe qué. Más arriba, la persiana dejaba ver pequeños reflejos de luz en el cielorraso; ya era de día.
De a poco, fue identificando las voces de su familia y su audición se tornó cada vez más nítida, al mismo tiempo, se despertaron sus músculos entumecidos y tensionados.
Pasó varios minutos sentado con la cabeza entre sus manos. Tenía los pelos engrasados de transpiración y una remera agujereada que añoraba el lavarropas.
Estuvo así somnoliento media hora, hasta que, por fin, de un impulso nervioso revoleó la zapatilla contra el escritorio y entendió con bronca que ese era el límite.
Su psicólogo tenía razón, pensó. Era evidente que necesitaba salir más seguido del departamento. Ir a la naturaleza, distenderse con amigos. Por más miedo que le significara el exterior en épocas de pandemia, la vida continuaba y tarde o temprano el COVID-19 se iba a convertir en parte de la realidad cotidiana. Advirtió que dos años de encierro absoluto lo habían desbordado.
Incluso, encontró reemplazo a sus ansiolíticos. La marihuana aparecía en su vida como un aliciente a la ansiedad. Era suministrada por “envíos secretos” de su gran amigo Juan Sebastián González García. Él mismo se ocupaba de llevar los porros a la puerta de su hogar, pero por razones sanitarias y de confidencialidad, casi nunca los recibía Emilio en persona.
Esa mañana de invierno, en que subjetivamente volvió de la muerte y mientras desayunaba, se quedó pensando en el sueño y lo reinterpretó.
Entendió que los pájaros habían venido con un mensaje y que la terrible escena lo enfrentó cara a cara con sus miedos: las aves y la exposición al peligro de una situación que él no podía controlar. ¿Qué le hubiera dicho su psicólogo sobre el sueño? —Significa lo que vos pienses que signifique. —Así le respondía cada vez que Emilio le confiaba sus sueños, para que lo ayudara a interpretarlos.
También se alegró porque los ejercicios de respiración que el licenciado le había enseñado, estaban dando frutos. La próxima vez no necesitaba llegar a pensar que se moría de un paro cardíaco, como en la mayoría de los episodios que solía tener.
Aunque más allá de ese razonamiento lógico que había ganado gracias a las sesiones de terapia, Emilio sabía que el pensamiento mágico era impredecible y que poco podía hacer cuando llegaba sin avisar, sobre todo en los sueños.
Se fue a duchar pensando una y otra vez en la escena. Y mientras el agua caliente le devolvía la temperatura vital y el vapor le despegaba los mocos de los bronquios, se juró que lo intentaría nuevamente y que saldría de la situación de vulnerabilidad en que había caído.
Había tenido varios ataques de pánico en su vida y la pandemia lo desbordó por completo. Por momentos, sentía ahogarse cuando comía o se incomodaba con alguna situación. Sufría falta de aire, sudor en sus extremidades y temblores corporales. Desde los cinco años vivía con síntomas de ansiedad y, desde entonces, se encontraba en tratamiento psiquiátrico.
Esa misma tarde volvió a reunirse con sus amigos en un parque de la Capital Federal, y si bien no era lo más arriesgado del mundo, a juzgar por el hermetismo con el que se guardó hasta ese entonces, sin dudas fue un gran paso.
Cuando los barbijos invadieron nuestros rostros, el padre de Emilio Fernández Fierro se quedó sin trabajo. En el banco que fundó su abuelo, Aurelio Fernández Fierro, y en el que trabajó por más de veinte años, “unificaron gerencias”. Lo “aguantaron” en su puesto hasta que se pudo despedir a empleados. Cuando pudieron, le dijeron chau.
Por suerte, para Franco Fernández Fierro —el padre de Emilio—, la salida del trabajo fue una bocanada de oxígeno. Como venía avisado con tiempo, se recicló y se convirtió en un distribuidor de alimentos orgánicos para gente regia. Nunca se deprimió, o al menos sus hijos no lo notaron.
Ese departamento, donde Emilio vivió desde que nació, lo habían heredado de los padres de Franco. Un piso de cinco ambientes exclusivo, que se transformó rápidamente en un centro de acopio improvisado, lleno de mercadería vegetal y no perecedera. En cada entrega de productos, esta nueva labor fue desdibujando la conservadora y elitista rutina familiar.
Tanto fue así que las dos mujeres afectadas a las tareas domésticas se convirtieron en “pickeadoras de pedido” y ayudaban a envolver y clasificar los productos.
Todo se volvió surrealista. Convivían en el mismo sitio las pinturas de reconocidos artistas, las esculturas y colecciones compradas fuera del país, con las bolsas de castañas de cajú, el humus de garbanzos y las harinas orgánicas, entre otros productos.
Lo que mejor quedaba en esa decoración posmoderna era la escultura de Marta Minujín y sus cabezas facetadas.
Su madre, Solange Mancini, era una regia divina, de esas que desfilan por la avenida Alvear o Libertador. Siempre de punta en blanco y a la última moda, destilando perfumes franceses por su piel. Podías verla modelando y posando, siempre montada y exhibida como un producto, aun cuando hacía ejercicios en el balcón.
Con la nueva estructura económica familiar comenzó a liderar a las domésticas desde un escritorio estilo inglés, que se ubicó oportunamente cerca del toilette de la sala de estar.
Su celular estuvo activo casi las veinticuatro horas. Manejaba Instagram a la perfección. Organizaba sorteos y creaba promociones. En algunas oportunidades, recibía llamados privados que atendía en el baño, para que las empleadas no la escuchen.
Al hermano de Emilio, Federico Fernández Fierro, de quince años, no le agradó que la casa se hubiera convertido en un centro de distribución alimenticio, y por eso, no colaboraba con la causa ni para acomodar las cajas. No disfrutaba del negocio familiar porque las discusiones del trabajo se mezclaban con las diferencias maritales.
Como, por ejemplo, esa mañana en que Franco tenía un partido de tenis a las diez y Solange estalló de rabia.
—¿A esta hora te vas a jugar? Está por llegar el pedido de ayer, con Raquel y Jennifer estamos agotadas de armar paquetes. Si aunque sea te los llevaras a Emi y a Fede que están metidos todo el día en su cuarto.
—Es mi momento, Solange, ¡no me rompas las bolas, please! Es mi sesión de coaching, respetá mis tiempos —respondió Franco a los gritos, desde la habitación, aún en calzoncillos y buscando las raquetas, para luego vestirse con chomba, short y zapatillas de lona.
—Rachel, mi campera de plumas de aves, ¿la viste?
—Señor, está en el lavadero, ya se la traigo —respondió Raquel, una de las empleadas más antiguas que tuvieron. Trabajó de joven en la casa de Solange y la heredó junto con sus bienes. Considerada de extrema confianza de los Mancini, la emplearon desde muy chica, casi al borde de la ilegalidad. Sólo se llevaban 5 años de diferencia con Solange. Durante mucho tiempo vivió en un cuarto de la casa de los Mancini, en San Isidro, compartiendo la adolescencia con su actual patrona. Su vida fue como la de Cenicienta, pero sin final feliz.
Con la salida del banco, el padre de Emilio encontró, de un día para el otro, la libertad de manejar sus tiempos y realmente lo disfrutaba. Toda su vida había trabajado en relación de dependencia. Al principio, con su padre, socio fundador y luego como empleado, cumpliendo horarios y objetivos de los nuevos accionistas. Ahora, se cuestionó toda la energía invertida en esos años y se sentía bendecido por la libertad ganada.
Читать дальше