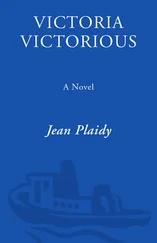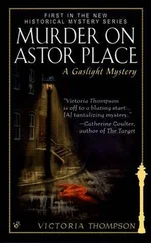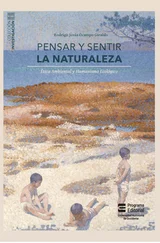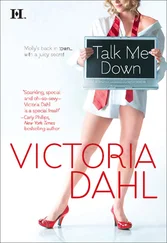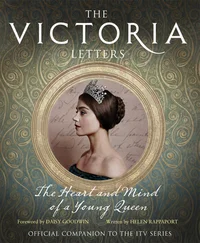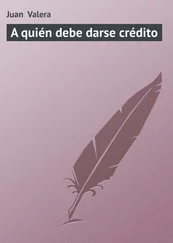Después de esta profesión de fe (intento con ella disipar todo malentendido), dada la etapa en que vive nuestra «civilización» (etapa de nuevos prejuicios, justificados, como la mayoría de los prejuicios, en su origen), pasemos a un resumen que considero útil.
Como ya dije, nací frente al convento de las Catalinas, que habían ocupado los ingleses en el momento de las invasiones, desde el 5 hasta el 7 de julio de 1807. Esta iglesia se encuentra en la esquina de San Martín y Viamonte, frente a la casa donde vivían mis padres y frente a la que ocuparían las oficinas de SUR.
Cuando yo iba a misa, de chica (Les dimanches tu garderas — En servant Dieu dévotement), nada sabía ni me importaba de la historia de esta iglesia. Me arrodillaba los domingos y días de fiesta cerca del altar mayor, sobre uno de los reclinatorios que allí tenían, en fila, mis tías abuelas. A mi izquierda, el enrejado de madera que separaba a las monjas del resto de los fieles y las ocultaba, de acuerdo con las reglas de la orden de clausura, me llenaba de aprensión y de curiosidad. El encierro me horrorizaba, pues no lo podía imaginar voluntario, sino compulsivo.
Por ese coro de las monjas, oculto por el enrejado, habían entrado los ingleses, y en una celda del convento permaneció la comunidad apeñuscada durante treinta y seis horas. ¡Qué espanto me hubiera causado ese hecho, de saberlo yo entonces, por mi marcada claustrofobia y frenesí de libertad!
Pero nada sabía. La iglesia parecía haber nacido conmigo y no le concedía más pasado que el propio, casi imperceptible. Ignoraba que aquel lugar era histórico (a la manera sudamericana) y que los dos hombres cuyo papel en la Reconquista de Buenos Aires era importante no me eran extraños, y se encontraban ya en dos puntos cardinales, de mi pasado uno, de mi porvenir el otro: Pueyrredón, por ser hermano de mi tatarabuela; Liniers, porque su descendencia, durante años, crearía conflictos en mi juventud… y más allá.
También ignoraba que en el año 1810, tan cargado de consecuencias, la calle Viamonte llevaba mi apellido, y la calle San Martín, asociada con triunfos de la hora, el [nombre] de Victoria. Esta coincidencia no tiene más importancia que la que le asigna mi superstición. Pero debo confesar que las coincidencias me inquietan y nunca se me figuran fortuitas. Tarde ya en la vida descubrí, por casualidad, mirando un mapa de las calles del Buenos Aires de aquella época, este detalle: la esquina precisa de las dos calles en que la casualidad iba a hacerme nacer (cierto que nací junto a la esquina y no en la esquina misma), en que echaría anclas esta mi vida y en que se desarrollarían los acontecimientos, o parte de los acontecimientos más importantes de mi vivir (SUR en la misma esquina), llevaba mi nombre y apellido en un momento estremecido de nuestra historia. Descubro también que el trayecto diario entre San Isidro y la esquina de esas calles (trayecto recorrido desde mis primeros años) fue cubierto en circunstancias más bien dramáticas por dos personajes mezclados a mi destino de diversas maneras: uno por llevar yo su misma sangre; otro porque quienes llevaron la suya me inspiraron (y les inspiré yo a ellos) toda la gama del amor pasión y del odio.
La iglesia de las Catalinas era, cuando yo nací, un edificio sin pretensiones y sin fealdad. La fealdad le cayó encima con la pretensión de embellecerla. Su atrio, de baldosa roja, estaba rodeado de una verja sencilla en fer de lance. Su cúpula de azulejos era igual a la de la mayoría de las iglesias coloniales de Buenos Aires y de su catedral.
Liniers escribe en un informe (agosto de 1806): «El 5 del corriente me dirigí al pueblo de San Isidro, que atravesamos entre aclamaciones… Acampé a la tropa en un hermoso sitio, pero la noche fue cruel de viento y agua…». El hermoso sitio eran las barrancas de San Isidro, donde yo iba a vivir. Y las idas y venidas entre ese lugar y el barrio comprendido entre Florida, San Martín, Viamonte y Tucumán sería el marco en que se encuadraría la parte material y argentina de mi existencia (he vivido en otros lugares física y sobre todo espiritualmente). Yo estaba destinada a conocer, pero sin aclamaciones, sin tropas ni armas, esas noches desoladas de viento, de lluvia y de zozobra en las barrancas. ¿Qué contemporáneo no las ha conocido de una u otra manera? Solo que yo quisiera leur faire un sort, contarlas. O por lo menos exorcizarme de ellas fijándolas fuera de mí al contarlas. La confesión es necesidad enraizada en el hombre y que se alivia sea por vía de un sacramento o ahora por vía de un Ersatz al que no le tengo demasiada fe: el psicoanálisis (que ha venido a dar razón a ciertas prácticas religiosas).
Así como el Río de la Plata, visto desde una azotea de la calle Viamonte o desde las barrancas de San Isidro, fue el horizonte de toda mi vida, mi familia fue el background en que brotó y se desarrolló. Ni lo uno ni lo otro pueden amputarse sin suprimir elementos muy importantes y vitales.
Como la mayoría de los adolescentes, he querido y detestado a esta familia y he soñado escapar por aquel río abierto a todas las partidas. Es decir que he luchado desesperadamente contra la tiranía de los míos, tanto más cruel por no sentirme yo retenida sino por el cariño que a ellos me ataba. Esta tiranía nacía de ciertos prejuicios corrientes en aquella época, en todas partes del mundo (aunque en diferentes proporciones). Ni consideraciones sociales ni ventajas económicas me hubieran paralizado cuando, por ejemplo, soñaba con dedicarme al teatro, ser una gran actriz y trabajar por mi cuenta. Me impidió huir de mi medio lo que afecta al corazón: había nacido y crecido en una casa en que se adoraba a los niños. Además, se hubiera podido decir de mí lo que alguien de la parentela de Benjamin Constant escribió de él: «Benjamin était dans sa famille un objet précieux… que chacun aurait voulu avoir».
Entre cinco abuelas (mis tías abuelas) que estaban a mis órdenes mucho más que yo a las órdenes de ellas (aunque el cariño era mutuo), entre cinco abuelas en casa de quienes pasaba los días enteros, una sola me inspiraba obediencia: Vitola (Victoria), mi preferida. Madrina (Pancha), la segunda de mis preferidas, no logró lo que por voluntad propia le concedí a Vitola: absoluta sumisión. ¿A quién se le podía ocurrir desobedecer a Vitola?
Mi padre y mi madre… eran otro cantar. Desde luego, había que obedecerles, y los adoraba. Pero ellos estaban como en otro plano. Más cerca y más lejos, a la vez. Los dos, muy distintos, inspiraban matices muy distintos de cariño. Lo descubro a posteriori.
En efecto, los Ocampo y los Aguirre eran familias con diferentes modalidades, exteriorizaban en otra forma sus emociones y tenían una visión distinta de las cosas. Además, en los Aguirre de mi rama entraban los Herrera. La tierra vasca y la andaluza muy opuestas han de ser si se parecen a estos representantes suyos. Los Herrera, por ejemplo, tal como los recuerdo, tenían un buen humor bonachón de al pan pan y al vino vino. [En algunos de ellos veía yo (o veo a distancia de años) una alegría, una espontaneidad sevillanas (conste que nunca he conocido a un sevillano, alegre o melancólico).] Tanto en su quinta de San Isidro como en la calle Suipacha o en París, mama Ramona vivía muy a la criolla. Contrariamente a las hermanas de mama Angélica (Ocampo), tan afrancesadas y algunas elegantes y refinadas, no usaba jamás palabras francesas, incluso en Francia. Bautizó a Les Trois Quartiers (tienda que frecuentaba) Los tres carteros, no por ignorancia, sino por travesura, por comodidad y por criollo desafío burlón. No le gustaba la etiqueta. Sus nietos podían transformar su casa en un potrero sin que ella se alterara. Le encantaba tratar a la gente campechanamente. Los Herrera eran comunicativos, optimistas, risueños, amigos de bromas, mientras los Aguirre, reservados, secos, serios, capaces de soportar en silencio cualquier cosa por un sentimiento exacerbado de dignidad (y por la muy conocida soberbia vasca), los mirarían, supongo yo, con cierta superioridad. Y, por supuesto, en casa de mi abuela, viuda, dominaba el ambiente Herrera. Pese a la ausencia del padre, algunos de los hijos heredaron el empaque de los Aguirre, o una mezcla de las dos características: jovialidad y una capacidad de aguante, un no dar su brazo a torcer, una silenciosa fortaleza, resultado (imagino) del fuerte contingente de la enigmática sangre vasca… e irlandesa.
Читать дальше