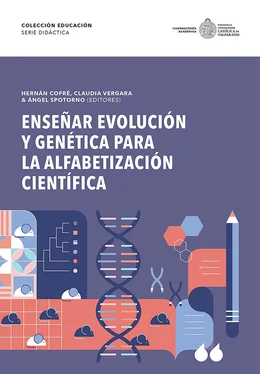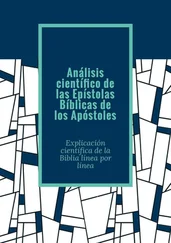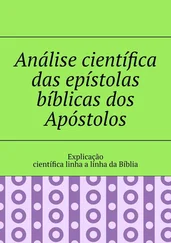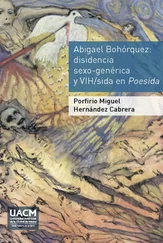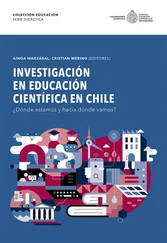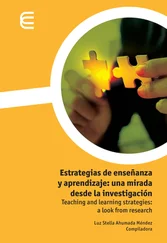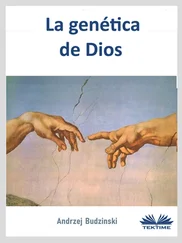3. Conclusiones
Al aprender, se construye sobre la base de experiencias y conocimientos de quien aprende. En este proceso, quienes aprenden no adquieren ni integran la nueva información como mejor les parezca, sino que construyen significados activos sobre la base de sus concepciones ya existentes (Krüger, 2007).
Por otra parte, este proceso de búsqueda y selección de información realizado con el fin de resolver problemas y así cumplir los propios objetivos y metas es un proceso muy dinámico y se encuentra sujeto a las reconstrucciones según las circunstancias y los procesos de aprendizaje únicamente posibles, mediante la participación activa de quien aprende. Por lo tanto, se fomenta el aprendizaje cuando quien aprende tiene la motivación para jugar un papel activo en el proceso de enseñanza y en el aprendizaje.
Durante el proceso de aprendizaje son los mismos estudiantes quienes deciden cuándo y cómo incorporan información adicional para facilitar su propio aprendizaje y para identificar cuáles de sus concepciones son erróneas a partir de la contrastación con la evidencia existente, la reflexión individual y grupal, la metacognición y la aceptación de otras alternativas de conocimiento. Es una característica neurobiológica central de los cerebros humanos la búsqueda incesante de distintos tipos de logros, dentro de los cuales, para el cerebro humano, aprender es uno de los logros más importantes, contemplándose como una meta deseada que produce placer, gratificación y orgullo (Tsoory et al., 2008).
El aprendizaje ocurre en situaciones dentro de un contexto, es decir, el conocimiento está relacionado con los contenidos y experiencias sociales. El cerebro es un órgano que puede ajustar y reajustar sus condiciones anatómicas y fisiológicas y su correlato conductual a su ambiente contextual específico. Por ejemplo, este ajuste se realiza ante una diversa naturaleza de estímulos: por variaciones físico-ambientales, por nuevas personas que conocer, por un nuevo lugar que visitar, por nuevas tecnologías que manejar, así como por conceptos que aprender (Cozolino, 2013).
Finalmente, consideramos como elementos relevantes para que se genere el cambio conceptual el brindar oportunidades a los estudiantes, basadas en la comprensión de los aspectos que relacionan la neurobiología del aprendizaje con las preconcepciones que ellos presentan. Esta aproximación puede promover la reflexión en los profesores en torno a cómo ayudar a los estudiantes a reconstruir e internalizar su conocimiento. Asimismo, si los profesores promueven espacios de reflexión en sus estudiantes para que estos piensen en las razones de sus concepciones, los estudiantes podrán llegar a reconocer diferencias y similitudes entre sus concepciones y la evidencia presentada por sus profesores, y llegar a una nueva y mejor comprensión científica.
Agradecimientos
Este Capítulo fue escrito gracias al proyecto MEC 80180066 (Concurso Atracción Capital Humana Avanzado del Extranjero – Modalidad Estadías Cortas) que permitió la visita del Dr. Dirk Krüger al grupo de enseñanza de la Biología, del Instituto de Biología de la PUCV.
4. Referencias
Alvarado G., Rivas S. y Ochoa de Toledo, M. (2012). Resultados preliminares de la aplicación de un Diseño Instruccional con enfoque Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS) para la enseñanza del contenido del Sistema Nervioso. Revista de Investigación, 82 (38), 13-36.
Atwood, H.L., y Karunanithi, S. (2002). Diversification of synaptic strength: Presynaptic elements. Nature Reviews Neuroscience, 3(7), 497-516.
Ausubel, D. P. (1976). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Ed. Trillas. México.
Benfenati, F. (2007). Synaptic plasticity and the neurobiology of learning and memory. Acta Biomed, 78(1), 58-66.
Buzsaki, G. (2013). Cognitive Neuroscience Time, Space and Memory. Nature, 497(7451), 568-569.
Bodizs, R., Bekesy, M., Szucs, A., Barsi, P. y Halasz, P. (2002). Sleep-dependent hippocampal slow activity correlates with waking mewmory performance in humans. Neurobiology of Learning and Memory, 78(2), 441-457.
Chi, M. T. H. (2008). Three types of conceptual change: Belief revision, mental model transformation, and categorical shift. En S. Vosniadou (Ed.), Handbook of Research on Conceptual Change (pp. 61-82). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Chinn, C. A. y Brewer, W. F. (1993). The role of anomalous data in knowledge acquisition: A theoretical framework and implications for science instruction. Review of Educational Research, 63, 1-49.
Cowan, W. M. y Kandel, E. R. (2001). A brief history of synapses and synaptic transmission. Synapses (pp.1-88). Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
Cozolino, L. (2013). The Social Neuroscience of Education: Optimizing Attachment and Learning in the Classroom. W.W. Norton, New York, NY.
Dehaene, S. (2019). ¿Cómo aprendemos? Los cuatro pilares con los que la educación puede potenciar los talentos de nuestro cerebro (1a ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina. ISBN 978-987-629-969-5.
diSessa, A. A. (2002). Why „conceptual ecology“ is a good idea. Reconsidering conceptual change: issues in theory and practice (pp. 28-60). Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers.
Duit, R. (1996). The constructivist view in science education. What it has to offer and what should not be expected from it. Investigaçôes em ensino de ciências, 1(1), 40-75.
Duit, R. (2009). Bibliography STCSE – Teachers’ and Students’ Conceptions and Science Education. Kiel, Germany: IPN – Leibniz Institute for Science and Mathematics Education. Verfügbar unter: http://archiv.ipn.uni-kiel.de/stcse/(Letzter Zugriff: 10.10.2017).
Garner, R.L (2006). Humor in pedagogy: How ha-ha can lead to aha! College Teaching, 54(1), 177-180.
Gooding, J. y Metz, B. (2011). From misconceptions to conceptual change: Tips for identifying and overcoming students’ misconceptions. The Science Teacher, 78(4), 34-37.
Gropengießer, H. (2007). Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens. Theorien in der biologiedidaktischen Forschung (pp. 105-116). Heidelberg: Springer Verlag.
Gropengießer, H. y Marohn, A. (2018). Schülervorstellungen und Conceptual change. Theorein in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung (pp. 49-67). Berlin: Springer.
Halldén, O. (1999). Conceptual change and contextualization. En Schnotz, W., Vosniadou, S. y Carretero, M. (Eds) New perspectives on conceptual change, p. 53-65. Amterdam: Pergamon.
Hardingham, G.E., y Bading, H. (2003). The yin and yang of NMDA receptor signaling. Trends in Neurosciences, 26 (2)358-362.
Krüger, D. (2007). Die Conceptual Change-Theorie. En: D. Krüger y H. Vogt (Hrsg.), Theorien in der biologiedidaktischen Forschung (pp. 81-92). Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag.
Kuhn, T.S. (1976). Die Struktur wissenschaftlicher Revolution (2a ed.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Lakoff, G. (1990). Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind. Chicago IL, London: University of Chicago Press.
Lakoff, G., y Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to western thought. New York, NY: Basic Books.
Lavados, J. (2012). Capítulo 1, 2 y 3. El cerebro y la educación, Neurobiología del aprendizaje (1a ed.). Santiago, Chile: Taurus Pensamiento.
Lee, G. y Byun, T. (2012). An explanation of the difficulty of leading conceptual change using a counterintuitive demonstration: the relationship between cognitive conflict and responses. Research in Science Education, 42, 943-965.
Mednick, S., Nakayama, K., Cantero, J. L., Atienza, M., Levin, A. A., Pathak, N. y Stickgold, R. (2002). The restorative effect of naps on perceptual deterioration. Nature Neuroscience, 5 (7), 677-68 1.
Читать дальше