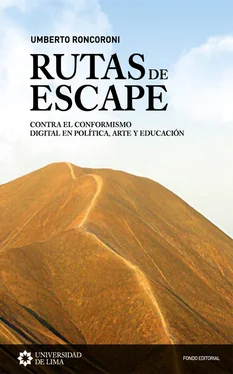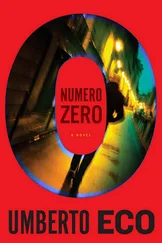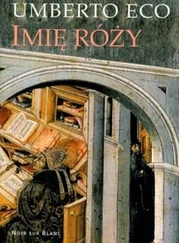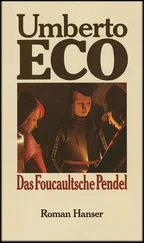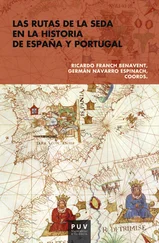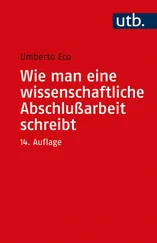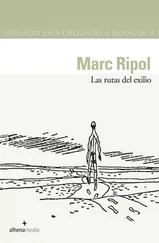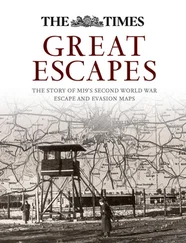Sin embargo, en las teorías de la mediasfera de Vattimo y de la inteligencia colectiva de Levy hay algunas contradicciones e hipótesis tecnológicas incorrectas que, para seguir en el análisis del paisaje cultural tecnológico, tenemos que discutir necesariamente.
3. Falacias en las teorías de la mediaesfera y de la inteligencia colectiva
El defecto principal de la teoría de la sociedad transparente y de la mediasfera está en dos cuestiones relacionadas con la autopoiesis y la complejidad, es decir, la supuesta autonomía, independencia y transparencia del sistema cognitivo tecnológicamente mediado por los medios digitales. En el mundo real la complejidad de la sociedad transparente, incluyendo la inteligencia colectiva, se reduce a una ilusión de interfaces y avatares.
Para comenzar, la mediasfera no es un sistema complejo emergente, como pretende Vattimo, sino un sistema cerrado y estático, sin autopoiesis , porque está teledirigido por la industria cultural. Entonces en la sociedad transparente, libertad, devenir y caos son generados artificialmente por los medios masivos y sus razones comerciales. En ambos contextos los procesos realmente significativos son siempre los mismos y no son efímeros, pues su lógica subyacente y sus algoritmos se mantienen en el tiempo, construyendo así una nueva metafísica (lo que explica el conformismo generalizado y la tendencia al monopolio del mercado digital).
En segundo lugar, en la mediasfera hay muy poca transparencia, pues los medios digitales son “cajas negras” (Flusser, 2007), aparatos que funcionan sin la necesidad y posibilidad de averiguar sobre sus mecanismos internos. Las aplicaciones digitales parecen transparentes al público porque cuentan con interfaces que facilitan su uso, pero los códigos están encriptados en forma binaria y por lo tanto no son accesibles. Inclusive en el caso del software open source , que proporciona al usuario no solamente el programa ejecutable sino los archivos del código (que se puede leer como un texto cualquiera), los medios digitales son transparentes para muy pocas personas.
En tercer lugar, los medios digitales, inclusive los interactivos, no ofrecen mayores cambios e innovaciones que los medios masivos como la televisión, sino todo lo contrario. Salvo excepciones, las aplicaciones digitales comerciales son intrínsecamente conservadoras, porque se basan en procesos que replican los saberes tradicionales 3de los medios analógicos, de los cuales son una simulación. Con esto, heredan también sus contradicciones, jerarquías y sistemas de poder, lo que quita solidez a los argumentos de la inteligencia colectiva.
Además, para la inteligencia colectiva, la disponibilidad de conocimientos constituye un problema que va más allá de los aspectos de orden técnico, pues depende de la limitada capacidad del cerebro humano para procesar grandes cantidades de información (que nacen de la sobreproducción y de la contaminación cognitiva). Como ha anotado Friedman (2003), un sistema de comunicación interactivo, como el que alimentaría a la inteligencia colectiva, supone que la creación de contenidos venga retroalimentada por todos con todos. Pero procesar la masa gigantesca de informaciones que se genera es imposible para cualquiera. Por lo tanto, en un sistema tan complejo, lo que más influye en la toma de decisiones y en la elaboración del conocimiento son, paradójicamente, las omisiones de los datos efectivamente conocidos.
4. Los mecanismos digitales del deterioro del paisaje cultural tecnológico
Las teorías de la sociedad transparente y de la inteligencia colectiva son interpretaciones de fenómenos de las sociedades contemporáneas que, como hemos visto, no reflejan las características reales de los procesos que pretenden explicar. Estas inconsistencias, que dependen de la lectura superficial de los medios digitales, son las mismas que generan el deterioro de los paisajes culturales tecnológicos, es decir, el exceso de informaciones con la difusión contagiosa de los pseudoconocimientos y la banalización de los contenidos, que determina la contaminación cognitiva y epistemológica del paisaje cultural en general. En este punto es necesario examinar estos fenómenos más detalladamente.
Con respecto al exceso del saber, fue Vannevar Bush (1945) quien por primera vez analizó sus aspectos, al verificar las dificultades que los científicos encontraban para registrar, relacionar y aprovechar la masa crítica de conocimiento que la ciencia comenzó a producir a partir de la Segunda Guerra Mundial. Para solucionar el problema de la gestión del saber, Bush propuso varias soluciones tecnológicas: el enlace, los criterios de navegación y los procesos hipertextuales. Sin embargo, hoy se presenta un fenómeno nuevo, pues los medios digitales, multiplicando exponencialmente la cantidad de datos disponibles, generan una nueva clase de informaciones, los datos sobre las relaciones entre datos y la necesidad de nuevas herramientas y métodos para manejarlos. Esto es lo que se conoce como tecnologías del big data : data warehouse , data mining , business intelligence , entre otros.
Pero el big data tiene dos problemas con importantes consecuencias. En primer lugar, mediante estas tecnologías no accedemos directamente a los datos, sino solo a sus mediaciones e interfaces, los metadata , que son precisamente interpretaciones y perspectivas sobre los datos, no datos reales 4. Con el big data y los documentos hipertextuales en general, se delinea un nuevo dominio epistemológico con nuevas mediaciones y principios: la interfaz y los criterios de relación entre los conocimientos (los links ). Ahora, es difícil decidir, como algunos teóricos afirman, si efectivamente los contenidos de este espacio (metadata , interfaces y links ) constituyen un verdadero saber 5.
Al respecto, un argumento crítico importante es la teoría del simulacro de Baudrillard (1978), porque permite sacar a la luz la retórica de la cultura masiva y sus mecanismos virtuales. El simulacro se genera por dos razones: cuando los contenidos informativos se sustentan solamente en la lógica de los medios ( marketing , publicidad, industria cultural, interfaces, big data …) y cuando los procesos virtuales se convierten en algo más importante que la realidad, tanto en el sentido cuantitativo cuanto por el peso que tienen en la sociedad contemporánea 6. Los simulacros pueden actuar y circular libremente dentro de los paisajes culturales tecnológicos, sea porque la cantidad y el carácter efímero de los productos impiden o vuelven innecesaria la reflexión, sea porque no hay posibilidad de tomar distancia crítica de los pseudoconocimientos.
Sin embargo, las dificultades de la teoría de la sociedad transparente y de la inteligencia colectiva, de la sobreproducción y de la banalización de los contenidos, no se deben solamente a los malentendidos acerca de los procesos digitales que acabamos de resaltar. En primer lugar, hay que agregar la cuestión epistemológica, cognitiva y tecnológica del concepto de efímero. En la teoría de la sociedad transparente se asume que la memoria es como un circuito que se vacía a voluntad. Pero los conceptos y las informaciones, a diferencia de los objetos materiales, dejan siempre rastros, aunque imperceptibles.
En segundo lugar, hay que deshacerse de la creencia en que los efectos de los procesos virtuales (como la realidad aumentada) son solamente virtuales, pues pueden afectar el cuerpo y las emociones y modificar permanentemente los hábitos personales y sociales.
En tercer lugar, hay que verificar las relaciones entre los mecanismos del mercado y de la mediasfera y las exigencias de la inteligencia colectiva. El sistema generado por el mercado y los medios en realidad mantiene al público en una escasez epistemológica permanente (es decir, de ignorancia), generada por la imposibilidad de estar al día con la evolución de los gadgets digitales y las nuevas versiones de sus aplicaciones 7. Es un esquema de novedades ficticias y pseudoconocimientos, de los que nadie percibe ni las inconsistencias ni las trampas (los usuarios adquieren nuevos productos no tanto por sus ventajas reales, sino porque se les quita compatibilidad a los sistemas viejos), porque la atención se desvía aumentando la cantidad de productos y de pseudonovedades. Es la misma naturaleza adictiva y competitiva de los medios digitales lo que retroalimenta y multiplica los efectos de este mecanismo. La adicción se produce porque siempre es posible mejorar las funciones del software 8, y la competividad se produce, por ejemplo, porque en las redes sociales o en los videojuegos hay siempre unos like o unos puntos más que ganar.
Читать дальше