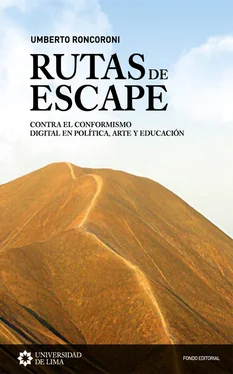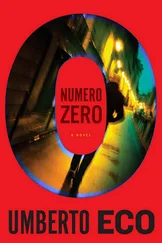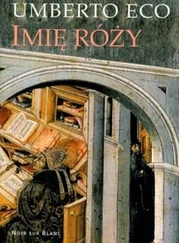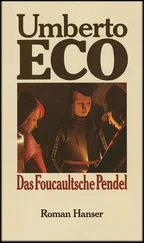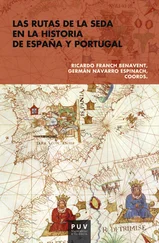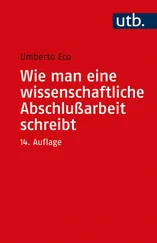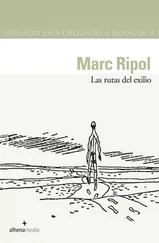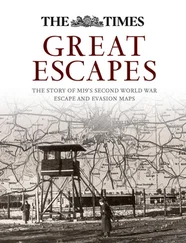8. Medios digitales, sostenibilidad y caritas
El decrecimiento y la decontaminación no quieren detener el progreso sino dar un giro diferente al desarrollo y apostar por un nuevo modelo económico, que (idealmente) podría sustituir al neoliberalismo. Se trataría, según Rifkin (2014), de un sistema híbrido que no se basa en el dinero y en el profit , sino en la distribución de materiales y servicios, en el trueque, en el intercambio y hasta en el don, lo que será posible gracias a los avances tecnológicos (por ejemplo, internet y la impresión 3D).
Estos conceptos y propuestas, traducidos al dominio digital y epistemológico, representan lo que ha sido denominado por Levy (1999) “inteligencia colectiva” y por Vattimo (2009) caritas . La caritas es una categoría teológica reinterpretada hermenéuticamente por Vattimo para elaborar su teoría de la verdad en el nihilismo posmoderno, lo que en el marco de las cuestiones planteadas por Spengler y Severino, aclara el enlace entre cultura, saber, medios tecnológicos y capitalismo. En la perspectiva filosófica de Vattimo, el concepto designa un proceso antimetafísico de construcción dialógica de la verdad que se realiza y se sustenta en la distribución de valores y en el bien que un proceso verdadero demuestra que puede hacer, no en dogmas impuestos por medio de la propaganda o la violencia. Por esto la caritas se relaciona estéticamente con el vacío (la propensión a escuchar y a recibir), epistemológicamente con modelos antitéticos a los que derivan del espíritu faustiano (la complejidad) y tecnológicamente, como argumenta Stallmann (2002), el gurú del software libre, con la colaboración y la distribución de los recursos (GNU, el copyleft , los hackers y el coding ). De aquí nace su relevancia también en términos educativos.
9. Conclusiones
Volvemos entonces a las cuestiones iniciales. Spengler y Severino concluyen que las contradicciones entre capitalismo y técnica determinan la crisis de la cultura occidental, que no tiene alternativas entre la decadencia y la sumisión a la técnica. Sin embargo, en sus argumentos hay ciertas debilidades e inconsistencias que se deben a que ninguno de los dos autores ha tomado en cuenta algunos problemas muy importantes de la cultura contemporánea, como las obligaciones medioambientales, la complejidad cultural y científica y las peculiaridades de las tecnologías de la información. Pero son estos elementos los que permiten pensar un final diferente al enunciado por Spengler y Severino.
Las tecnologías de la información, en primer lugar, no tienen por qué estar necesariamente sometidas al paradigma faustiano porque, contrariamente a la tecnología industrial, son abstracciones lingüísticas, simbólicas y lógicas. Estas características permiten plantear la síntesis entre técnica y tradición (hasta, en una tradición presocrática, con el mito y el arte). En segundo lugar, el nihilismo no es una tabula rasa de criterios y valores, sino que puede ser entendido como el desarrollo creativo de una nueva tradición, híbrida y mestiza. En tercer lugar, el decrecimiento y otras soluciones ecológicas no solamente no interrumpen el desarrollo tecnológico sino que pueden encaminarlo hacia direcciones nuevas y originales. Las redes digitales gozan de algunas propiedades y particularidades —la interactividad, el poder generativo de sus lenguajes— que se acoplan perfectamente con el telos de un nuevo modelo de crecimiento-decrecimiento: el intercambio, la caritas y la justicia epistémica 15.
Para terminar, de lo visto hasta ahora emergen tres indicaciones concretas que profundizaré en los siguientes capítulos. La primera es superar la lógica del consumismo típico de los gadgets digitales y las trampas del “solucionismo tecnológico” 16(que, como veremos, caracteriza a las reformas educativas); en otras palabras, entender el desarrollo tecnológico no como uso de aplicaciones informáticas impuestas por las grandes corporaciones informáticas (Google, Microsoft o similares), sino como investigación de tecnologías originales y autónomas.
La segunda es un correcto acercamiento a los medios digitales y la comprensión de sus estructuras, lo que permitiría planificar, con una visión a más largo plazo, los cambios de contenidos y las habilidades que se requieren en los escenarios laborales del futuro cercano, cuando contará cada vez más la creatividad, el problem solving , el autoaprendizaje y la flexibilidad.
La tercera es la recuperación de las disciplinas humanísticas que, con la ayuda de las ciencias de la complejidad, pueden dar soporte epistemológico y metodológico al desarrollo tecnológico, que necesita del razonamiento abstracto, de la cultura y de las ciencias básicas, hoy menospreciadas a favor de las habilidades prácticas que son efectivas solamente dentro los plazos muy cortos que dicta el mercado.
Referencias
Carr, N. (2010). Superficiales. ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes? México: Santillana.
Cheal, D. (1988). The gift economy . Nueva York: Routledge.
Deleuze, G. (2006). Post-scriptum sobre las sociedades de control. Polis , 13. Recuperado de http://journals.openedition.org/polis/5509
Heidegger, M. (1977). The question concerning technology . Nueva York: Harper and Row.
Heidegger, M. (2000a). L’origine dell’opera d’arte. Milán: Marinotti Edizioni.
Heidegger, M. (2000b). L’ arte e lo spazio . Génova: il nuovo melangolo.
Horgan, J. (1996). The end of science . Nueva York: Broadway Books.
Johnson, S. (1997). Interface culture. How new technology transforms the way we create and communicate . Nueva York: Basic Books.
Klein, N. (2014). This changes everything. Capitalism vs the climate. Nueva York: Simon & Schuster.
Latouche, S. (2009). Farewell to growth . Cambridge: Polity Press.
Levy, P. (1999). Collective intelligence . Cambridge: Perseus Books.
Manovich, L. (2006). El lenguaje de los nuevos medios . Buenos Aires: Paidós.
Morozov, E. (2015). La locura del solucionismo tecnológico. Madrid: Clave Intelectual.
Oppenheimer, T. (2004). The flickering mind. Saving education from the false promise of technology . Nueva York: Random House.
Pasqualotto, G. (2001). Estetica del vuoto. Arte e meditazione nelle culture d’Oriente . Venecia: Marsilio.
Rifkin, J. (2014). The zero marginal cost society . Nueva York: Palgrave MacMillan.
Severino, E. (2012). Capitalismo senza futuro . Milán: Rizzoli.
Spengler, O. (2002). Man and technics. A contribution to a philosophy of life . Honolulu: University Press of the Pacific.
Spengler, O. (2006). The decline of the West . Nueva York: Vintage Books.
Spivak, G. (1995). Subaltern studies: Deconstructing historiography. En D., Landry y G. MacLean, (Eds). The spivak reader: Selected works of Gayatri Spivak. Nueva York: Routledge.
Stallmann, R. (2002). Free software, free society . Boston: GNU Press.
Vargas Llosa, M. (2012). La civilización del espectáculo . Madrid: Alfaguara.
Vattimo, G. (1999). La fine della modernitá . Milán: Garzanti.
Vattimo, G. (2009). Addio alla veritá . Roma: Meltemi.
Capítulo 2
Paisajes culturales tecnológicos y ecología cognitiva
La sociedad contemporánea está pasando por una crisis económica, ecológica, social y cultural, articulada por problemas como el exceso de producción, la contaminación, el consumo de recursos no renovables y el crecimiento demográfico. La sobreproducción, la contaminación y el consumo tienen también una arista cultural, mediática y tecnológica, porque el mercado necesita la propaganda sostenida por la industria cultural y porque internet, los blogs y las redes sociales multiplican el palabreo, los pseudoconocimientos y las informaciones irrelevantes o innecesarias. Podríamos decir que los medios digitales, a través de los monopolios tecnológicos que controlan los capitales cognitivos, están modificando y contaminando el medio ambiente del mismo modo que la industria o los medios de transporte. De esta manera se define un sentido tecnológico del concepto de “paisaje cultural” (Ludeña, 1997, pp. 9-24) y una dimensión cognitiva de la contaminación.
Читать дальше